Claire Nicholas White (Holanda, 1925) recompone en esta memoria los fragmentos de su infancia en Europa, la huida a Nueva York en 1940, y las vicisitudes para adaptarse a ese nuevo mundo. Después de la guerra viaja a California con su madre y con su futuro marido, Bobby White, para visitar a sus tíos, María y Aldous Huxley, en donde llega a conocer a Igor Stravinsky, Christopher Isherwood y Greta Garbo. Al modo de cuadros impresionistas, los recuerdos componen un retrato delicado, conmovedor y lleno de matices, en donde asoman parientes y personajes célebres que la autora describe con ternura y sentido del humor.
Con este libro, Claire Nicholas White se traduce por primera vez en España aunque ha ganado premios literarios tan importantes como el Honorable Mention PEN Translation Prize (1985), Phyllis Whitney Writing Award (1988) y Walt Whitman Birthplace Award (2005). Actualmente vive en St. James, Long Island, y sigue escribiendo a sus 92 años.
A continuación, puedes leer las primeras páginas de Mosaico de una vida, de Claire Nicholas White.
PREFACIO
CAPÍTULO 1
El sacrificio


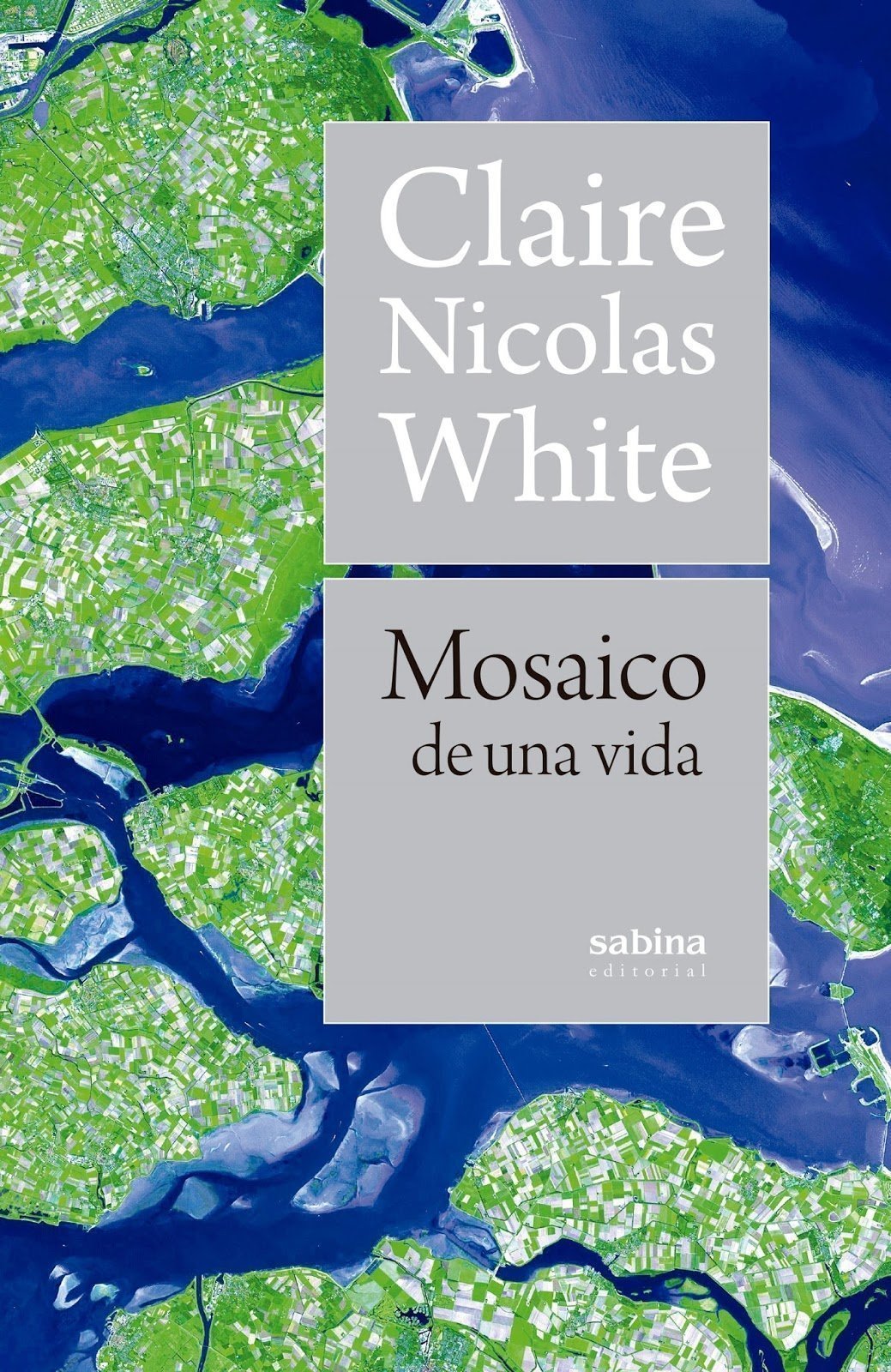
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: