Del escritor bosnio Smezdin Mehmedinović ha dicho Paul Auster que, simple y llanamente, “es el Hemingway de nuestro tiempo”. Ahí es nada. Esta novela cuenta la historia de un hombre que, tras sufrir un infarto, repasa su vida: el sitio de Sarajevo, el exilio a Estados Unidos, la relación con su hijo y su mujer… Con la traducción de Marc Casals Iglesias.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Diarios del olvido (Delest-e), de Smezdin Mehmedinović.
***
1. Me’med
Esta mañana, según parece, debería haber muerto.
Empapado, con el pelo mojado y envuelto en el albornoz, me he tumbado en la cama. Cada vez me encontraba peor. Entonces Sanja me ha traído un té frío —que me he tomado, pero no ha servido para reponerme— y, a falta de otra alternativa, ha llamado al 911. Luego, se ha quedado mirando con impaciencia la calle desde la ventana, a la espera de que la ambulancia llegara a nuestro edificio.
Yo ni siquiera tenía fuerzas para volverme y mirar hacia la ventana donde estaba ella, así que me he quedado contemplando el sofá en el que había estado sentada hasta ese momento. De pronto me he sentido inseguro, porque ella ya no estaba allí. Luego he observado la fotografía colgada en la pared encima del sofá.
Lhasa. Primera hora de la mañana. Un joven sacerdote budista ha salido por el gran portón de madera de una casa hecha de piedra y camina por un empedrado estrecho. Delante de él flota un jirón de niebla matinal. Es una pequeña nube blanca que parece un espíritu y cuyos pasos sigue el clérigo, vestido con una túnica roja. Mi mirada también sigue esa nube blanca que flota sobre un empedrado del Tíbet.
A mi espalda, Sanja ha dicho: “Ya están aquí”, y ha vuelto al espacio que yo podía abarcar con la mirada. Ha abierto la puerta y acechaba nerviosa el pasillo; de cuando en cuando se daba la vuelta para observarme. Entonces nuestra habitación se ha llenado de desconocidos, sanitarios del servicio de urgencias, que se han apresurado a sentarse a mi alrededor en la cama. Jamás habían invadido de una forma tan agresiva mi privacidad.
Con plena soltura y seguridad en sí mismos, examinaban la habitación en la que acababan de entrar, me examinaban a mí y elogiaban los motivos florales de la colcha. ¡Unos completos desconocidos en mi habitación! Una chica de uniforme azul ha abierto mi toalla y me he quedado desnudo frente a todos. La chica me ha preguntado:
—¿Cuántos años tiene, señor?
—Cincuenta.
Tras la conmoción del primer momento, ha llegado la paz.
He mirado a mi alrededor sin sentir emoción alguna, es decir, sin miedo. Y ahora que todo ha pasado, me acuerdo del suceso como si lo hubiera observado desde fuera, como si la conciencia se hubiera separado del cuerpo y contemplara casi impasible lo que ocurría.
No he sentido ninguna alteración cuando la chica del uniforme azul ha dicho: “¡Señor, está sufriendo un infarto!”. Al contrario, me he serenado, porque mi conciencia se ha impuesto a mis emociones. En las películas, cuando describen una situación límite como esa, acostumbran a quitar el sonido y, a veces, incluso ponen las imágenes a cámara lenta. Es una descripción mecánica de la conciencia en acción.
La conciencia se comporta como el frío objetivo de una cámara.
El impacto emocional se había producido con la llegada de la ambulancia y, sobre todo, cuando un grupo de extraños había irrumpido en mi habitación. Esto es algo que les ocurre a los demás, no a mí, algo que evito y que me provoca un miedo instantáneo. Se trata del miedo a la enfermedad, camuflado bajo la apariencia de miedo a los médicos y a los hospitales. Yo antes no iba al hospital ni siquiera de visita. Y ahora, una chica vestida con un uniforme azul inclinada sobre mí en la cama me decía: “¡Está sufriendo un infarto!”.
Lo primero que he pensado ha sido: “Se equivoca, no tengo nada en el corazón”. Luego he pensado: “Conozco a esta chica de alguna parte”. He intentado recordar de dónde, pero en aquel momento ya tenía encima una nube de manos que me conectaban cables, me movían a izquierda y derecha y, en general, me desconcentraban hasta tal punto que no lograba hacer memoria de dónde había visto a esa chica. Por debajo de su camisa azul veía el contorno de sus pechos, pero no los reconocía como un elemento sexual. Ella me ha mirado preocupada y como si me culpara de algo.
Otra impresión visual que he tenido es que percibía los cuerpos de quienes me rodeaban con un tamaño sobrenatural, mientras que el mío se había encogido. ¿Qué es lo que sentía? Cansancio. Cansancio por esa presión en el pecho que no me dejaba respirar, un cansancio que se juntaba con el cansancio de estar vivo. Pensaba: “¿Entonces se ha acabado? ¿Esto es la muerte?”. Ha sido en ese instante cuando he empezado a ver lo que sucedía no solo como participante, sino también como observador externo. Y he pensado: “Está bien, solo quiero que pase todo. Estoy cansado, quiero cerrar los ojos y olvidarme de mí mismo. Quiero que todo se acabe”.
Igualmente, todo lo que había vivido hasta esta mañana ya me parecía más de la cuenta.
*
De camino al hospital en la ambulancia, iba tumbado y con las rodillas aplastadas por una bombona metálica de oxígeno. Miraba las nubes pasar y los carteles verdes de tráfico en los que, hasta hoy, solo me había fijado cuando conducía. En un momento en que la ambulancia ha reducido la velocidad, por la ventana he visto un edificio en cuya fachada de ladrillo colgaba el cartel Liberation Books. Hasta entonces solo había visto ese cartel en una fotografía de Harun.
Después de ver esa fotografía quise ir allí con él a mirar libros, pero no conseguimos encontrar el establecimiento. Harun recordaba haberlo visto en algún lugar junto al cruce de las calles King y Henry, pero en internet no había información alguna. El domingo anterior había buscado la librería por segunda vez, sin éxito. Ahora veía a la chica de azul inclinarse sobre mí para enderezar el cojín donde reposaba mi cabeza y pensaba en lo absurdo que sería preguntarle: “¿En qué calle estamos?”. Como si más adelante pudiera ponerme a buscar la librería Liberation Books.
Los libros ejercen un poder singular sobre nosotros. Porque, si no fuera así, durante ese dramático trayecto entre mi casa y el hospital no hubiera prestado atención a un cartel con la inscripción Liberation Books. ¿O es que mi conciencia se fijaba en cualquier cosa para olvidar el dolor que me inundaba el pecho?
Cada cierto tiempo, el joven que estaba sentado junto a mis piernas movía la gran bombona de oxígeno que yo tenía en el regazo. Con cada movimiento, el frío metal descargaba todo su peso sobre los huesos de mi rodilla, y el daño que eso me producía se convertía en el dolor predominante en mi cuerpo. Me embargaba una rabia silenciosa contra ese joven que, a saber, quizás hacía rodar esa pesada bombona sobre mis rodillas adrede, para distraerme de mi corazón.
Luego me he fijado en las copas de los árboles al borde de la carretera. Tenían las hojas de un color marrón rojizo porque ya estaban maduras para la caída. Aquí, en otoño, las hojas tienen unos colores tan radiantes y soleados que, incluso en los días nublados, uno tiene la impresión de que hay demasiada luz. ¿Hacía sol esta mañana? ¿O solo era una ilusión provocada por el color de los árboles? Siempre me ha inquietado la idea de morir en un lugar con árboles de hoja caduca. Tiene algo de poco convincente, de obvio. Es como si morirse en otoño fuera de mala educación.
Es de mal gusto morirse en otoño, cuando todo muere. Morirse con las hojas.
*
La ambulancia se ha detenido frente al hospital. En el aparcamiento, lo primero que he visto desde mi horizontalidad ha sido lo siguiente: entre los coches avanzaba hacia el edificio una chica con una camiseta roja de los Washington Capitals, el equipo local de hockey sobre hielo. Miraba hacia arriba, hacia una ventana o una nube.
Solo había estado en este aparcamiento una vez, cuando la esposa del poeta F. dio a luz a la hija del matrimonio. Ese día —me acuerdo como si fuera hoy—, F. compró un Toyota Camry nuevo y me preguntó: “¿Quieres conducirlo?”. “Claro”, le respondí, y di una pequeña vuelta por el aparcamiento. De eso hará ya una década, pero aún recuerdo ese olor a coche recién estrenado.
Con el frío aire de noviembre, la mascarilla de oxígeno comienza a empañarse.
En la puerta de entrada del hospital me esperaba un coro de sanitarios risueños: a mi derecha, una enfermera que, tras pasar apuros para encontrar una vena adecuada en el brazo, me ha sacado sangre; a mi izquierda, dos chicas con batas verdes que se han quedado mirando el diseño de la colcha en la que seguía envuelto y lo han elogiado. Yo miraba hacia Sanja, que estaba al fondo del corredor. Un hombre (¿médico?) con unos papeles en la mano hablaba con ella. Sanja escuchaba con atención y, de pronto, se ha puesto a llorar.
Luego, ese mismo hombre se ha inclinado sobre mí. Me ha medido el pulso con sus dedos fríos y me ha preguntado:
—¿Cuántos años tiene?
—Cincuenta.
*
Quisiera volver un momento a lo sucedido en mi piso.
Me planteo cuál habría sido mi respuesta a la pregunta “¿Quién soy?” mientras unos extraños me contemplaban desnudo en mi propia habitación, entre ellos esa chica que me sonaba de alguna parte. Lo que me llenaba de incomodidad (y de una vergüenza sofocada) no era la cercanía de la muerte, sino la conciencia de que, en ese instante, mi cuerpo era un objeto que no irradiaba nada. Tenía corporalidad, pero no sexualidad.
Además, la ligereza con que unos desconocidos movían ese cuerpo en el espacio me ha producido la sensación no solo de haber perdido peso, sino incluso de haberme encogido. Tras verme reducido a mi cuerpo (lo último que quedaba de mí), he tenido la plena experiencia de mi propia incorporeidad. Yo era solo lo que permanecía de mí, como si fuera mis restos mortales, mientras yacía envuelto en una toalla bajo la que estaba mi cuerpo desnudo.
[…]
—————————————
Autor: Smezdin Mehmedinović. Título: Diarios del olvido. Traducción: Marc Casals Iglesias. Editorial: Delest-e. Venta: Todos tus libros.


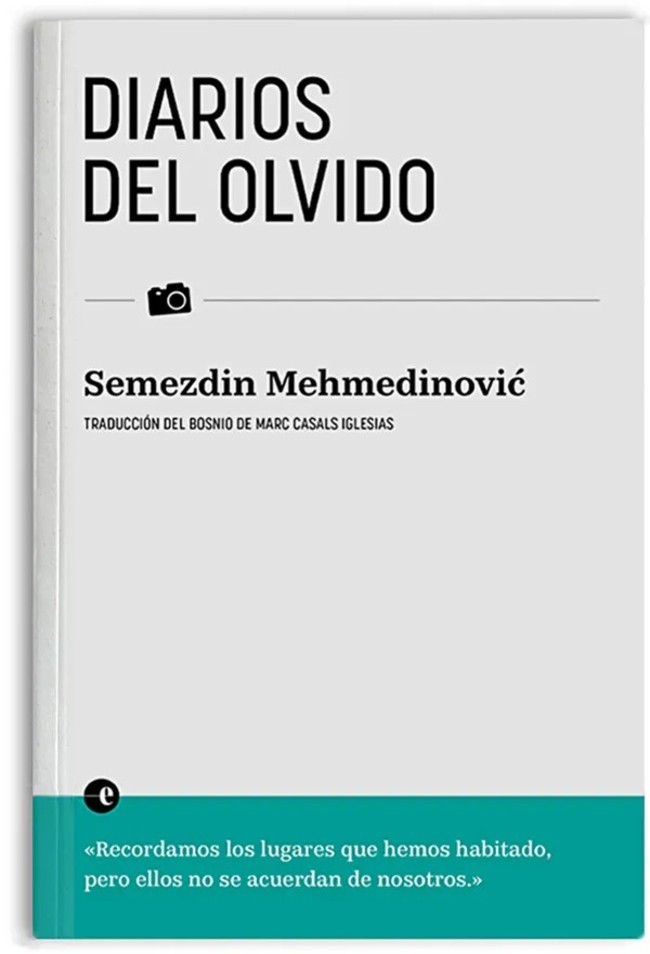


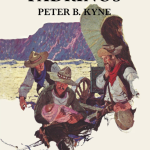
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: