Dentro de unos años, Rodrigo Díaz cumplirá mil. Y ahí sigue. Nadie sabe quién pudo ser este individuo; aun así, su nombre, y de manera especial su alias —El Cid Campeador—, forman parte del repertorio simbólico de los españoles, de los hispanohablantes y también de mucha gente que no habla español. En España, desde luego, sería difícil echarse a la calle y encontrar alguien que nunca hubiera oído hablar de él. Ciñéndonos a nuestros clásicos literarios, El Cid aparece un par de veces en el Quijote, en un par de poemas de Quevedo, si no son tres, en Fray Luis, en Lope, y me suena, aunque no estoy muy seguro, en Santa Teresa. De lo que sí estoy seguro es de que una búsqueda exhaustiva arrojaría más referencias. Mito arraigado, vale tanto para marca comercial como para ejemplo moral o referente político. De su polivalencia en este ámbito da fe el hecho de que en el siglo XIX fuera emblema conservador mientras estaba en el Himno de Riego.
…a nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.
Como Numancia o el Dos de Mayo, El Cid vale para un roto y para un descosido. Su alargada sombra se proyecta incluso sobre la topografía y aun sobre el censo. La Iglesuela del Cid en Teruel, Villafranca del Cid en Castellón, Vivar del Cid en Burgos, Monforte del Cid en Alicante… En cuanto al apellido “Cid”, consulten la guía telefónica y verán.
¿Qué es El Cid? ¿Qué, y no quién, para merecer tanto desarrollo? Tendría uno que haber leído a Eliade o Jung para aventurar una respuesta. Está fuera de duda que en la segunda mitad del siglo XI existió en la vieja Castilla una persona que se llamó así, Mio Cid Rodrigo Díaz El Campeador. Su vida abarcaría parte del reinado de Fernando I El Grande, completo el de Sancho II El Fuerte y casi todo el de Alfonso VI El Bravo. Fuera de duda está también que en 1094 llegó a conquistar Valencia, ya al final de su vida (1099, al filo del siglo XII), parece que por propia iniciativa.
No está mal para un perfecto desconocido que debió de nacer unas décadas después de la muerte de Almanzor (1002), suceso del que se acaban de cumplir mil años y que abrió las puertas del incierto y peligroso siglo XI. Un siglo al que, en no poca medida, debemos el circo autonómico actual. Fueron años de fronteras imprecisas y grandes oportunidades en los que una persona con suerte y redaños podía hacer fortuna. Y todo indica que el tal Rodrigo Díaz, quien quiera que fuese, la hizo. Si no dejó su impronta en la Historia, la dejó en la Leyenda. Con tanta fuerza que ahí sigue. Inolvidable. ¿Por qué?
Uno imagina alguien audaz, valiente y tan cultivado como para que se haya conservado algún autógrafo suyo, así como ambicioso y generoso a partes iguales. Un individuo de inteligencia fría y un carisma personal de varios quilates. Pero esto es suposición. Piensa uno, en todo caso, que sólo alguien así puede generar una leyenda que es una referencia y que crece y se agranda al margen de la Literatura y la Historia, severo lugar donde El Cid no alcanza ni la categoría de anécdota. La persona es tan desconocida para la Historia que ni siquiera hay evidencia de que naciera, no ya en Vivar, sino en ningún lado, aunque nacer, tuvo que nacer puesto que existió; siempre aparece, en todo caso, asociado a Vivar, hoy pedanía a unos kilómetros de Burgos. Tampoco consta para la Historia que tuviera unos yernos felones, condes en Carrión y protagonistas del primer relato hispánico de un caso particularmente brutal y vil de violencia de género. Para empezar, Montaner dixit, de lo que no hay constancia siquiera es de que en Carrión de los Condes haya habido nunca condes ni duques ni nada. Dama exigente la Historia, que se alimenta de datos fehacientes, como Sherlock. Tampoco consta que este tal Cid Rodrigo Díaz hiciera jurar a su rey, y no a uno cualquiera, sino a Alfonso El Bravo, que no debió de ser persona fácil. Habría tenido lugar la cosa, al decir del Romancero, en Santa Gadea de Burgos, “do juran los fijosdalgo”, y donde “las juras eran tan fuertes que a todos causan espanto”.
El Romancero, como el Museo del Prado, el Peinado Cien o el Viatge frustrat, lo hace a uno amar ilimitadamente España, esa cosa tan manoseada como vilipendiada. Como el mismo Cid, tampoco el Romancero se sabe muy bien qué es, aparte de un tesoro cuya milagrosa pervivencia se debe a la benemérita labor de unos frikis. En el Romancero brilla un Cid Campeador agreste y cimarrón que pone firmes a todo cristo, desde Abenámar, “moro de la morería”, hasta el mentado Alfonso El Bravo, Rey de Castilla y de León y de Galicia y de no sé cuantos sitios más, y que, como dije, debía de ser poco dado a las bromas.
Villanos te maten, rey,
villanos, que no hidalgos;
abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
….
si no dices la verdad
de lo que te es preguntado:
si tú fuiste o consentiste
en la muerte de tu hermano.
Menudo es El Cid del Romancero. Un Schwarzenegger alto-medieval. Pero hay un tercer Cid, después del desdibujado Cid histórico y del temperamental del Romancero. El Cid que se gana la vida, sufre por su familia y sólo aspira a una vida mejor, como cualquier hijo de vecino. El Cid que no puede evitar que se le humedezcan los ojos al dejar atrás la cómoda seguridad del hogar para enfrentarse a la incertidumbre del camino. El Cid cercano que da idea de que ya en el siglo XI nada era fácil para nadie. Un Cid terrenal al que ni se le pasa por la cabeza hacer jurar a su propio Rey. El Cid creado por un gigante casi más desdibujado aún que el propio Cid. Me refiero al autor del Cantar del Cid, un texto literario único y que resultaba desconcertante e inclasificable hasta que Menéndez Pidal empezó a poner los puntos sobre las íes. Hoy los sabios imaginan un autor docto, buen conocedor del derecho, seguramente latino y dominando los modos de la épica francesa. Un tío al día de lo que pasaba en su tiempo y un narrador de primera categoría. Un novelista avant la lettre. Un genio al que uno envidia la frescura, el ritmo, el estilo, la estructura, el vocabulario, las escenografías y hasta la construcción de unos personajes nada estereotipados ni mitológicos, sino bien cercanos al suelo, porque la magia y lo sobrenatural no existen en el Cantar. Y uno se pregunta mareado cómo rayos fue capaz de escribir en el siglo XII así, al nivel de Chandler o del guionista mejor pagado de Hollywood. Su texto ha llegado casi de milagro al siglo XXI a lomos de una ajetreada copia del siglo XIV, es decir, posterior a la redacción del texto original en ciento y pico o doscientos años.
Ese cuadernillo cochambroso, Joya Nacional Española, como La Alhambra, Altamira o La Sagrada Familia, reposa a oscuras en una cámara acorazada con temperatura y humedad controladas, una especie de cripta para su descanso eterno, bien merecido después de una trabajada vida de seis siglos que lo ha dejado hecho unos zorros. Por fortuna, desde hace unos años puede consultarse sin necesidad de fatigarlo más, ventajas de la modernez, y sin ser siquiera erudito de prestigio internacional avalado por alguna institución solvente, no sé, la University of Oxford, el Chase o el Gobierno Japonés. Y sin salir siquiera de casa, gracias a la excelente copia que ofrece la web de la BNE, la Biblioteca Nacional de España.
No les voy a sugerir que le echen un vistazo porque, probablemente, no van a entender ni patata, ni que se enfrenten a alguna de las solventes ediciones eruditas que circulan por ahí. Las de Montaner, Ian Michael, Colin Smith o don Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo. Pero sí que osen meterse en alguna de las magníficas versiones, traducciones en puridad, que existen en un español accesible para cualquier persona valiente, medio culta y dispuesta a su conquista. Hay que saborear el Cantar del Cid o Poema del Cid o del Mio Cid, que de cualquiera de las cuatro formas se ofrece en el mercado, porque es un inmenso relato.
Pueden probar con la del llorado profesor Luis Guarner (1902-1986), por ejemplo, que apareció por primera vez en Valencia en 1940 con prólogo de Dámaso Alonso y que se viene editando desde entonces. En 1970 apareció como número 85 de la memorable colección RTV. Hay edición de 2008 en Alfaguara y de 2010 en EDAF. O con la muy celebrada del poeta Pedro Salinas, encargo personal de Ortega que Revista de Occidente publicó en 1926. En los cincuenta años siguientes, hasta 1975, la misma editorial tiró varias reediciones. En 1963 la sacaron los señores de Losada, en Buenos Aires, y la siguieron sacando durante al menos treinta años. En el 85 la pone en la calle Alianza y yo he visto un ejemplar de nada menos que 2004, ayer como quien dice. Aunque a estas alturas, me temo que todas las ediciones del texto de Salinas estén descatalogadas. Por suerte, en el circuito de segunda mano circulan ejemplares a precios asequibles.
También pueden preguntar a su librero. Ahora mismo hay mil versiones modernas del texto, auténticas traslaciones realizadas por cualificados profesores, cada uno con su criterio, capacidad narrativa y sensibilidad particular. Un lujo. Osen. Rodrigo Díaz es nosotros; su búsqueda desesperada de paz, equilibrio y prosperidad, la nuestra. Sean españoles o japoneses, busquen el Cantar, miren aquí y allá, comparen versiones y háganse finalmente con una. El Cantar es el ciclo artúrico hispano, nuestros nibelungos, nuestras sagas nórdicas. Y encima es mucho mejor. “Por los sus ojos fuertemente llorando, volvía la cabeza y podía verlos”. ¿Y qué era lo que podía ver? Pues “las perchas vacías, sin pieles ni mantos, las puertas abiertas, sin cerrojos ni candados, y los soportes sin azores ni halcones ya mudados”. La casa de uno, vacía, desventrada y abandonada. “Y habló el buen Cid, tranquilo y comedido. Alegrémonos, Álvar Fáñez, que estos pesares en alegrías se tornarán”. Uno de los grandes comienzos de la historia de la Literatura. Fruto del azar, porque al manuscrito le faltan las dos hojas iniciales. Alegrémonos, pues, Álvar Fáñez. Porque mucho antes del western, los melodramas y la novela de aventuras estaba ahí, y estará ya para siempre, el Cantar del Cid.
Laus Deo.





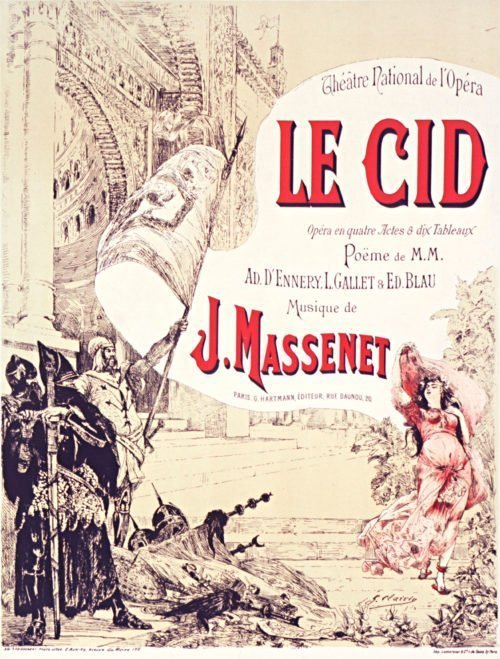








Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: