Una educación de la sensibilidad es, ahora más que nunca, indispensable. Esta reedición de la obra de Chantal Maillard llega en un momento de grandes cambios políticos y sociales. La razón estética es sin duda una propuesta para tiempos difíciles que no podemos pasar por alto.
A continuación, os dejamos las primeras páginas de este interesante ensayo.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Veinte años después
La primera edición de La razón estética data de 1998. El libro se concibió entonces dentro del marco de lo que se entendía por posmodernidad, un término que, si bien acabaría aplicándose a las dos últimas décadas del siglo xx, designaba concretamente las corrientes filosóficas y artísticas que, en esa época, denunciaban la decadencia de los valores teóricos y sociopolíticos que habían sostenido el mundo moderno. De forma más específica, se denominó «pensamiento posmoderno» a aquella corriente que, entre la segunda mitad del siglo xx y los albores del segundo milenio, trataba de hallar vías alternativas para un cambio de rumbo. Pero la palabra «posmodernidad» fue reemplazada muy pronto por otras fórmulas: modernidad tardía, era tecnológica, capitalismo tardío, globalización, variantes que, a pesar de ser, todas ellas, excelentes indicadores de que no se había hecho otra cosa que seguir el derrotero marcado por la modernidad, proporcionaban el matiz positivo requerido para revalorizar todo aquello que había sido criticado. El pensamiento disidente quedó así neutralizado una vez más, reducido, en este caso, a un movimiento de poca trascendencia que habría puesto de manifiesto infructuosamente la obsolescencia de los valores de la modernidad y la economía de mercado.
La década de los noventa fue para mí un período de intenso trabajo en el campo de la Estética, área de la que era responsable en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga. Mis intereses se centraban entonces principalmente en dos temas: las categorías estéticas y los sistemas filosóficos de la India, que terminaron convergiendo cuando descubrí los pormenorizados trabajos sobre dramaturgia (de los que traté extensamente en otra parte) elaborados en Cachemira entre los siglos IX y XI. Éstos me interesaron más aún cuando advertí que no sólo aportaban elementos clave para resolver la cuestión de las emociones estéticas, sino que estas claves podían extrapolarse al ámbito de cualquier tipo de representación y ayudarnos, por tanto, a comprender mejor el proceso de transformación de la conciencia colectiva en una época, como la actual, en la que la realidad se ha convertido toda entera en representación.
La conciencia colectiva –el modo de entender el mundo y de responder a las circunstancias– y el universo imaginario y simbólico que la acompaña varían de una época a otra. A cada sociedad le corresponden algunas categorías en particular y de ellas derivan otras tantas modalidades que aparecen y se consolidan en determinados momentos de la historia. El kitsch, por ejemplo que, como comenté en Contra el arte y otras imposturas, forma parte ahora de las estrategias del imperio global es producto del sentimentalismo decadente de finales del siglo xix, el cual, a su vez, era la exacerbación de la sentimentalidad romántica.
Si he aceptado el reto de una reedición de este libro después de veinte años es porque sigue pareciéndome importante que podamos percatarnos de estas variaciones –que son, por otra parte, indisociables de las fluctuaciones sociales– y de cómo estas se verifican a la par que los valores que se adoptan.
En La razón estética analicé varias de las categorías que intervinieron en la transformación de la conciencia moderna en conciencia posmoderna. Las derivaciones, desviaciones o retrocesos que se efectuaron a partir de la segunda década del siglo XXI habrían de ser objeto de un nuevo estudio. La razón estética debería repensarse considerando las modalidades sensibles (aisthésicas) y sentimentales dominantes en la actualidad. Estamos ahora inmersos en la representación. Veinte años después La distancia que permitía tomar conciencia de la ficción se ha reducido drásticamente. Esto permite neutralizar las emociones dolorosas que experimentaríamos ante un hecho trágico si asistiésemos a él sin mediación y, consecuentemente, frenar los movimientos de rebeldía que nuestro rechazo pudiese generar. El peligro, el enorme peligro de la representación es que cualquier acontecimiento, sea éste de la naturaleza que sea, se recibe con una tasa de placer que viene a sumarse a la variante emocional que entra en juego. Ése es el poder de la ficción. Cuando asistimos a los acontecimientos como si fuesen un espectáculo porque se nos re-transmiten por los mismos canales y en el mismo formato que la ficción, nos llegan con ese plus de placer que caracteriza todo espectáculo. Los noticiarios se convierten entonces en capí- tulos de una serie televisiva y las historias de corrupción o el seguimiento del éxodo de las poblaciones, en sendos culebrones que se reanudan a diario a la hora prevista y que reconocemos por el titular: «Crisis de refugiados», «Ataques terroristas», etcétera.
Una educación de la sensibilidad es, ahora más que nunca, necesaria. Es urgente que sepamos distinguir las emociones ordinarias de las emociones espectacularizadas aprendiendo a detectar la naturaleza del placer que las acompaña. Que sepamos cómo estos movimientos reactivos (o emociones) se ensamblan luego con los valores inculcados, dando lugar a lo que llamamos sentimientos. Y que aprendamos a tomar conciencia de cómo suscribimos estas amalgamas sentimentales añadiéndoles automáticamente la creencia de que son lo más auténtico que poseemos: «Esto es lo que siento yo», decimos, sin darnos cuenta de que ese «yo» se ha ido fabricando exclusivamente en el proceso, de que se siente lo que se piensa, siendo así que el «se» es siempre cualquier cosa salvo la decisión de una mente libre. Y así salimos a la calle cargados con una bomba de relojería que puede estallar en cuanto sean activados los estímulos pertinentes.
La revalorización positiva de la sensibilidad y su recuperación como factor ineludible para la comprensión de la realidad dependerá de que se lleve a cabo una educación de la misma en ese sentido. Y de ello dependerá también que la propuesta de una razón estética siga siendo viable. La razón estética es un libro ciertamente optimista, demasiado optimista para como entiendo las cosas ahora. A día de hoy no creo que sea posible ni necesario salvar el mundo, la especie humana o, menos aún, nuestra cultura o nuestra «civilización». En la época que coincide con la redacción de este libro, aún tenía ganas de cambiar el mundo. «La autocomplacencia en la desgracia es un acto de cobardía», escribía en el epílogo. Hoy replicaría a eso que cobardía y valentía forman parte de un discurso que pertenece a la ideología de progreso que ha sustentado el tipo de economía agresiva que nos caracteriza desde los inicios.
Ser optimista con respecto al devenir del planeta y de nuestra especie sería una opción tan válida como la contraria, si esa actitud no se acompañase generalmente de una valoración positiva de la existencia imposible de justificar racionalmente sin argucias demagógicas. No puedo entender este mundo como el mejor de los mundos posibles ni la existencia como un don por el que debamos estar agradecidos. Aunque el mecanismo es ingenioso y bastante eficaz, fuerza es reconocer que el círculo del hambre que sustenta la vida desde sus comienzos no es la manera más generosa de hacer que un sistema sea autosuficiente además de autoproductivo. Pero ¿a quién pedirle responsabilidades?
Dicho esto, me queda por añadir que si hoy volviese a escribir acerca de estos temas, sin duda lo haría de otra manera, con otro lenguaje o, al menos, con otros conceptos y otro estilo. La expresión «razón estética» le debe aún demasiado a una tradición que había formulado con expresiones similares (razón sentiente (Zubiri), razón vital (Ortega), razón poética (Zambrano)) la voluntad de superación de una racionalidad que seguía describiéndose, sin embargo, tanto formalmente como teóricamente (a pesar de Nietzsche), de acuerdo con los modelos que pretendía superar. Ni la razón sentiente de Zubiri sentía ni la razón vital de Ortega vivía, y Veinte años después de Zambrano no acababa de ser ni una cosa ni la otra. Cambiar los parámetros no se consigue jugando en el mismo tablero con las fichas que nos han sido asignadas. No basta con modificar los términos; siempre que se siga dentro del mismo discurso, nada cambia salvo el verbo que se emplee.
No he podido evitar, al revisar lo escrito en la primera edición, aligerar o eliminar ciertas partes del libro o modificar incluso algún que otro apartado que me parecía poco claro o mal integrado en el conjunto. Ha sido el caso, por ejemplo, del fragmento sobre ética y estética en el primer capítulo de la primera parte y los capítulos tres y cuatro de la segunda parte. En cuanto al cansancio de la conciencia posmoderna, he considerado necesario darle otra vuelta de tuerca, por lo que me he permitido añadir algunas anotaciones a modo de apéndice al capítulo que le está dedicado. El capítulo «La razón estética: una propuesta para tiempos difíciles» no aparece en la edición de 1998. Fue redactado poco después de la publicación del libro y, dado que resume las ideas principales del mismo, he creído pertinente situarlo aquí a modo de introducción.
Málaga, agosto de 2016
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
A modo de justificación
Cuando un mundo se derrumba porque sus valores ya no lo sostienen ni pueden tampoco trocarse por otros, importa preguntarse por el modo de racionalidad con el que fue diseñada su estructura, importa darnos cuenta de que no son los valores lo que habrá de reemplazarse, sino el modo de ver y de utilizar la razón, y de que la necesidad de que haya valores forma parte también, muy probablemente, del mundo que ha caído. Las dicotomías son parte de un diseño utilitario que permite responder al «por qué» y, a partir de ahí, establecer las vías del «para qué», un diseño que considera los fines antes que el conocimiento de la realidad en la que estamos. El «mundo» es siempre a posteriori, el mundo es el testimonio de un suceder del que formamos parte pero que, en sí mismo, es intraducible. Todo mundo es una construcción. Ahora bien, esta construcción la hacemos entre todos pactando su modelo a partir de nuestra experiencia. Pero ¿y la experiencia? Aquí es donde radica el problema del modo de racionalidad, pues la experiencia se obtiene como resultado del juego de las facultades receptivas y creativas, y dependerá de la disposición de apertura de las primeras y del grado de compromiso de las segundas.
Con este ensayo, he pretendido ofrecer una respuesta a esta pregunta por el nuevo modo de racionalidad. La «razón estética» es una actitud que permite dar cuenta de la comunicación, a nivel sensible, de todos los elementos que intervienen en los sucesos que forman esa trama a la que denominamos «realidad», consciente, quien adopta dicha actitud, de que la realidad no es lo otro que ha de ser aprendido, sino aquello en cuyas confluencias nos vamos creando. Por ello, el ejercicio de la razón estética es ante todo una manera de autoconstruirse.
Tal vez el término «estética» pueda prestar a equívoco, por lo que conviene aclararlo. Es preciso, antes que nada, liberar el término de sus connotaciones dieciochescas: entender lo estético en términos de belleza es restringir su uso al ámbito marcado por una de las muchas categorías de la sensibilidad, una categoría que, como cualquier otra, ha tenido históricamente su desarrollo, su auge y su ocaso. Al margen de este sentido restringido, lo estético ha de ser entendido correctamente a partir de su etimología: aisthesis (αἴσθησις), que significa sensación y sensibilidad, y atañe, por tanto, a los modos de percibir. Designa tanto la capacidad de aprehender la realidad a través de los canales de la recepción sensorial como las categorías de la sensibilidad que son activadas en esa recepción. La experiencia sensible, en efecto, ha de ser re-presentada para adquirir sentido, ha de historiarse para hacer «mundo». Y hacer mundo se realiza y se recibe con placer: es, por un lado, placer de la articulación que otorga sentido creando mapas de correspondencias de una realidad de la que nos sabemos copartícipes y, por otro, placer de la representación, un placer que entraña un tipo muy especial de comunicación.
La relación entre arte y estética, rota desde hace tiempo como consecuencia de la pretensión de un arte «no significativo», debería reelaborarse en estos términos. Lo estético es el campo del receptor sólo en tanto en cuanto lo es –y lo es ineludiblemente– del artista, es decir, del que configura los mundos. El arte nunca ha dejado de ser ensamblaje, engarce de elementos, promiscuidad de las diferencias, orden incluso en el desorden, organización incluso y sobre todo cuando desorganiza. Todo decir es decir algo, y todo algo atestigua de una voluntad de significación; de la misma manera, todo mostrar o presentar define sobre el fondo un todo articulado que produce, en quien lo recibe, una impresión sensible. La A modo de justificación 15 modalidad de esta impresión responderá no tanto a la intención del artista como a su in-tensión, es decir, a la tensión interna que le ha guiado: el modo en que esa realidad que él es se ha activado y ha vibrado en la realización de la obra. Tales modulaciones, que son a un tiempo «modos» de recibir, de hacerse y de proyectarse, son las «categorías estéticas»: formas de la sensibilidad que se van transformando, también, en el curso de la historia, dando cuenta del carácter dinámico de lo que se ha denominado «estructuras de la subjetividad».
La diferencia entre la creación de obras de arte o artefactos y la creación de mundos está por estudiarse. No es éste el lugar para adentrarse en estas cuestiones que reservo para otro estudio. Por supuesto aquí hablo de lo segundo, y pertenece este ensayo al ámbito de la epistemología mucho antes que al de la teoría del arte. Basten estas consideraciones, al menos, para deshacer entuertos aclarando lo que entiendo o, mejor dicho, lo que no entiendo por «estético», a fin de que, en la expresión «razón estética», obtenga el adjetivo la extensión necesaria.
La razon estética: una propuesta para tiempos difíciles
El nihilismo actual: un diagnóstico erróneo
La reiterada mención, por parte tanto de filósofos como de críticos de arte, de la supuesta pérdida de valores que ha tenido lugar en nuestra sociedad durante el transcurso de estas últimas décadas se ha vuelto bastante incómoda, por no decir tediosa. Parece que no acertamos a superar este discurso. Se da por supuesto la pérdida y no se halla con qué resolver la situación que, según más de uno, debería hacerse bien recuperando los valores perdidos, bien reemplazándolos por otros, disyuntiva que también parece darse por válida sin cuestionarse.
Sin embargo, ni lo uno ni lo otro es tan evidente: ni que nuestra sociedad carezca actualmente de valores, ni que la única solución sea aquella disyuntiva (recuperar los antiguos valores o inventarnos otros) –como tampoco es tan evidente que sea imprescindible tener valores, salvo, si de lo que se trata es de preservar la vida, de aquellos que por consenso se pacten para la supervivencia.
Si fuese cierto lo primero, a saber, que hayamos «caído» en un vacío de valores, podría ser enormemente provechoso dado que cabría esperar que estuviésemos en situación de recuperar aquella «virtud» a la que menciona el Dao De Jing (§38), el de del dao, aquella fuerza (vis-virtus) que, según él, nos era común a todos en un principio, antes de que se inventaran las falsas virtudes:
Perdido el dao, comenzó a actuar su de (su virtud).
Perdida la virtud, le sustituyó el amor (jen: virtud de humanidad).
Perdido el amor, se echó mano de la justicia.
Perdida la justicia, se quiso sustituirla por la cortesía.
Pero la cortesía es poca fidelidad y poca confianza y comenzó de los disturbios.
La ciencia o el conocimiento de estas virtudes es sólo flor del dao y comienzo de la estupidez.
El sabio chino entendía que las instituciones morales dan por supuesto las desigualdades y las fomentan al tiempo que ponen de manifiesto la pérdida de un estado inicial: la armonía interior y la sabiduría que es conocimiento activo de ese orden interior. Claro que a esto, como a la fidelidad y la confianza a la que se alude en el citado párrafo, también se le podría denominar «valor», si entendemos por valor lo que alguien aprecia y juzga ser lo más importante. Para el taoísta lo apreciable no eran los códigos o valores que se construyen sobre las huellas de un orden anterior. Éstos no son sino residuos o signos de lo que hubo. Así también lo entendió Fernando Pessoa cuando escribía que la belleza y la moral son como las llamas: simples señales de combustión. Y ciertamente, desde que existe eso a lo que llamamos «belleza» se nos ha hecho más difícil la contemplación. Damos por «bello» un objeto «valioso» o un paisaje tan sólo con verlo porque así nos han dicho que eran o debían ser los objetos valiosos o los paisajes bellos; admiramos una sinfonía con sólo oírla porque «sabemos» que es admirable. Nuestra cultura ha determinado sus objetos de culto y ya no nos hace falta descubrir su valía.
Cuando el tedio reemplaza la admiración o la extrañeza, deberíamos preguntarnos por qué le pintó Marcel Duchamp un bigote a la Gioconda. En realidad, Duchamp no le puso un bigote a la Gioconda, se lo puso al modo cultural de ver la Gioconda, se lo puso al objeto-valioso-Gioconda; y el bigote escandalizó a aquellos que no veían la Gioconda, a aquellos que oficiaban la misa mientras bostezaban a escondidas. La cultura, dando tanto por supuesto, obstaculiza la espontaneidad y el descubrimiento, cuando no los mata. Y es esto: el tedio que acompaña la falta de impulso de descubrimiento, y no la supuesta falta de valores, lo que despierta ese sentimiento de nostalgia y abatimiento en la cultura posmoderna.
En los valores vivimos
Si fuese cierto que hoy en día ya no hay valores, habría esperanza, pues tal vez podríamos averiguar lo que es tener un corazón intacto. Podríamos averiguar de qué fuego son señales, según afirmaba el poeta, la belleza y la moral. Pero es dudoso que así sea. Siempre que hay voluntad hay valores. La voluntad es proyección hacia lo otro (o su rechazo), y lo otro, cualquiera que esto sea, ha de ser un valor si hacia ello (o contra ello) se dirige toda acción.
Sería útil recordar que la acepción primera y más común del término valor pertenece al ámbito de lo económico: el valor es el precio de una mercancía o de un producto. Y el precio se establece en virtud de una estimación que radica en la demanda, la cual a su vez se origina a partir de una necesidad (natural o creada, no viene al caso). El valor sitúa pues al objeto en el lugar que le corresponde dentro de la jerarquía de las expectativas de transacción. Transportado al ámbito de las costumbres y de la cultura, la noción de valor sigue manteniendo, de manera latente, este significado. El valor moral de una acción o el valor estético de un objeto sitúan a la acción o al objeto en una escala de aceptación o rechazo por parte del grupo que los ha asumido.
Que los valores los dicten la razón y que así deba ser o no, eso es lo que puede ser discutido. En general no es la razón la que dicta los valores, sino que la razón es utilizada por quienes detentan el poder para procurar razones que soporten los valores y los códigos. Así que siempre conviene preguntarse qué máscara tiene el poder que condiciona nuestra voluntad, propone los cauces de acción y crea, por tanto, nuestros valores.
No iría descaminado aquel que empezara hurgando en las inercias, en los hábitos, en esos hematomas que se forman a golpe de repeticiones. Mucho tienen que ver estas formas de la reiteración con los valores que elaboramos. No es neutro ninguno de nuestros gestos. Apretar una tecla o un botón para oír música, para ver imágenes, para recibir correo, para oír la voz de alguien, para que salga café, chicle o monedas, para que haya luz o calor, estos gestos mínimos que condicionan nuestra vida a través de todas las sensaciones son, no nos engañemos, una poderosa fuente de construcción de valores.
No es cierto que no existan valores hoy en día. Lo que ocurre es que el orden que se suponía lógico: primero los valores, luego la acción, es ahora el inverso: primero se da la acción, y luego los valores. Y tal vez así debió de ser desde el principio si le hacemos caso al Génesis, ahí donde se cuenta cómo el dios de los hebreos puso el primer ladrillo del edificio moral: primero actuó: creó, y luego juzgó (que era bueno)…
En cuanto a lo segundo, esto es, a la disyuntiva entre recuperar los antiguos valores o reemplazarlos por otros, cae por su base desde el momento en que advertimos no sólo que los hay, sino que vivimos con ellos incluso sin darnos cuenta. Cuáles sean estos valores podría advertirse simplemente preguntándonos a qué dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo real, cotidiano, y cuáles son los motivos por los que lo hacemos. Pues no son valores reales, sino ideas vacías, aquellos que no lleven implícita su finalidad en la acción cotidiana y en la suma de todas ellas.
—————————————
Autor: Chantal Maillard. Título: La razón estética. Editorial: Galaxia Gutemberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

La religión es puro miedo
/abril 20, 2025/La novela que tenemos entre manos, Ve y dilo en la montaña, se sustenta sobre la voz de un narrador que nos habla de lo que rodea a la adolescencia del protagonista asfixiado. Nuestro adolescente es un mar de dudas que habita en unas calles marginales de Harlem, en una Nueva York racista. Se supone que el ambiente religioso podría servirle de sostén, podría poner suelo bajo los pies, pero forma parte del fracaso de la atmósfera, en la que se reproducen, de manera congestiva, una y otra vez las ideas de perdón, pecado, justicia de Dios y expiación más…
-

Samantha Eggar entre el bien y el mal
/abril 20, 2025/Tras aquella primera visión de Samantha recreando a Emma Fairfax, su personaje en El extravagante doctor Dolittle, todo en mi fue fascinación. Es decir, todo el hechizo que puede sentir un niño de siete u ocho años por una chica de veintitantos: una admiración en la linde del amor, pero de un amor tan excelso que no sabe de lo carnal. Ese amor devoto que solo inspiran las imágenes. Juro que el día en que vi por primera vez a Samantha Eggar tuve una epifanía y una iluminación. En Las palabras (1964), Jean-Paul Sartre reflexiona sobre su infancia y sobre…
-

La semana en Zenda, en 10 tuits
/abril 20, 2025/Ya aterrizando al otro lado de la Semana Santa y con la primavera floreciendo por doquier, en Zenda no perdemos de vista nuestro horizonte libresco. Como cada domingo, te proponemos un resumen de nuestra semana. Todo lo que dio de sí en solo 10 tuits. Una selección comprimida y que esperamos te anime a leer más artículos en nuestra web. La semana en Zenda, en 10 tuits 1 “La carga histórica de conocimiento, de ciencia, de cultura, de arte, pero también de fe, sigue presente en Europa y en España. Es como una bella durmiente a la que hay que…
-

La guerra de Portugal, de Jordi Sierra i Fabra
/abril 20, 2025/A caballo entre la novela histórica, el thriller y el costumbrismo, esta novela de Sierra i Fabra se convierte en el testimonio de una época —la de la España posbélica, la de la Europa nazi, la del Portugal silencioso—, así como en el sentir de unos personajes que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de La guerra de Portugal (Edhasa), de Jordi Sierra i Fabra. *** PRIMERA PARTE Mayo-Junio de 1940 Madrid –¿Dunkerque? –preguntó Franco. El almirante Salvador Moreno puso un dedo en un extremo de la costa, frente a Inglaterra. –No tienen salida…


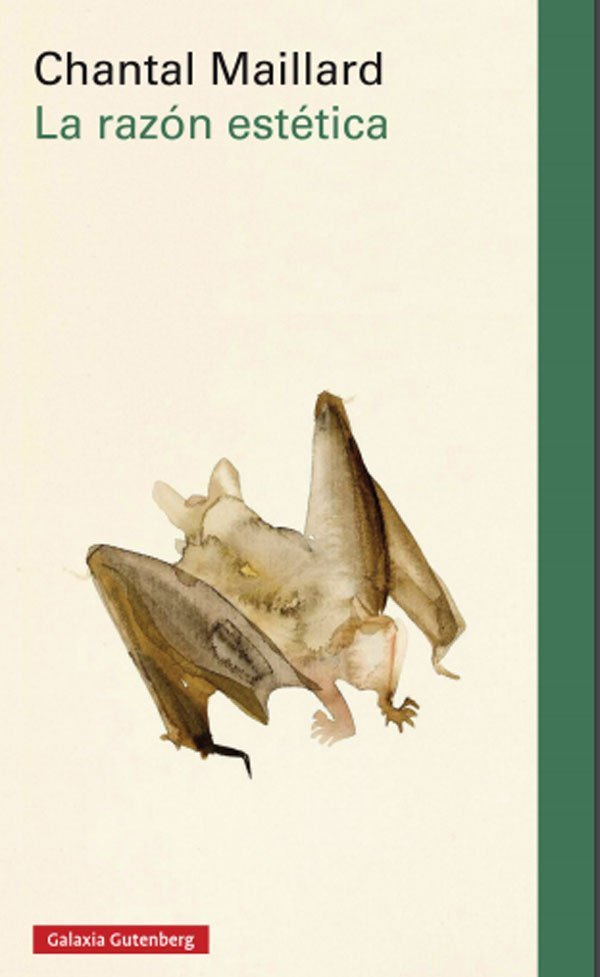



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: