La república de los ladrones, de Natalio Grueso, es una novela de aventuras con piratas, grandes tesoros, amor, deseo, pasión, celos y hasta un ciego que juega al ajedrez.
1
«Jaque mate». El viejo pronunció las palabras arrastrándolas, del mismo modo en que arrastraba las piernas. «Jaque mate», repitió sin necesidad tan siquiera de mover ficha, como quien anticipa a un ciego la proximidad de un abismo inevitable. Sólo que aquí el único ciego era él. Con mano temblorosa palpó el tablero hasta encontrar la redonda cabeza del alfil. Entonces lo arrastró tres escaques hacia el nordeste, como arrastraba las palabras y las piernas, alejándose del rey, formando una diagonal mortal que tapaba la única gatera que le quedaba al moribundo monarca para salir de la celada con vida.
Labastide intercambió una mirada de estupor e incredulidad con Alondra, sorprendido de que el viejo maestro les hubiese ganado la partida en apenas diez minutos. «Es usted condenadamente bueno», reconoció rendido Labastide. El viejo sonrió, se quitó las grandes gafas negras, dejando a la vista el desasosegante espectáculo de unos ojos sin pupilas ni iris, sólo unas cuencas blancas, marfileñas, como el color del rey del ajedrez que, ahora sí, rodaba por el tablero como si le hubiesen cortado la cabeza en la guillotina. Se secó con un pañuelo unas lágrimas que salían del fondo de la nada, de lo más profundo de aquel pozo níveo en el que sorprendentemente sólo había oscuridad.
—Para mí el ajedrez es la vida —dijo el viejo—, y quien no sabe defenderse sobre el damero mal podrá hacerlo en el tablero de la jungla que nos espera ahí afuera. No se olvide del consejo que le voy a dar, Labastide. En la vida, como en el aje-drez, hay que aprender a dar jaque, a evitar que nos lo den y, en caso extremo, hay que saber enrocarse.
El aventurero sonrió, los míticos hoyuelos en las mejillas que en el campo de batalla del día a día solían ser más eficaces que una legión de peones, torres, alfiles y caballos. Alondra, que estaba a su lado, no pudo evitar sentirse excitada una vez más ante aquella sonrisa, como si el muy canalla la tuviera poseída con el simple hecho de hacer ese gesto. El aventurero tomó su copa, la alzó al aire y propuso un brindis:
—Por los que ven sin ojos.
Los tres amigos brindaron y apuraron sus bebidas, acompañados tan sólo por el tañer de las campanas de la iglesia del Salvador que, a esas horas, repicaban llamando a misa de doce.
El viejo ciego se llamaba Jericó. O al menos así era como lo conocía todo el mundo. Le había dado carpetazo ya a ocho décadas, seis de ellas viviendo en las tinieblas de la ceguera causada por un glaucoma que le cerró las persianas de sus ojos para siempre. Y fue entonces, curiosamente, cuando Jericó empezó a ver la luz, aprendió a escuchar, aprendió a oler, aprendió a intuir y a anticiparse a los hechos. Se convirtió en un consumado maestro del ajedrez, aunque nunca quiso competir. Pero por su casa de Sevilla, en la calle del Jesús de las Tres Caídas, pasaban todos los grandes del mundo, incluidos un par de campeones rusos y un joven aspirante de apenas dieciséis años llamado a convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos. Y todos ellos, sin excepción, visitaban al maestro Jericó en busca de sus consejos y sus sabias lecciones.
Evangelio de San Lucas, 18, versículo 35, «sucedió que al acercarse Jesús a la ciudad de Jericó se encontró a un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna». Labastide lo recitó de corrido, era evidente que se lo había aprendido para impresionar al viejo.
—¿Le llaman Jericó por las Sagradas Escrituras? —preguntó. El anciano meneó la cabeza, negando en silencio el equivocado juicio del aventurero.
—Mi querido amigo —replicó—, las únicas escrituras sagradas que conozco son las novelas, porque en ellas sus autores inventan mundos de ficción, mandan y ponen orden en las tramas, crean a los personajes, los moldean a su gusto, les dan felicidad o dolor a su criterio, a su capricho. Por ello son dioses, pequeños dioses ciertamente, pero dioses al fin y al cabo, porque en las páginas de sus libros gobiernan ellos y tienen un poder absoluto, hacen o deshacen a su gusto. Son los creadores. Y crear es sagrado. Por eso la literatura es sagrada.
Labastide, que lo único que había escrito en su vida eran cheques sin fondos y cartas de amor plagiando a los poetas, se estremeció pensando en que, quizás, en aquel mediodía sevillano, un sabio le había dado la clave de la felicidad. Escribir, claro, quizás ésa fuera la vocación que llevaba tanto tiempo persiguiendo. Sólo había un problema, y no era menor: no tenía demasiado talento para juntar palabras. Sin embargo sí lo tenía para otros menesteres, como comprobó cuando Alondra Carmichael lo abrazó por detrás y le susurró al oído «vámonos ya, cabrón, no aguanto más».
Tres horas más tarde, mientras los pájaros se desplomaban sobre el asfalto como kamikazes de una guerra contra el insoportable calor del verano sevillano, Alondra Carmichael cantaba por alegrías bajo las refrescantes aguas de una ducha que limpiaba y purificaba cada rincón de su cuerpo recorrido poco antes por ese prestidigitador de alcobas llamado Bruno Labastide. Éste, mientras tanto, a la sombra de la terraza de la habitación con vistas que había alquilado a tiro de piedra de la calle Sierpes, trasegaba manzanilla y fumaba un cigarro mientras repasaba sus notas sobre el paradero del tesoro perdido del capitán Bram.
El viejo Jericó le había puesto en la pista de unos documentos conservados en los archivos de los Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Al parecer allí se encontraba el cuaderno de bitácora de La Santa Lucía, una de las fragatas de la flota conjunta de Indias y de Tierra Firme que sufrió el saqueo de los piratas la funesta amanecida del día de Pentecostés de 1702. Y en él se hallarían pruebas irrefutables de lo que real-mente ocurrió al alba de aquel aciago día y del destino que tomaron los ladrones del mar, con las bodegas de sus goletas y esquifes encintas de oro, plata y piedras preciosas. Santa Lucía, la patrona de los ciegos, no podía existir un nombre más adecuado para un navío investigado por Jericó.
El plan era el siguiente: el viejo se encargaría de gestionar los permisos para que Labastide pudiera consultar los documentos. Después los esperaría en una tasca del Bajo de Guía frente a las arenas vírgenes de Doñana. Y allí, con una botella de sol de Andalucía embotellado, planificarían los próximos movimien-tos. El aventurero cerró el cuaderno en el que iba redactando su estrategia, se puso una camisa de lino blanco recién lavada, citó a Alondra en unas bodegas de la judería para cenar, y salió a la calle. A esa hora, media tarde, el sol castigaba sin piedad. El cielo, barnizado de purísima, parecía una bóveda infinita que cobijaba un enorme invernadero por el que se movían con lentitud y desgana los pocos insectos con aspecto de humanos que tenían valor para salir a la calle a esas horas de canícula en apogeo.
Callejeando camino del río pasó junto a la Maestranza, oliendo a arte y albero. De ahí al puente de Triana no había más que unos metros. Bajo los arcos del puente el Guadalquivir discurría perezoso, como la propia tarde, al ritmo que marcaba el termómetro. Labastide negoció una lancha para el día siguiente. «Usted nos lleva río abajo hasta Sanlúcar, como hacía antiguamente la flota de Indias cuando partía para el Nuevo Mundo», dijo. El barquero se encogió de hombros. «No sé de qué me habla, pero la barca es mía y el dinero suyo, así que mientras me pague lo que le pido haga lo que quiera, francés».
Solucionada la intendencia para el viaje hasta la desemboca-dura del río, Bruno aprovechó lo que quedaba de tarde para perderse por las callejuelas que cercan la Plaza de la Alfalfa, como si se tratara de un rehén en manos de carceleros protegidos por dédalos sin minotauros. Caminando sin rumbo, desorientado en el laberinto sevillano, encontró un oasis en la tasca del Peregil, donde se tomó una cerveza bien fría. Luego, sin tan siquiera pretenderlo, llegó otra vez a la verita misma del río, donde el aire del atardecer comenzaba a ganarle la partida a la calima del día. Enfrente, las tierras baldías de la Cartuja; a la espalda las iglesias y tabernas de la vieja ciudad, y arriba, más arriba que los cielos, el creador de la ciudad más hermosa que dios alguno haya sido capaz de imaginar: Sevilla.
(Extracto de los diarios del cronista de Indias David de Aramar)
No había merced entre tanta escabechina. Por mucho que se afanaran los grumetes de la flota imperial en regar las cubiertas con serrín, la sangre y las vísceras de los soldados dejaban regueros y charcos sobre los que resbalaban los oficiales con sus botas de caña instantes antes de ser enviados a golpes de acero al más allá, en el que, por otro lado, probablemente tampoco hubiera nada.
«¡Muerte! —gritó Calicó Rackman, enfebrecido en su propia orgía de sangre—. ¡Muerte a los malditos gabachos, muerte, muerte!». Que los enemigos fueran españoles y no franceses era lo de menos, de hecho nadie le sacó del error. Ellos eran piratas, no corsarios, y su única bandera era la del dinero, la del oro; poco importaba quien fuera el ridículo monarca lejano que se declarara dueño de él.
Un cronista objetivo podría afirmar que la niebla había decidido aparecer de nuevo, como si fuera una invitada a la que no hiciera falta convocar. Pero esta vez la espesura la causaba el humo de las bombas y los cañonazos que caían con la misma cadencia con la que pasan los segundos, un festival de pólvora digno de las celebraciones de un año nuevo chino. Los músicos de todas las naves piratas coordinaban el redoblar de sus tambores marcando el ritmo del asalto que, ahora sí, era ya total y no obedecía a estrategia ni guion alguno. El cuarteto de hermosas damas desnudas que siempre viajaban a bordo de la nave de Picanha da Fusta, por su parte, intentaban aportar algo de arte y clase atacando el andante de una sinfonía de Purcell.
Mientras los tambores llamaban a zafarrancho de combate el almirante Gálvez, en una jugada a la desesperada, concentraba en torno a su nave a toda la resistencia que le quedaba a la corona española. No hay que negarles bravura a los soldados, que batallaron como fieras heridas hasta el final de sus fuerzas. La esperanza es el mecanismo que activa el resorte del esfuerzo sobrehumano, pero resulta difícil mantenerla cuando a tu lado no ves más que miembros amputados, charcos de sangre espesa ennegrecida y, toda ella, como bien había vaticinado Calicó Rackman, proveniente de los uniformes. Tampoco ayudaban 20 a subir el ánimo los gritos de horror que llegaban desde todas las naves, ni las letanías del pesado del pater que imploraba la ayuda del Señor que, a esas horas, debía estar muy ocupado atendiendo otros menesteres, porque no les hizo ni caso, ni un triste rayó fulminante envió.

—————————
Autor: Natalio Grueso. Título: La república de los ladrones. Editorial: Almuzara. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro




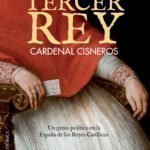

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: