João Guimarães Rosa en una de sus travesías en el Sertão. Brasil, 1952
Lateral fue una revista cultural fundada por Mihály Dés en 1994, un periodista, traductor y escritor húngaro que vivió muchos años en Barcelona, donde falleció en 2017. En el primer número firmaron artículos Guillermo Cabrera Infante, Juan Villoro, Eduardo Zúñiga… y durante los once años de vida pasaron por sus páginas Harold Bloom, Umberto Eco, Claudio Magris, Mario Vargas Llosa, Imre Kertész…
Mihály Dés la llamó Lateral por el libro de fragmentos y aforismos de Elias Canetti, El suplicio de las moscas, que en uno de sus textos dice: “A medida que crece, el saber cambia de forma. No hay uniformidad en el verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es perceptible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido, y sobre todo, lateral”.
A su vez Canetti tituló así su libro porque encontró en las memorias de Misia Sert este texto: “Una de mis compañeras de habitación había llegado a dominar el arte de cazar moscas. Tras estudiar pacientemente a estos animales, descubrió el punto exacto en el que había que introducir la aguja para ensartarlas sin que murieran. De este modo confeccionaba collares de moscas vivas y se extasiaba con la celestial sensación que el roce de las desesperadas patitas y las temblorosas alas producía en su piel”.
Sobre ese collar Bigas Luna dirigió un vídeo.
La historia del libro que quiero contar tiene que ver con Lateral porque la revista tenía una columna que ponía en contacto a los lectores para peticiones de libros agotados, compra y venta, etc.
En los años 90 conocí a Manuel de Lope (Burgos, 1949) porque Juan Cruz le había publicado varios libros en Alfaguara. De Lope había vivido en Aix-en-Provence y hacia el 93 se vino a vivir a Madrid. Por aquel entonces yo había leído Octubre en el menú, una novela generacional que cuenta la historia de una utopía comunal de hippies en los años 70. Me había gustado la manera de abordar el texto de sabor experimental, en línea con lo que se llamó “Nueva narrativa”. Un día, hablando con él de libros “importantes”, de esos que marcan época, que inauguran una nueva manera de concebir el hecho literario, como pueden ser Ulises, de Joyce, o En busca del tiempo perdido, de Proust, Manuel de Lope nombró Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães Rosa (1908-1967). En aquellos años cuando un libro se había agotado, es decir, cuando el librero te decía que no lo tenía la editorial, no resultaba nada fácil conseguir un ejemplar, si acaso en una librería de lance y poco más. De Lope me habló del brasileño Guimarães Rosa como uno de los grandes narradores del siglo, un verdadero artista del lenguaje. Un hombre que vivió una vida interesante de viajero y diplomático, un médico políglota que aprendió diez idiomas de forma autodidacta, entre ellos el latín, el árabe, el sánscrito y el esperanto. Para Guimarães, el conocimiento de idiomas constituía una base fundamental para conocer los ritmos y los sonidos de las lenguas que le ayudarían a dominar la suya propia.
Guimarães Rosa había nacido en Cordisburgo —que viene a significar Ciudad del Corazón—, en el estado de Minas Gerais, lugar de nacimiento de otro escritor que durante muchos años leí con verdadera fruición: Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 1925). En su monumental creación literaria que escribe en 1956, Guimarães se adentra en el Sertón, la grandiosa y árida geografía al nordeste de Brasil que forma parte de este terreno mítico y legendario que a lo largo de sus obras van creando escritores como Rulfo, Faulkner, Onetti y Luis Mateo Díez, y escribe, con la misma pasión que sintió por la vida, esta ambiciosa obra que, según el propio autor, es “una autobiografía irracional. Es tanto una novela como un largo poema”. Sergio Ramírez dijo de Gran Sertón: Veredas: “No fue sino gracias a la fiebre por la novela latinoamericana que se despertó en la siguiente década, que se tradujo al español, apenas en 1967, más de diez años después”.
Es este Sertón un espectáculo lingüístico, un intenso y permanente tour de force con el lenguaje y un radical posicionamiento en la propuesta de seducción del escritor al lector, deseablemente tenaz, para que se aventure a navegar entre los destellos de una prosa vanguardista en la que también tiene cabida el flujo de la conciencia. Todo esto, obvio es decirlo, para señalar que su lectura de fácil no tiene nada.
Y este es el libro del que desde el principio estoy queriendo contar la historia que tengo con él, pero me tenía que entretener por el camino porque las historias no se resuelven en el primer párrafo. Lo dijo muy bien Macedonio Fernández: “Un prólogo que empieza enseguida es un gran descuido; el preceder, que es su perfume, se le pierde”
Y de todos los autores y libros mencionados se nutre este cuento, como diría Cabrera Infante. Del primero, de Manuel de Lope, quien me inoculó la necesidad de buscar un libro que a él le había servido tanto para construir su universo literario, al menos el de los primeros libros; y después, de Mihály Dés por crear Lateral, y por incluir en sus páginas esa columna de “peticiones del oyente”, a la cual escribí en 1995 solicitando a los respetables lectores esa novela que no encontraba en mi búsqueda constante en librerías: Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães Rosa.
No tardé en recibir respuesta. Dos, para ser exactos. Dos cartas manuscritas que acompañaban a sendos ejemplares del libro que tanto había buscado sin fortuna.
La primera carta decía: “Feliz lectura. Y si necesitas algún otro libro…”, y la firmaba Vicente Llorca, de Barcelona. El libro, en la traducción canónica en español de Ángel Crespo, lo publicaba Seix Barral, en su colección de la Biblioteca Formentor, Barcelona, 1965. Primera edición (Primer a octavo de millar, 1967).
La segunda carta, fechada el 3 de julio de 1995, acompañaba una reimpresión de septiembre de 1975, también en Seix Barral, en la que se excusaba por el retraso y que decía: “…espero que le saques más jugo al Sr. Guimarães que el que le pude extraer yo. ¡Hasta siempre!”, y lo firmaba Jesús P. (o D.) Galindo, de Murcia.
¿Les mandé yo a mi vez una carta a mis salvadores agradeciéndoles el gesto? No lo recuerdo. Quiero creer que sí. ¿Leerán ambos ahora, 22 años después, este texto? Es improbable, aunque no imposible. Si es así, de nuevo, gracias. En mi biblioteca los dos ejemplares ocupan un lugar importante, que es el que está situado en una de las baldas a la altura de los ojos.
Ya lo dice el narrador, “El Sertón es el mundo”. Y ya lo dijeron de otra manera Cortázar, en Rayuela: “París es una enorme metáfora”, y Flaubert en su defensa de la libertad: “Madame Bovary soy yo”.
La historia de un libro es siempre una metáfora de la vida. La de este libro en concreto es, además, la solidaridad de la comunidad lectora, una corriente continua que en cada una de las historias que cuentan las novelas nos ofrecen otros mundos como alternativa, ya se llamen Comala, Yoknapatawpha, Santa María o Celama.
-

Una novela, dos miradas y la poética tramposa del recuerdo
/abril 03, 2025/Desde el principio, sentí el deseo de combinar la narración clásica con un género que amo: la novela gráfica. El porqué de esa fusión se debe a mi voluntad de distinguir formalmente el plano del recuerdo, más cercano a lo onírico, y el del presente, pues en Teníamos 15 años me propuse volver a mi propia adolescencia, a esos años 90 en los que, al tiempo que descubría mi pasión por la literatura y, en particular, por el teatro, también afrontaba mi identidad en una sociedad sin demasiados referentes y donde resultaba difícil vencer el miedo a alzar la voz,…
-

La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta
/abril 03, 2025/Requisitos que parece cumplir fehacientemente Julián Ayesta, al que, con toda justicia, aunque haya escrito también algunos cuentos y obras de teatro, se le puede considerar dentro de la insólita tipología de escritores que escribieron contadas páginas y acertaron una sola vez, como evidencia su única novela: Helena o el mar del verano. Es una novela que Ayesta escribió sin la perspectiva de estar escribiendo una novela, sino que, sin saberlo o pretenderlo, la fue concibiendo por partes, como sucede con la obra de los poetas, a través de entregas sucesivas en diferentes revistas literarias de la época de los…
-

Pilar Eyre: “Las mujeres de más de 60 no están reflejadas ni en literatura ni en periodismo”
/abril 03, 2025/En un encuentro con periodistas, confiesa Eyre que tenía ganas de pasárselo bien escribiendo un libro, y optó por algo más ligero que sus anteriores novelas históricas, que siempre requieren mucha más documentación. Como muchas de sus novelas, la nueva obra tiene elementos autobiográficos o autorreferenciales: “Somos un grupo de amigas que nos reunimos desde hace mucho tiempo, y tras sus comentarios siempre he pensado que con sus historias entremezcladas podría haber una novela”. La novela también nace como reacción a que las mujeres de su edad no están reflejadas ni en la literatura ni en el periodismo, y siempre…
-

En la mirada de Cărtărescu: un viaje literario a través de “El ojo castaño de nuestro amor”
/abril 03, 2025/Contexto biográfico y temático de la obra: La obra de Cărtărescu se erige como un monumento de introspección y reflexión. A través de sus narraciones, nos sumerge en su vida, desde su infancia en la Bucarest comunista hasta sus años maduros, tejiendo un tapiz de experiencias que abarcan amores, desamores, y reflexiones sobre la mortalidad y el arte literario. Su estilo, que combina elementos de humor y nostalgia, añade una dimensión de humanidad y vulnerabilidad a sus narraciones. Influencias literarias y estilo: Cărtărescu, a través de su escritura, nos presenta un entramado de influencias literarias. Su prosa, fuertemente influenciada por…




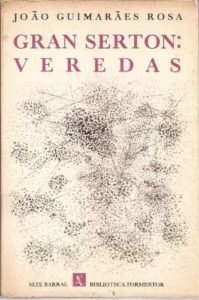
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: