Una sensación extraña queda tras la lectura de esta novela, también extraña desde el título: Quebrada en el Gran Norte. Hay que decir que Quebrada corresponde a un personaje, en este caso Rodrigo de Úbeda, granadino hijo de conversos, quien en la bisagra de los siglos XVIII y XIX, durante los reinados de Carlos III y IV y Fernando VII, vivió y murió en tierras de Nueva España, cuando México pertenecía a la Corona española; tal nombre se lo atribuyeron los indios comanches, tras que, en una batalla, diese muerte a su caudillo Cuerno Verde. Y es extraña la presente novela, a mi parecer, porque supone un formidable esfuerzo del autor, Ángel Fábregas (Granada, 1963), a quien me adelanto a calificar como consumado novelista por más que esta sea su segunda entrega, sin que se advierta que su relato conduce a otra finalidad que la propia narración de los hechos; esfuerzo desproporcionado por cuanto el alarde narrativo supera con creces, al menos en apariencia, la misma enjundia de la historia. La cual, en síntesis, se reduce a la voz del personaje de ficción quien, la última semana de su vida, la va narrando, con verdadero virtuosismo literario, al tiempo que documentación exhaustiva tanto histórica como topográfica, mientras va extrayendo de un cofre los objetos con los que asocia los hechos punteros de su existencia: unas estatuillas de soldados, una talla minúscula de la Virgen de Guadalupe, una pipa apache, una piedra negra, un tonelillo de brandy, un candelabro, la minorá judaica, heredado de Elena de Carvajal, su madre, una señora que mantuvo la fe de sus mayores en el sigilo de saberse incomprendida. Serena y visionaria, se mantendrá como dulcemente ajena a todo. Aunque, en segundo plano del magnífico plantel de personajes de aquella sociedad colonial, con ecos de virreyes y obispos, adelantados (como Juan Bautista de Anza) y mercaderes (como Cipriano Pons), criollos y mestizos, doña Elena pasea su sombra desvelada por estas páginas que se dirían ungidas por la nostalgia.
A esta exposición de acontecimientos, perfectamente graduada y ambientada, asisten dos personajes singulares, entre otros: el indio Juan José, un hombre callado y sabio, que viene a representar el espíritu de aquellas tierras tórridas, leal hasta la muerte a su señor, y Gonzalo, cuyo origen paterno va a mantenerse en suspenso hasta que tal exposición se torna en confidencia íntima. La maestría, ahí, radica en haber inducido al lector hacia una pista falsa, con inhibición manifiesta del autor, que se limita a plasmar la inercia de los hechos. Porque Gonzalo fue hijo de una de las tres mujeres que más amó Rodrigo de Úbeda en su vida: la kiowa Inés, un retrato sorprendente de mujer indómita y misteriosa. Que Carlota, esposa de Rodrigo, sin duda el mejor retrato femenino del libro, odiase a este muchacho, como a su madre, es lo que impulsa ese hábil equívoco en cuanto a la paternidad. Mujer aquejada de lo que en la época pudiera considerarse demencia maniaco-depresiva, y en nuestros días diagnosticarse como bipolaridad, Carlota constituye a mi parecer el eje de fuerza psicológico de la novela. Despótica, obsesiva, fría, distante y cruel, no tiene inconveniente en echarse en manos de la beatería de los frailes y luego la brujería chamánica, tan de aquellas tierras calientes, para conseguir sus fines, que no son otros que la conquista del corazón de su marido. Sin embargo, su indefensión emocional es palmaria. Don Rodrigo nos transmitirá sus palabras, al borde ya de la agonía, cuando, por un momento, ella regresa de las nieblas de su extravío:
“¿Quién fui yo todos estos años?, dime por qué hube de vivir de este modo. ¿Por qué hube de cargar contigo y tus soledades?, dos soledades no hacen una compañía. Ya no hay tiempo. ¿Quién fui yo todos estos años?” (pág. 335).
Pero tan excelente novela, y magistralmente planteada, ¿va hacia algún sitio, o simplemente es eso, el espejo stendhaliano que muestra lo que encierra el camino? Porque el lector se verá pronto inmerso en las inmensas llanuras de un paisaje ilimitado, pocas veces avistado por ojos de colonizadores. Son las planicies vacías, de pronto animadas por la irrupción de los cíbolos (bisontes), que se asientan desde El Paso hacia el norte, un trayecto desolador que incluye Alburquerque y Santa Fe, hasta el río Piedras Amarillas, y girando hacia el este, el paraje denominado Torre del Diablo. En paisaje tan extremo, de la misma tierra parecen brotar las innumerables naciones indias, en un caleidoscopio memorable: comanches, apaches, kiowas, arapajoes, moquinos, yamparikas, cheyennes, jupes…, quienes se mantienen en una basculación constante de hostilidad y pactos con los taibos (blancos). Fábregas, quien, para la documentación de esta sorprendente cuanto original novela, viajó por aquellas tierras extremas, nos ofrece una escenografía de primera mano, así como el retrato fidedigno de las costumbres y creencias de las tribus que las poblaron. Constituye tal mundo externo el círculo envolvente de la trama; en su interior, más adentro, discurren los entresijos de la vida y pensamiento de Rodrigo, en su larga, extenuante caminata hacia el Gran Norte: viene a ser el contrapunto del eminente valor antropológico de la presente novela (Ed. Esdrújula, Granada, 2017). Su estilo discurre pausado pero latentemente tenso, mesurado pero lleno de intensidad emotiva; se diría acorde al aliento de quien camina incansable hacia bien no sabe dónde, aunque el pretexto sea encontrar a Gonzalo. Tales hechos, devanados en su larga confesión mientras espera la muerte, prestan una enorme sugestión a su relato. Había, claro está, un problema con la creación de atmósferas. Sin embargo, su modo de narrar lo percibo más cercano a los cronistas españoles de aquellas tierras que a los novelistas posteriores (excepción de Rulfo, asumido con naturalidad), con lo cual tal creación de atmósferas se nos antoja con inequívoco sabor y mayor hondura.
¿Y es eso todo? Si califico esta novela de reveladora no es porque el autor deje su cámara visual en punto muerto, lo que es mera apariencia. Si así fuera, no habríamos entendido tan denodado esfuerzo. Porque, en realidad, lo que esta novela narra no es tanto el viaje externo como interno, esto es hacia sí mismo. Pues al término de este viaje, lo que aguarda a Rodrigo es el auténtico secreto de aquellas tierras, que no es ningún elixir de larga vida ni ningún mágico afrodisíaco, ni siquiera un alucinógeno tal como se entiende (algo sobrevenido por agresión de agente externo), sino la comprensión súbita del sentido vital: lo que los indios denominaban el encuentro con Jicuri, esto es el espíritu de la misma vida, de la vida a través del cristal de la muerte. Que lo consiga a través del zumo de las pitas, el peyote, poco importa, es mera anécdota. Porque lo ingiere sin ningún propósito, esto es, lo encuentra como culminación del camino hacia sí mismo, y que tal substancia es inocua si no se parte de una predisposición provocada por un estado de ánimo previo, mantenido durante una larga experiencia vital. A partir de entonces, Rodrigo alcanza un, por así decir, estado de gracia, que es lo que ha permitido esa retrospección de acontecimientos evocados desde el principio de la novela. Pero nosotros, sus lectores, lo ignorábamos; simplemente seguíamos la trama, cuyo suspense y levitación comprendemos ahora en el desenlace. Por tanto, no estábamos en el “espejo”, sino más adentro: lo que había por detrás. Y en ello radica a mi entender el sentido profundo de esta excepcional novela, de la que no encuentro parangón. El último conquistador (1992), de Manuel Villar Raso, soriano asentado en Granada, sobre la figura de José de Gálvez, que lo fue de California, observa grandes diferencias de tono y concepción. Cerramos esta novela con cierto pesar. Esa maraña de ríos como el Napleste o el de las Conchas Coloradas, esas montañas como La Madre o la Sangre de Dios, esos lagos como el Xochimilco, las rancherías esparcidas por un paisaje yerto, esos crepúsculos inasibles entrevistos antes de las acampadas nocturnas, se nos enredan en el recuerdo:
“Las largas flores de agave se agitaban en el viento perpetuo de la tierra desolada. Siempre recuerdo el yermo de Mapimí como un sueño de agaves distantes en la anochecida. Conforme avanzábamos por la interminable llanura entre sierras, todo comenzaba a antojarse distinto. Habíamos rebasado el presidio de San Pedro del Gallo, dando cuenta de nuestra presencia y escolta. El desierto, lleno de vida invisible, parecía diferente conforme nos adentrábamos en él; era como una sustancia propia que se conociera a sí misma. El silbido del aire era la rutina de las horas” (pág. 67).
—————————————
Autor: Ángel Fábregas. Título: Quebrada en el Gran Norte. Editorial: Esdrújula. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


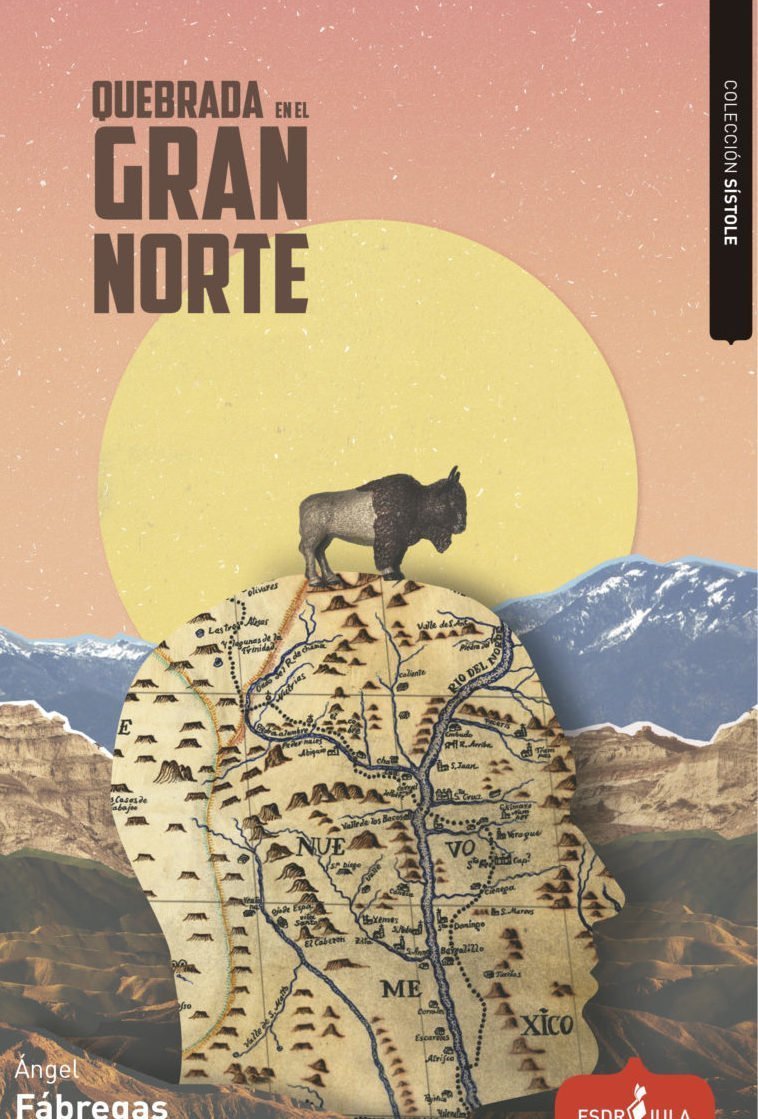



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: