Los héroes están lejos (Editorial Nazarí), es una metáfora de nuestro tiempo: la guerra sempiterna entre el bien y el mal, los hermanos enfrentados y las traiciones, vilezas y envidias de las que somos capaces los seres humanos están en cada trazo de la escritura de este hermoso libro. Su autor, Eduardo Calvo, fue profesor de Sociología en la UCM y es el director del Instituto Cervantes de Tánger. Es guionista de cine y de televisión, ensayista y poeta, y algunos de sus poemas han sido recogidos en la antología colectiva Espejo del amor y de la muerte (1970).
“Arma virumque cano…”
Virgilio (Eneida)
I
LA BATALLA MUTILADA
Capítulo I
En los días inciertos, cuando el cielo transcurre entre las constelaciones de Orión y del Perro, las noches son más largas y menos tibias. Aquello que merece contarse, en tanto deja memoria y de algún modo señala el porvenir, viene a suceder en tales días, que se tienden hacia la oscuridad, deseosos de sustraer los acontecimientos relevantes para que los hombres no se gocen en los recuerdos.
No creo que fuese de otra manera.
La bengala dividió el aire al filo decreciente de la anochecida perezosa, en el momento en que titubeaban las sombras y el véspero se anunciaba soterrado, con el oro cauteloso de un león al acecho. Se erizó en lo alto como una jabalina que confundiese su metal humilde con la esencia celeste, y alborotase la pesadez de las nubes, y despertase el júbilo de la muchedumbre bajo la audacia efímera de su trayecto. Hacía nada aún se celebraban los juegos, sobre la palestra y en la arena; allí se esforzaban los jóvenes, y él era capaz de agarrar las armas y sostener y acariciar a las mujeres con las dos manos. Mucio Campana no está seguro de haberse dormido. Arriba de su cabeza, tras la huella ondulante de la llama, una voz crece y apercibe rutinaria del crepitar de la bala en el alma de un mortero. Se espabila; estira los músculos rebujados por el frío; escucha el silbido puntiagudo; sordamente, unos terrones de barro apelmazado se desagregan sobre sus hombros. Hubiese entornado los ojos un instante, un delgado momento durante el que la humedad se cansó de hurgar en el fondo de sus huesos. Ahora estaba bien despierto; el sabor del lodo entre los dientes. Examinó a través de la arpillera los bultos del caballo y del jinete, suavizados por una luz grisácea, pues ya la lumbre del crepúsculo se exornaba de cenizas. Al hombre, por fin quieto y callado, lo había escuchado removerse de tanto en cuando, durante el sol del mediodía, con intervalos cada vez más largos. Ahora reposaba tumbado boca arriba, la pechera color acero del uniforme honorable invadida de rojo y la mano diestra tercamente agarrada al cuello bordado en plata y grana de la casaca; quisiera desabrocharlo porque le faltase al aire o palpar esa distinción —la estrella de plata cruzada por el sable violáceo propia de los estandartes—, que ilustraba su bando y categoría. El vientre del caballo aún se hinchaba con un resto de paciencia y luego desfallecía, encadenado por el esfuerzo. Un buitre crujió sus alas irrespetuosas antes de pararse entre los dos cuerpos. Descolgado del aire, plegado y metódico, se atenía a la terrenal esperanza de la muerte, más atento a la escarcha que titilaba sobre la carne todavía palpitante de la montura que al cadáver inmóvil del oficial. Mucio Campana comprobó que había usado las balas del fusil. No lo había cargado antes de cerrar los ojos, o dormirse un rato, o desocuparse del frío. No había limpiado la bayoneta. Se distrajo; en vez de saberse hundido hasta la cintura en la trinchera, destemplado y malhumorado, con la saliva mezclada en la boca con el cieno, se creyó sobre sábanas limpias, en un burdel blando, con el aguardiente dulce y quedo y los culos dulces y nerviosos de las putas. Adecentó la bayoneta; restregó el hierro contra el muslo, volvió a lucir la hoja como cuando la usaba para trinchar un pedazo de carne asada. Con la mano derecha cargó el arma. Lo llamaban Mucio, y a veces Manco si tenían la seguridad de no ser atendidos, porque perdió el brazo izquierdo mientras jugaba con una granada tornadiza que resbalaba de las manos por la lluvia. Hacía hincapié en no haber probado una gota de aguardiente a la sazón, por mejor insistir en cómo desgracia y sobriedad suelen andar juntas. También le decían de esa forma a causa de Mucio Scévola, que entregó la diestra a las brasas por el ímpetu de un juramento juvenil, y por una antigua República, recuerdo de la que ahora defendían; lejana, no creo que peor ni mejor, al ser las dos cosa de humanos.
Por debajo del codo pujaba una eficiente prótesis metálica. La mano postiza le servía para liar cigarrillos con llamativa presteza; para cargar el fúsil prefería la mano de carne. Asomó la cabeza por encima de la defensa de hormigón, sintió la presión reconfortante de la culata en el hombro, encerró el mundo en la pupila, disparó. Culebrearon brevemente las patas delanteras del caballo moribundo, antes de recogerse sobre el cuerpo. Revoloteó el carroñero, decidido a no alejarse demasiado. Desde el bosque, respondieron con desganado fuego de fusil y griterío de rutina; se sobresaltó el jinete muerto; gateó en busca de amparo. Campana consintió el fastidio que lo abatía cuando meditaba dejar el aguardiente por acordarse de algún acto que le imputaban en sus horas ebrias. Disparó de nuevo: el muerto quedó muerto de veras, encogido y quebrado, semejante a los demás; tan decente como cualquier cadáver, libre de su falaz artificio de escultura fúnebre. El buitre ascendió metros, proclive a tantear otro alimento. Una corneta centelleó en el aire. Mucio Campana se resguardó. A través de la estrecha tronera, observó desgarraduras de humo, que rebufaban como volcanes diminutos, regalo de las granadas; el cielo barrido por territorios de pájaros; las llamaradas cortas, obra del hierro de los suyos. A su izquierda, al final de la trinchera, ondeó una bandera honorable —sobre fondo negro resaltaba el aspa roja, con los dos sables cruzados, huesos sangrientos bajo una calavera imaginada— y arreciaron los insultos contra los insurrectos leales que resistían guarecidos en la fronda. Entre el fuego enrevesado de la fusilería, Mucio percibió a sus espaldas el aviso de al menos dos ametralladoras. Sonaban trémulas en la margen más próxima del río. Probablemente acababan de transportarlas; recién llegadas para defender las trincheras conquistadas durante la mañana. Río Centinela era a esas alturas una ciénaga grumosa en la que hasta el fango sangraba en su espesor y aún a los muertos estorbaba. La caballería honorable había pasado al otro lado en las primeras horas del día, persiguiendo a un enemigo que hasta llegar al agua había retrocedido cada uno a su manera, más interesados en escabullirse que en dar combate, pero que de pronto luchó como si no hubiese otra tierra para ganar o ser enterrados, solo el enredo de casamatas y pozos y blocaos, y las alambradas y los regates, todas las defensas que habían trenzado detrás de la orilla que marcaba el comienzo de su nación. Costó sacarlos de allí, y también del edificio de piedra mordido por el granizo y por las balas; antes de la reyerta fue utilizado como escuela de iniciados por unos y otros, y ahora, rehusado por los rebeldes, que abominaban del pasado, había servido de establo para mulas y caballos. Los leales habían luchado detrás de cada metro de hormigón y cosidos a cada pulgada de alambre, y cuando fueron empujados hacia el bosque se habían reagrupado; no era impensable que a la noche pretendiesen atravesar el río y atacar su retaguardia, con lo que las defensas ganadas arduamente se convertirían en una profusión de agujeros prestos a aceptar el reposo eterno de sus nuevos dueños. El Río Centinela también es conocido como Río Alto. Este segundo nombre no le viene dado por su rango o su caudal —es el único río que atraviesa todo el territorio— sino por su inicio, en los ventisqueros de las montañas. Desciende como un turgente reptil que adapta su piel para confundirse con el paisaje: azul celeste en sus orígenes; pardo como un oso al remansarse en los llanos; expande sus anillos de un verde esmeralda en los pantanos mefíticos, viciados a su curso; azul profundo al acercarse a las olas desmañadas, a las que se une engreído por las lluvias. Las tribus que viven sus hábitos lo consideran un animal maligno y traicionero, que trampea con su aparente mansedumbre, simulacro de sus corrientes abrazadas o de los aires venenosos que engendra su cauce. A partir de las guerras civiles empezaron a decirle Río Centinela, apelativo que olvidaba su nacimiento y se avenía mejor a su servicio. Si los honorables se decidían al otro lado en número competente, provistos de armas y bastimento adecuados, las ciudades neutrales comenzarían a intrigar y a temer y a desear; tal movimiento era la señal de que había concluido el tiempo de las escaramuzas, y el bastión rebelde se sabría amenazado, pues desde el inicio de la secesión las aguas del Río Centinela fueron consideradas las fronteras naturales del dominio leal. La noche anterior, más de un tercio de la tercera legión honorable, también llamada Antorcha, que debía su nombre al anhelo de sus fundadores por alumbrar una victoria definitiva, había cruzado y tomado posiciones. Les siguieron las primeras baterías de artilleros. Era comprensible el ardor con que los leales defendían cada metro de barro pegajoso, consecuentes de que defendían el barro de su patria.
La parálisis se le antojó a Mucio un elemento ajeno, propio de un pequeño grupo de compañeros llegados casi a la linde del bosque: tomados entre dos fuegos, caían sin remedio. Propio también del jinete y del caballo muertos (el buitre ya picoteaba el belfo bermejo de la bestia, desinteresado del guerrero porque dudase de su quietud); algo que no le concernía y que achacó al roce de somnolencia. Pensó: Los héroes no saben hacia dónde moverse. No se incluyó en el racimo de los elegidos, bien porque no le afectasen las dificultades de sus camaradas sitiados —de necios era haber llegado tan lejos y no retroceder—, bien porque no creyese reunir suficientes ejemplos de valor indiscutible. En lo segundo había lugar para la duda: entendía de grescas, emboscadas y batallas. En Puerto Verdugo perdió y ganó, y se alegró de soportar ambas cosas, y de que lo segundo fuese la cara y no la cruz de la moneda. De los últimos jinetes en retirarse de sus llanuras, cuando la caballería de la Primera Legión Honorable, llamada Noche, destinada a oscurecer la insolencia de los cielos leales, sucumbió despedazada por las máquinas de hierro del enemigo, fue de los primeros que cabalgó por las calles aterrorizadas, pegando fuego a cualquier brecha que pudiese ocultar a los traidores, cuando llegó el día de la revancha. Aparte de la mano, perdida por su afición a arriesgar y a bromear, las guerras civiles de República lo habían engalanado sin ahorro: dos agujeros de bala en el cuerpo, uno junto al esternón y otro en el costado derecho; dos cicatrices sesgadas de cuchillo, una que le cruzaba zigzagueante de la oreja hasta la boca y otro tajo que descendía desde el principio de la quijada a la claví- cula; recuerdo de metralla en el muslo y la cadera izquierdos, que lo llevaban a balancearse como una nave en medio de los vientos. Era valiente, y también un fanfarrón; lo segundo por un asomo de pudor que disfrazase la soberbia del coraje. Le gustaba que las putas jóvenes le lamiesen las antiguas heridas. No le gustaban las putas viejas, del mismo modo que no le apetecía tolerar heridas nuevas, y antes admitía que se le reabriesen las antiguas, a las que ya sabía manejar. Prefería las putas blancas, rubicundas y risueñas, criadas en los fríos translúcidos de la montaña, a las amarillas, demasiado reservadas, o a las muchachas de la negrada, a quienes a veces no guiaba el ánimo mercenario, el deseo de ser obsequiadas o el temor al castigo, sino un especioso instinto furtivo para el deleite, malamente disimulado, que las hacía poco fiables. Le lamían los costurones y también introducían sus lenguas musculosas y atrevidas en su boca reseca, y la humedecían gratamente. No se le secaba la boca en combate, como sucede a muchos, sino en ese fatigado reposo que procura el placer, y que más que un remedio es veneno engañado de olvido. Hasta la mutilación, peleaba con un impulso alegre; no necesitaba que las putas enroscasen sus lenguas en su boca ofrecida. Peleaba colmado por una exaltación confusa, signo de una madurez prematura, y por tanto inestable y desatinada. La adquisición de la mano de acero trajo un sentimiento nuevo, del que a veces se avergonzaba: ya no creía que la guerra fuese un limpio juego de muchachos; deseaba que todos padeciesen, sin consuelo ni canon; no solo el enemigo, también los propios y los indefensos. Si se arrepentía de este envaramiento de su carácter, se exoneraba diciéndose que se había obligado a aprender habilidades banales, como liar cigarrillos con la mano metálica por hacer reír a los guerreros más jóvenes. En verdad, los héroes no saben hacia dónde ir, y suelen conducirse por algún prodigio, que generalmente los equivoca, y siempre guardan los vestigios de esa antigua jovialidad incomparable que los anuncia; la conservan con denuedo a veces, otras sin excesivo esfuerzo, por negras que hayan venido las fortunas; cosa que él había perdido, pese a liar los cigarrillos con esa media sonrisa torcida. Sin olvidar que a su instinto debía ser capaz de moverse casi siempre en la dirección oportuna, sin necesidad de atenerse a premoniciones y sueños mendaces.
—————————————
Autor: Eduardo Calvo. Título: Los héroes están lejos. Editorial: Nazarí.



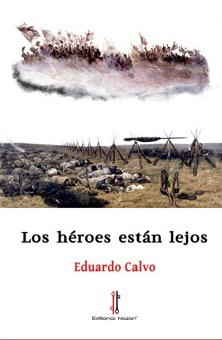



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: