La novela de grabadora supone una matización notable del clásico espejo stendhaliano. Las apariencias contradictorias de la vida que constata Gustavo Sainz en Gazapo alcanzan una intensidad inesperada al no distinguir el olvidado escritor mexicano los hechos reales de las voces de una cinta magnetofónica. Rafael Sánchez Ferlosio le sacó a las grabaciones en magnetófono la verdad conversacional de los jóvenes parlanchines de El Jarama, aunque elaborara las charlas insustanciales más de lo que parece. Y Ricardo Piglia le atribuye a ese soporte mecánico una máxima utilidad artística en «Mata Hari». Explica el narrador argentino en el encabezamiento del cuento la incomodidad que le causa contar una historia cierta porque no es más fácil exponer hechos verídicos que inventar una anécdota, sus relaciones y sus leyes. Por eso Piglia prefiere transcribir —con escuetas anotaciones preliminares: cinta A, cinta B— sin apenas cambios el material registrado en sucesivas entrevistas. «La lealtad del Grundig W2A portátil sirve como testigo de la verdad de este relato que me fue referido», aclara, un día de verano en el Bar Ramos de Corrientes y Montevideo.
La grabadora funciona, pues, como factor de la veracidad de la narración. Lo mismo puede decirse de la libreta que recoge datos. No transcribía Truman Capote en papel alguno las conversaciones acerca del horrible crimen de Kansas que dio lugar a A sangre fría por un prurito de autenticidad, pero más tarde las recuperaba de memoria por escrito. John Dos Passos recolecta los datos que observa la vista: rótulos de tiendas, pintadas y avisos, anuncios comerciales que exhibe en Manhattan Transfer. Estamos en la pelea de la literatura por representar la vida sin interferencias, por echarle a la ficción paletadas de realidad, como quería el Francisco Umbral joven al perseguir una novela pop. De eso se trata, en suma, de meter la realidad con potencia en la literatura. En semejante tradición se inserta Antonio Muñoz Molina al escribir Un andar solitario entre la gente, cuyo hermoso título de origen poético (un endecasílabo que Quevedo tomó a Camões), presagia, sin embargo, que no nos vamos a encontrar con el reflejo mecánico del realismo social.
El primer indicio de una voluntad innovadora en el sentido de creativa lo ofrece la disposición gráfica de las páginas. Un lector común (también el profesional) identifica la prosa, narrativa o ensayística, con las líneas regulares y ajustadas, y la poesía con las líneas irregulares y que no cubren el ancho entero de página. Un andar solitario entre la gente tiene este segundo aspecto. El texto, además, se acomoda en bloques independientes poco extensos cada uno de los cuales va encabezado con una frase enigmática, sentenciosa o publicitaria en letra negrita. El contenido del fragmento, encima, no esclarece el sentido de la frase. Dicha voluntad se corrobora, en fin, por la reproducción de un buen número de ilustraciones con collages o fotografías.
Este aparataje formal induce a preguntarse, en primer lugar, por el género de un libro con tales características. Aunque lo señale la cubierta con demasiada y sospechosa rotundidad, no le conviene a un texto semejante la categoría de novela. Nadie sabe a estas alturas qué sea tal producto cultural, y menos después de las innovaciones aportadas por el modernismo narrativo sajón, el canon en el que sin duda se inserta el libro de Muñoz Molina. Pero ni con un criterio de máxima flexibilidad encaja en lo que se entiende por tal cosa. La pregunta, sin embargo, no es impertinente porque afecta al propósito mismo de la obra. Muñoz Molina tiene la urgencia de «decir su palabra», por expresarlo a la manera de Nietzsche, sobre el mundo actual y ello le requiere la escritura de un texto sinuoso y guadianesco que exprese con propiedad la fascinación y el temor que le produce. Dicho texto tiene un poco de todo, de narración, de ensayo, de rapto poemático, de monólogo interior bastante suelto, de obnubilación, de lucidez discursiva, de catarsis, de estampa onírica. El género del libro es una prosa de fluido verbal libre que se apresta a captar en sus destellos luminosos e inquietantes la realidad actual y a representarla mediante la palabra con un discurso complejo. Que tal forma no disfrute de un nombre específico poco importa porque lo capital es haber cuajado un artefacto literario artificioso capaz de asumir el señalado propósito.
El hilo externo de este empeño es el relato de un paseante en corte, o, si se quiere parecer más cosmopolita, de un flâneur, de alguien que callejea («voy paseando y dejándome llevar», informa apenas empezado su discurso) por su ciudad. Madrid y Nueva York, más otros lugares intermedios, París y Lisboa, constituyen el escenario de sus caminatas. El paseante va pertrechado de un teléfono que utiliza como grabadora en la que recoge los ruidos urbanos. También le vale para guardar las transcripciones verbales de múltiples mensajes que su propia vista atenta observa. La grabadora acumula un registro minutísimo de la vida urbana. Y ello se complementa con la recopilación de materiales diversos (hojas de propaganda, textos periodísticos copiados tal cual). El efecto es un documento verista contundente.
El paseante se identifica con el propio autor, pero éste adopta un sutil recurso de desdoblamiento que permite considerarlo a la vez como un narrador externo. El testimonio añade, por otra parte, algún elemento ficcional: en las visitas del paseante al madrileño Café Comercial emerge un cliente misterioso que tiene los caracteres de personaje de un relato. La mirada hacia afuera, hacia la superficie urbana, se añade a un examen íntimo, confesional, autobiográfico, que abarca el círculo familiar. Esta doble perspectiva aporta la justificación de semejante escritura desatada e incluso de su propia forma: un algo que no sabemos qué es pero que intuimos como un desasosiego mental induce al deambular incesante como para encontrar en el mundo exterior una compensación a desfallecimientos interiores, y esa terapia espiritual decide el ritmo aleatorio de la escritura. Uno tiene la impresión de que las mismas andanzas determinan el curso de la crónica y de que el autor le ha concedido un amplio margen de espontaneidad porque no ha querido aplicarle una férula rígida o someterla a un plan de elaboración previa.
Las caminatas madrileñas enlazan con una segunda parte del libro cuyo escenario se sitúa en Nueva York y que ahora tienen un objetivo preciso, atravesar la ciudad desde el sur de Manhattan hasta la casa en el Bronx donde vivió Edgar Allan Poe. Un personaje misterioso en un banco de la metrópoli americana insta a una asociación con el evanescente sujeto que hemos encontrado en el Café Comercial. Un elemento novelesco, una especie de personaje imaginario, distinto del autor y de los plurales narradores de imprecisa entidad, cobra en esta parte una relevante entidad. Ahora el texto se apresta a condensar o consumar su sentido global poniendo en práctica las especulaciones de la parte primera, una especie de ejemplificación de la nueva ciencia llamada «deambulología». El relato conjuga la primera y la segunda persona narrativas y esa mezcla permite juntar la voz analítica y la voz apasionada.
El censo de constataciones e impresiones se dispara hacia la pregunta capital, casi una tesis: «Y qué puedes hacer tú en medio de todo esto». ¿Para qué sirve la escritura? ¿Qué sentido tiene escribir, afanarse en la amorosa tarea de componer frases con el máximo cuidado, dedicación de toda una vida, si el planeta está lleno de las calamidades que el autor acaba de enumerar, si éste no logra oponerles la seguridad en su trabajo, si se cuestiona incluso que el resultado de su esfuerzo esté a la altura de su ambición? Una impotencia resignada se impone: «Este es el mundo en el que vivo y no otro. Éste es el tiempo que me ha tocado. Que sea o me sienta un extranjero en él no me concede ninguna inmunidad».
De este modo, meditación sobre la escritura y testimonio de época se solapan. La reflexión no se plantea en abstracto sino a partir del propio trabajo de escritor que implica tanto una carga desestabilizadora de inseguridades y temores como una reafirmación cautelosa y desconfiada de su valor. El testimonio se debe al registro implacable y escrupuloso de la realidad metropolitana. Muñoz Molina, en línea con algunos caminantes urbanos predecesores con quienes conversa en su soliloquio (De Quincey, Baudelaire, Walter Benjamin…), le da a la ciudad dimensión específica y hace con ella algo semejante a lo que hizo Garcilaso de la Vega respecto del paisaje: deja de ser el lugar donde se emplazan unos sucesos y se convierte en el objetivo real. Lo evidencian las minucias topográficas madrileñas o neoyorquinas. Sin embargo, desborda la notación catastral y busca el alma urbana: algo fragmentario, caótico, abarrotado de ruidos (no solo ruido); una realidad hostil a la vez que estimulante, una suma de vulgaridad y belleza, de miseria y sobreabundancia, de libertad y peligro, de soledad y acogimiento.
En todo este maremágnum narrativo se impone un captar lo inmediato como percepción pura, no como pretexto para el alegato o para la crítica, pero esta no puede faltar en el escritor moral, cívico y comprometido que es el autor jienense. De modo que también hay una dimensión de denuncia que se centra en visualizar la ciudad como una criatura deforme nacida del capitalismo.
He leído Un andar solitario entre la gente con sensaciones encontradas. Por una parte, me ha resultado una lectura fatigosa. Creo que tiene un exceso de materia y que le habría venido bien una fuerte poda de contenidos. Como narración con ambiciones totalizadoras, le conviene semejantes abundancia, variedad y reiteraciones. Pero también es un relato intenso, de esencialidad y concentración lírica, y eso requiere una drástica selección.
Varios motivos, en cambio, producen admiración. En primer lugar su potencia verbal que se manifiesta en una prosa versátil, que va de lo puramente narrativo a lo poemático, y en el torrente lingüístico que alcanza concreciones admirables en largos periodos enumerativos. También está muy lograda la unión de una óptica externa y una mirada introspectiva desinhibida que se derrama en una confesionalidad fuerte que llega a superar los límites del pudor. En conjunto, este texto a propósito enmarañado ofrece una gran lección de ejemplaridad literaria al rehuir la escritura acomodaticia que pudiera proporcionar unos fáciles réditos. Pocos escritores tan firmemente instalados en la institución literaria se atreven a asumir un riesgo formal tan grande y, por consiguiente, a enajenarse a un amplio sector de los aficionados a las letras. A la vez tampoco se ensaya el puro vanguardismo que aseguraría el reconocimiento de las minorías devotas de las búsquedas experimentales. Muñoz Molina ha materializado este libro peculiar desde una radical libertad, mental y de escritura.
Creo que Un andar solitario entre la gente quedará como una pieza atípica en la opera omnia de Muñoz Molina sin recorrido posterior. Pero no por ello rompe el todo unitario, compacto y congruente de una escritura moral y política. También esta prosa meándrica tiene el claro propósito de constatar la realidad de una época y de intervenir en ella en la medida, al entender del autor más bien escasa, en que le corresponde a un artista.
————————————
Autor: Antonio Muñoz Molina. Título: Un andar solitario entre la gente. Editorial: Seix Barral. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


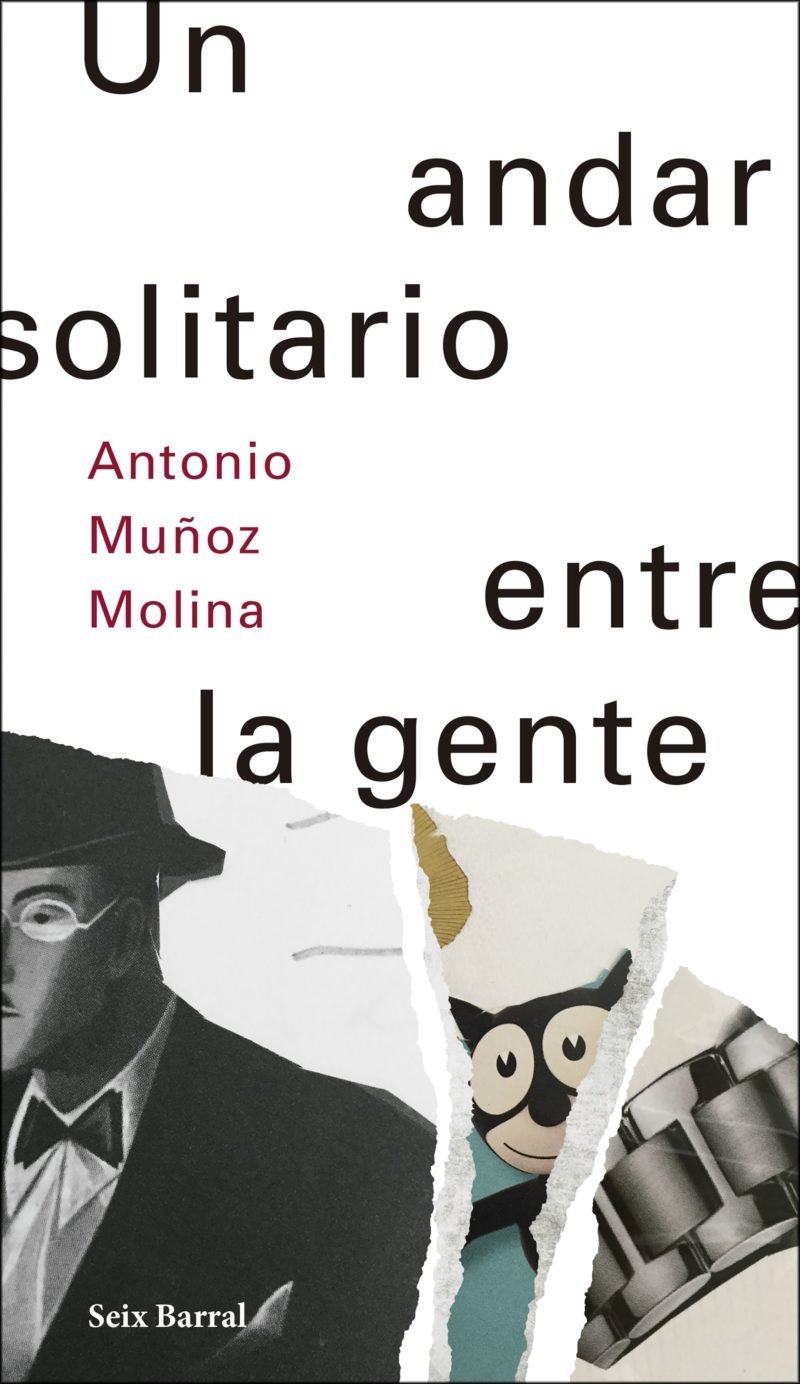



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: