Nicaragua es tierra fértil para la literatura. Guerras civiles, revoluciones, intervenciones norteamericanas, dictaduras, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sátrapas varios; este país, cuna de Rubén Darío, patriarca de una larga estirpe de poetas, ha sido el escenario de historias que podrían inspirar mil novelas. Bien que lo sabe Sergio Ramírez, el hombre que el próximo lunes recogerá en Alcalá de Henares el Premio Cervantes 2017. A sus 75 años, este nicaragüense de Masatepe es dueño de una obra literaria que transita por muchos de esos acontecimientos que han conformado la convulsa historia de su país, algunos de los cuales, los más recientes, vivió en primera línea. Como «intelectual desarmado metido a político» forjó en los años setenta el apoyo internacional a la revolución pilotada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para formar parte después de su Junta de Gobierno, ejerciendo además como vicepresidente de Daniel Ortega durante seis años, los más duros de la guerra civil contra la guerrilla impulsada y financiada por la Administración Reagan. Derrotado el FSLN en las urnas en 1990, Ramírez dejó el partido cinco años después y al siguiente también la política, sacudido por el estrepitoso fracaso de una candidatura presidencial disidente del sandinismo. Pudo entonces regresar a la literatura, casi abandonada en el periodo revolucionario, y rematar su obra cumbre, Margarita está linda la mar, novela avalada por un Premio Alfaguara, gracias a la cual recuperó la escritura como sustento. El primer centroamericano honrado con un Cervantes me recibe en su casa, en una Managua donde florecen las franquicias norteamericanas y los centros comerciales, un paisaje inimaginable para un sandinista que despertara de un coma en el que llevara sumido desde 1990. Convertido en el gran crítico de Ortega y su nuevo sandinismo, que gobierna el país desde hace doce años con financiación venezolana y asociado a los grandes empresarios nicaragüenses, Ramírez habla a tumba abierta sobre su vida y las heridas de su Nicaragua, un minúsculo punto en el mapa de Centroamérica —la cinturita de la miseria, para Neruda—, cuyo destino muchos creyeron tiempo atrás que cambiaría el curso de la historia.
En los 70-80, el mundo entero estuvo pendiente de Nicaragua. Después, salvo en los días del huracán Mitch, nadie ha mostrado mucho interés por su país. ¿Espera que regrese al mapa con este premio?
Al mapa literario, sin duda, ya que seremos durante un año el país del Premio Cervantes [sonríe]. Ahora bien, no creo que este foco literario sea suficiente. Al fin y al cabo, no somos más que una pequeña nación olvidada e irrelevante que ya tuvo sus 15 minutos de gloria. Hoy vivimos bajo un gobierno autoritario que lo controla todo, pero en un mundo con autócratas como Maduro, Putin, Erdogan, Kim Jong-un o Xi Jinping, mucho más peligrosos que Daniel Ortega, a nadie le interesa lo que pasa aquí.
Bueno, a usted le lee mucha gente y Nicaragua es el escenario de sus novelas, además le conceden el Cervantes, el primer centroamericano que lo recibe… Algo sí que interesa, ¿no?
Sí, puede ser, esperemos que sirva para que interese más.
Su última novela, Ya nadie llora por mí, por ejemplo, es un retrato cínico de la Nicaragua de hoy…
El cinismo lo pone el inspector Dolores Morales, que es el protagonista y, también, mi alter ego [se ríe]. Él es más joven y combatió, no como yo, que fui un intelectual desarmado metido a político, pero nuestra visión de Nicaragua es parecida.
En esa Nicaragua de la que habla, Morales investiga a un hombre muy poderoso acusado de violar a su hijastra. Una referencia clara a lo que pasó entre Ortega y la hija de su esposa…
Sí, pero el caso relatado en la novela no está relacionado con Ortega, como deduce usted por la trama. El personaje no es él, está caracterizado de manera muy concreta.
En todo caso, que Ortega, acusado de violar a una niña desde los once años, haya sido elegido tres veces seguidas desde 2006, ¿qué mensaje manda en un país con dramáticas cifras de violencia de género?
Bueno, en América Latina las violaciones y abusos sexuales mediante el uso del poder han sido pan de cada día. No pueden escapar del escenario de una novela perteneciendo como pertenecen al mundo patriarcal en el que vivimos. En todo caso, una novela no denuncia, expone.
Entiendo, y que cada uno saque sus conclusiones… Supongo que esto aplica a toda su obra, un gran fresco, en su conjunto, de la historia de Nicaragua…
Sí, bueno, uno nunca se lo plantea así, aunque ese puede haber sido un poco el resultado. Es inevitable que broten tu país, tu cultura y la realidad que te rodea.
Con este personaje del inspector Morales, desde luego, le han ‘brotado’ unas buenas dosis de la realidad actual nicaragüense…
[Se ríe]. Es un personaje propicio a ello, muy de la calle, que me permite recorrer el paisaje de esa actualidad. Managua es el escenario y aparecen sus rincones y personajes. Tenemos, por ejemplo, al sandinista que se hace rico en los barrios bajos, dominando la basura y el reciclaje, contrapunto del millonario que quiebra bancos, vive en un club de golf, fuerza a su hijastra y cuenta siempre con el favor oficial del sandinismo de Ortega… Da mucho juego Dolores Morales, sí. Cuando escribí El cielo llora por mí, su primera aparición, no pensaba en una saga, pero creo que tendrá, cuando menos, una tercera entrega.
¿Sabe que cuando comenté entre los amigos que venía a entrevistarle todo el mundo me recomendó: «Al entrar, ni se te ocurra decir que venís a entrevistar a Sergio Ramírez»?
Sí, quién sabe si te hubieran dejado entrar [se ríe], pero aquí estás. La verdad es que cuando yo regreso al país los de aduanas, que me conocen, claro, son siempre cordialísimos. Aquí vivo tranquilo, digo lo que pienso, escribo lo que quiero, organizamos todos los años sin muchos problemas nuestro festival literario internacional Centroamérica cuenta y, bueno, aquí andamos, pues. El autoritarismo de Ortega es silencioso, no es como en Venezuela.
No hay, desde luego, signos de autoritarismo en las calles…
Porque no hace falta presencia policial cuando todo el mundo siente que no debe hablar muy alto. El miedo es el nuevo instrumento de control social. Hay informantes en cada barrio y los que se portan bien reciben un tejado de zinc, un terrenito, un carrito; es la esperanza de obtener algo. Y el que se porta mal, además de no recibir nada, pierde su empleo, su hijo se queda sin beca… Igual no te van a encarcelar, pero te complican la vida.
¿Ya sabe de qué hablará en Alcalá de Henares, cuando reciba el Cervantes?
Sí, de Cervantes, por supuesto, y de Rubén Darío, la gran figura nacional.
Y tanto, aquí todo el mundo memoriza sus versos. ¿Cuántos se sabe usted?
Muchos [se ríe]. Recitar a Darío era un deber patriótico, pues. Aquí había concursos de declamación sólo de él. El de tu escuela, el municipal, el departamental y, por último, el nacional. Y yo llegué hasta Managua con 12 años. La final se celebraba en el salón azul del Palacio Nacional. ¡Imagina el honor!
Usted no es poeta, pero, ¿es Darío una influencia clara en su obra?
Lo leo, de hecho, cuando estoy escribiendo. La prosa precisa de ritmo y musicalidad y yo la encuentro en su poesía y en la de Cavafis, Baudelaire, Szymborska, Brodsky, Borges… También escucho música mientras escribo, con Spotify, que es más fácil [se ríe]: Brahms, Schubert, Beethoven, música de cámara… Pero la gran virtud de Darío es la música, el ritmo, que te lleva a memorizarlo con facilidad. Las dos primeras líneas de Salutación del Optimista, por ejemplo: «Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda / espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!». ¿Qué dice eso a un niño de 12 años? No entendía nada, pero lo memoricé [se ríe].
Más tarde, ¿qué lecturas lo empujaron a convertirse en revolucionario?
La primera fue Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, con 20 años. Era un libro muy popular en la universidad de León, donde estudiaba Leyes. El marxismo estaba en el aire —y Darío, claro, siempre—, pero nunca me interesaron los fundamentos del materialismo histórico. Me leí el Manifiesto comunista y El 18 de brumario de Luis Bonaparte, mi favorito, que eran más breves, pero El capital me parecía soporífero. Fannon, sin embargo, hablaba del Tercer Mundo, de países pobres como Nicaragua; era algo tangible que tocaba la llaga de lo real. Era un libro muy popular entre los jóvenes del movimiento de izquierdas que veíamos en los Somoza al capitalismo y en los yanquis al imperialismo, los objetivos de nuestra lucha estudiantil.
Su padre, curiosamente, había sido alcalde de Masatepe, su pueblo, bajo la dictadura de los Somoza. ¿No tuvieron conflictos ideológicos?
Nunca. Era un hombre bondadoso y muy querido, dueño de una tienda en el parque central donde llegaba todo el mundo; la casa era una tertulia perpetua… Cuando lo destituyeron le dolió, porque fue por intrigas, cosa que no ha cambiado en Nicaragua [se ríe]. Yo tenía 13 años y es un recuerdo muy triste. Más tarde, mi hermano y yo nos metimos en la Revolución y la Guardia llegó buscándonos; sacaron a mis padres a la calle y los hicieron arrodillarse amenazando matarlos.
¿Lo vieron implicarse en la Revolución?
Él murió en 1981 y ante el triunfo de la Revolución se puso contento. Mi madre era directora de la escuela y viendo que yo estaba en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional renunció a su puesto para evitar que se dijera que era nepotismo. Porque su cargo también era político; igual que hoy, pues. Antes se nombraba a la gente de confianza del Partido Liberal, hoy a los del FSLN.
Volviendo a Fannon, decía que fue el primero…
Sí, porque el que me sedujo de verdad, con 25 años, fue Antonio Gramsci con sus Cuadernos de la cárcel. Su pensamiento vinculaba cultura y marxismo y eso me marcó, ya que yo buscaba las claves de la opresión en la ignorancia y el atraso. Y es lo que quisimos paliar después en la Revolución: alfabetizar, educar, instruir, convertir lo nacional en valioso, encontrarle una voz propia al país… Todo eso para mí era gramsciano.
¿Sin ese componente cultural no se habría sumado?
Nunca lo sabremos [se ríe], pero sí que me atrajo mucho ese aspecto. Presidí el Consejo Nacional de Educación, tuve mucho que ver con la Cruzada de Alfabetización y creé la Editorial Nueva Nicaragua, en 1981, buscando multiplicar el acceso de la gente a los libros. Editamos barato a Dostoyevski, Flaubert… Los queríamos en todas las casas.
Dostoyevski y Flaubert en todas las casas… ¡Eso sí que sería revolucionario!
[Se ríe]. Sí, fue una idea un tanto idealista, pero así era el espíritu. Que una Revolución es darle la vuelta a todo, ¿no? Y, mirá, sigo hallando libros de aquella editorial en lugares remotos de Nicaragua. Es hermoso.
Es curioso, porque mientras se esforzaba para que todos los nicaragüenses leyeran y escribieran, usted dejó de escribir…
Es cierto, y cuando fui consciente de ello me dio tanto terror que me prometí regresar a la escritura a cualquier costo. Fue en las elecciones de 1984, cuando iba de vicepresidente con Daniel Ortega. Entre la Revolución y la Junta de Gobierno llevaba casi una década sin escribir y ahora tenía otros seis años de mandato político por delante. Me dije: «Si no hago algo se me acabó la escritura».
Tres años después publicó su novela Castigo divino. ¿Cómo se las apañó?
Pues ahí anduve en las madrugadas, levantándome a las cuatro y escribiendo tres horas diarias. No había opción, porque el día era un caos, sin horario, todo sorpresivo. Llegaba a la Casa de Gobierno por la mañana y la agenda del día ya no valía nada. Con la agresión yanqui, la guerra, nadie sabía lo que iba a ocurrir cada día.
La Revolución le proporcionó, por cierto, una vida digna de una novela….
[Se ríe]. Sí, me dio la experiencia del poder, de sus mecanismos internos, algo invaluable para un escritor. A veces pienso qué hubiera pasado de haberme quedado en Europa. Yo viví dos años en Berlín, becado, escribiendo, y al acabar me ofrecieron un puesto de guionista en el Centro Pompidou, donde se iba a crear un departamento de cine. Era algo muy atractivo, pero sentía ‘el ruido’ y regresé. Entonces, me digo: «Qué terrible hubiera sido levantarme una mañana en París y leer en Le Monde que la Revolución triunfó en Nicaragua» [se ríe].
¿Se puede vivir algo más intenso que el triunfo de aquel 19 de julio de 1979?
Bueno, eso deja una impresión imborrable, el final de aquella lucha, la atmósfera de irrealidad, de incredulidad. Los miembros de la Junta de Gobierno estábamos en León cuando las cosas empezaron a acelerarse. El gran recuerdo es una guerrillera en el televisor. «¿Y entonces?, ¿tomamos la televisión?». Veíamos las columnas guerrilleras entrando a Managua con música de Carlos Mejía Godoy… «¿De verdad está sucediendo?». Y ahí apareció Sandino, un trocito de película donde se quita y se pone el sombrero. «¡Sííí! ¡Vencimos!».
¿Cómo fue su entrada en Managua?
Nosotros llegamos al día siguiente por la carretera de León. Había gente por todas partes, gritos, banderas, consignas, fue como la gran felicidad; aún emociona recordarlo, pues… Aunque, en realidad, doña Violeta [Chamorro, luego presidenta de 1990 a 1997] y yo dormimos en Managua el mismo 19 de julio. Vinimos en secreto, en avioneta, para hablar con el embajador gringo, negociador de Carter, con el que llevábamos un tiempo hablando sobre la transición. Lo que pasó es que nuestro triunfo fue tan aplastante que ya no había nada que negociar con ellos [se ríe]. Por la mañana regresamos volando a León en la avioneta y ya nos vinimos con el resto de la Junta de Gobierno por carretera. Fue el gran sueño convertido en realidad.
¿En qué consistía exactamente aquel sueño?
Queríamos ser como Cuba en los años 60-70-80, sin mendigos ni prostitutas, todos a la escuela y a la universidad, con un sistema de médicos de familia, un hospital en cada cuadra y el Estado proveyendo todo, desde el empleo hasta los bienes y servicios. En los 80 esa idea permeó mucho aquí, con iniciativas como que por Navidad se le regalaba un juguete a cada niño, y fue decisiva para que muchos tomaran las armas. La gente siempre piensa cómo seríamos hoy si no hubiéramos sufrido la agresión de Estados Unidos.
Curiosamente, Fidel Castro les sugirió que no implantaran en Nicaragua el modelo cubano…
Pero no le hicimos caso [se ríe]. Aspirábamos a ser Cuba. Piensa que una Revolución es algo muy romántico. Aquí, cualquier muchacho campesino o universitario que no hubiera leído nunca a Marx o al Che idealizaba a Fidel y a las revoluciones. El marketing revolucionario fue muy poderoso y sedujo a varias generaciones.
Lo cierto es que en Nicaragua siempre me ha llamado la atención ver a gente humilde citando a Marx; teorizando contra el neoliberalismo y el capitalismo…
Pero son consignas que se repiten, parte de la propaganda oficial: «¡que si el imperialismo!, ¡que si el capitalismo!, ¡que si el neoliberalismo!». Que te digan ‘neoliberal’ ya es peor que insulten a tu madre, pues [se ríe]. No es que yo defienda el neoliberalismo, desde luego, pero ves gente que sin saber bien qué cosa es eso lo suelta y ya como que se sienten mejor. Se ha convertido en un cliché ofensivo, pues.
Hay una evolución entonces, porque antes la gran ofensa era «pequeñoburgués»…
[Se ríe]. Sí, sí, era un gran descalificativo, a los del Grupo de los Doce [intelectuales, empresarios y personalidades claves en el apoyo internacional al FSLN en los 70] nos decían pequeñoburgueses, que era mucho peor que burgués. El doctor Joaquín Cuadra Chamorro, con esos dos apellidos tan ilustres, granadinos, siempre se me quejaba: «¿Por qué me dicen burgués, Sergio? ¡Si yo soy aristócrata!» [se ríe]. El insulto responde a esta concepción de que todo burgués es un explotador y eso arruinó mucho la confianza en la Revolución de sectores de la clase media. A gente con empleo y una casa mejor que las de los campesinos ya los metían en el cuadro del burgués. Incluso a los dueños de una tienda, porque vendían y ganaban dinero. Son los vicios del lenguaje del activismo y la lucha de clases, que ponen las palabras en la vanguardia del combate.
¿Ser vicepresidente lo llevó a mentir con frecuencia?
[Se ríe]. Bueno, un poco sí, sobre todo en mi función de relaciones diplomáticas. Yo era, digamos, el Relaciones Públicas de la Revolución. Todo estaba enmarcado dentro de las consignas y la propaganda, y yo era el encargado de difundir el mensaje con la mejor habilidad posible [se ríe]. Una vez, de visita oficial en Bélgica, me desayuné con la expulsión del embajador de Estados Unidos en Managua; además de que nadie me había avisado, es que ni siquiera estaba de acuerdo. Llamé a Daniel y le reclamé que no me hubieran prevenido, pero ni modo, me tocó poner mi mejor cara ante la prensa, mientras el gobierno belga y la Comisión Europea me cancelaban las citas. Washington expulsó a nuestro embajador, nos cerraron los consulados y de aquello no sacamos nada, pero esa fue siempre la estrategia política de los hermanos Ortega: tensar la cuerda y negociar al borde del abismo. Algo muy peligroso.
¿Alguna vez temió por su vida?
No, pero hace poco me encontré con un amigo de la universidad que combatió en la Contra desde Costa Rica y me dice: «Debería escribir un artículo titulado: ‘El día en que Nicaragua hubiera perdido el Cervantes’». Y yo: «¿Cómo es eso? ¿Qué pasó?». Y me contó que la CIA había acordado con el Frente Sur de Edén Pastora bombardear el aeropuerto y la Casa de Gobierno para eliminar de golpe a toda la Dirección Nacional. Que le dije: «¡Clase ignorancia! Les falló la inteligencia, porque la Dirección Nacional nunca se reunía en la Casa de Gobierno» [se ríe]. El caso es que la CIA dio orden de abortar la misión cuando los pilotos ya andaban en el aire y uno de ellos, furioso, desobedeció y fue a tirar las bombas al aeropuerto. Por suerte para mí, fue abatido antes de poder atacar la Casa de Gobierno, donde yo estaba.
Es lo que le hicieron a Gadafi, que le bombardearon el palacio…
Sí, y yo vi su cama partida en dos. Recuerdo que las paredes de su habitación tenían una enorme reproducción del mar, unas olas ahí, no sé, como para relajarse.
¿Y eso? ¿Se lo enseñaron como punto de interés turístico?
Algo así, me mostraron el palacio bombardeado antes de llevarme, en jet privado, a Bengasi, donde él estaba. El hombre era teatral, pura imagen. Me recibió en una jaima, en un patio, sentado en una alfombra. Recuerdo que Gadafi, sabiendo que yo era escritor, me preguntó: «¿Ha leído El Libro Verde?». «Claro, por supuesto», le digo [se ríe]. Mirá, una mentira que dije como vicepresidente. Entonces me pregunta: «¿El Libro Verde se estudia en Nicaragua?». Y yo: «Cómo no. Hay cátedras universitarias sobre ello» [carcajadas]. Me pareció una banalidad absoluta. El hombre creía que su libro era una genialidad.
Supongo que todo el mundo a su alrededor le daba la razón…
Sin duda. Además, con él todo era fingido. Yo le llegaba a pedir que nos aplazara los pagos de la plata que nos dio al comienzo de la Revolución: 100 millones de dólares le debíamos. Y él: «Sí, cómo no, pero yo no tengo nada que ver con el gobierno. Hable con el primer ministro, a ver qué puede hacer». Fingía que no tenía poder. En Trípoli me esperaba todo el gabinete económico y la línea fue durísima. No nos perdonaron un peso, ni renegociarla, pues. Instrucciones de Gadafi, obviamente.
De los líderes a los que conoció, ¿ese fue su encuentro más bizarro?
Bueno, lo de Kim Il-sung también fue muy interesante, porque este señor era como Dios, visitarlo era como ser recibido en la morada celestial, y yo tuve una reunión privada con él, a solas. La gente decía que tenía un bulto en la nuca donde se le acumulaba la inteligencia, y claro, uno tenía que mirar a ver [se ríe]. Pero fue una conversación muy distendida, él ejercía como un Dios para su pueblo, pero en la intimidad de su palacio me trató de lo más normal. Y fue sincero. Me habían dicho que él había inventado una técnica para extraer hilo de la piedra caliza y se lo pregunté. Se rió y me dijo: «Sí, todos dicen que fue idea mía, pero fue un japonés, ignorado en su país, al que acogí para que instalara una fábrica. Puede ir mañana a verla, está en Hamgyong». Y el hombre me puso un avión, lo vi y era cierto. Lo que pasa es que producir tela de ese modo costaba una fortuna, por eso los japoneses lo habían rechazado, claro [se ríe].
Hablando de personajes turbios, en los 80 los sandinistas acogieron a Pablo Escobar y a Jorge Ochoa, jefes del cartel de Medellín. Reagan mostró unas fotos que la CIA les había tomado recibiendo un cargamento en el aeropuerto de Managua. ¿Se enteró usted de aquello?
Sí, bueno, recuerdo esas fotos, pero yo de eso no supe nada, fue una operación secreta del comandante Tomás Borge, que el sandinismo negó de forma tajante. Hay que entender que cada uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN funcionaba un poco con su propio círculo de poder, su propio coto de caza, y, bueno, Borge, como Ministro del Interior, era, sin duda, de los que más poder tenía.
Como vicepresidente, usted lanzaba soflamas del tipo: «Sólo hablaremos con la Contra por boca de los fusiles». ¿Cómo se ve al recordar estos momentos?
[Se ríe]. Pero hay que situarse en el momento, si no todo se ve como una gran insensatez. Hablar con la Contra era un deshonor, porque detrás estaba Ronald Reagan y nuestra propaganda siempre los ponía como asesinos, bandidos. Hoy sé que muchos eran campesinos sin relación con la Guardia Nacional de Somoza. La Revolución les había quitado su tierra o nunca les dio la que se les había prometido, también había indios miskitos que se sentían maltratados; era algo heterogéneo. Hay un libro de la investigadora Irene Agudelo muy interesante sobre los contras que entra a ver quiénes eran más allá de la propaganda demonizadora. Un trabajo importante para este país de revisión del pasado, porque aquí sólo hay olvido y desmemoria.
Revisar qué secuelas dejaron la guerra y la Revolución, el fracaso de un esfuerzo tan grande, el enfrentamiento, las muertes… ¿Esta es, quizá, una tarea para la literatura nicaragüense contemporánea?
Sí, esa revisión del pasado, poniéndolo en relación con el presente, es importante. Ya hay gente que está en ello, pero sé de muchos que combatieron a la Contra —mi propio hijo lo hizo— que no quieren recordar; es un mal recuerdo. Ni se avergüenzan ni se enorgullecen, pero es un tema guardado en el trastero de su mente. Luego está el desencanto de muchos otros: «Perdí la juventud. Esto, ¿de qué sirvió?». Ahora sólo esperan que sus hijos no pasen las mismas penurias ni se dejen engañar por falsos dioses. Ese es el mensaje final.
Se pasó de una gran esperanza a una gran frustración. Muchos, además, mataron a personas por la causa. ¿Cómo se lidia con todo eso?
Como cada uno puede, pues, porque la gente no tiene reales para ir al psicólogo. Mi querido inspector Morales, por ejemplo, recurre al humor negro, algo muy terapéutico, aunque teñido de amargura, porque sabe que no tiene remedio. Nicaragua está llena de desengañados solitarios como él, pequeñas islas en extinción que un día participaron en una lucha romántica, heroica, y que hoy arrastran su viejo sueño frustrado como un fardo.
Tras la derrota en lectoral de 1990 que puso fin a la Revolución, muchos miembros del FSLN se repartieron miles de propiedades en una expropiación masiva que vino a llamarse la ‘piñata’. Las leyes que la legitimaron se firmaron siendo usted vicepresidente…
Sí, pero la intención no era esa, sino resolver el problema de los miles de personas que se iban a quedar sin vivienda, de las cooperativas y productores agrarios que iban a perder sus propiedades, de los funcionarios, policías y militares que se iban a quedar en la calle… Se organizó una transferencia de propiedades, pero aquello derivó en un caos y, al final, los dirigentes sandinistas, que siempre dijeron sentir desprecio por los bienes materiales, corrieron de un modo codicioso a por casas, fincas, empresas, fábricas… Y, claro, todo el mundo lo supo. En el partido, los que no habían participado se quejaban, porque los insultaban y les decían ‘piñateros’.
Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, Ministro de Cultura en aquellos años ochenta, dice que «la piñata acabó con la Revolución».
Tiene razón. El enriquecimiento de todos esos dirigentes hundió la credibilidad del sandinismo. Al final se corrió un tupido velo y ahí vino la división.
Usted dejó el FSLN, pero ¿asume parte de la responsabilidad?
Bueno, participé en el diseño legal y político, pero no soy responsable de que todos esos se enriquecieran, porque lo hicieron burlando esas leyes. No hay inocencia en la vida, nadie sale indemne de nada, pero yo, desde luego, no me beneficié.
Nicaragua, revela un estudio, tiene hoy más millonarios que Panamá o Costa Rica, países mucho más prósperos…
Sí, los empresarios están contentos con Ortega. Cogobiernan, de hecho, porque la cúpula empresarial y el gobierno crean juntos las leyes económicas y financieras. EL FSLN controla todos los órganos del poder y la oposición. El expresidente Arnoldo Alemán (octavo presidente más corrupto del mundo en las últimas dos décadas, según Transparencia Internacional) y Ortega han pactado repartirse el país: estabilidad a cambio de impunidad y negocios para todos. La economía crece, el FMI bendice las cuentas, pero el 40 por ciento de la población vive con menos de dos dólares diarios y el 70 por ciento del empleo es informal.
En esta ecuación, ¿qué papel ha jugado Venezuela para sostener a Ortega?
Desde luego le ha dado una gran ventaja. Ya no, pero durante más de diez años, Nicaragua recibió diez millones de barriles de petróleo y más de 400 millones de dólares anuales por el convenio del ALBA [tratado promovido por el difunto Hugo Chávez], donde el 50 por ciento eran programas de desarrollo no reembolsables y la otra mitad a devolver a 40 años. ¡Imagínate!
¿En qué se ha gastado ese dinero?
En lo que quisiera el gobierno. Esa plata nunca entró a las cuentas públicas, se creó una entidad privada y estuvo disponible para regalar tejados de zinc, bolsas de cemento, zapatos escolares a todos los niños del país, darles mil córdobas [26 euros; el salario mínimo ronda los 150] a quienes acababan la Secundaria, construir viviendas sociales, financiar las obras del malecón, los árboles de la vida de la Rosario Murillo, comprar las televisoras nacionales —sólo queda una que no les pertenece—, emisoras de radio…
El cierre del grifo venezolano, ¿de qué modo puede debilitar al régimen?
Está por ver, pero ahora tienen que comprar el petróleo en el mercado internacional, como todo el mundo. Ortega firmó el ALBA al día siguiente de jurar el cargo, en 2006, así que siempre ha contado con esa plata, subsidiando, por ejemplo, la energía y el transporte público. Vivimos en la cultura de la mano extendida, pero cuando no cae nada, ¿qué? Ahora ha cortado los presupuestos de Educación y Salud para pagar a los buseros y a los taxistas, que son colectivos con mucha fuerza capaces de organizar protestas masivas. La tarifa eléctrica también va a subir, porque eso, sin Venezuela, sí que es impagable.
Imagine a un sandinista que hubiera entrado en coma en 1990, antes de la derrota electoral que desalojó al FLSN del gobierno. ¿Cómo se quedaría si se despertara hoy?
[Sorprendido]. Qué cosa que me preguntés esto, porque ando dándole vueltas a una pieza de teatro que comienza con dos ex combatientes, uno de la Contra y otro sandinista, que fallecen en los 80 y son devueltos a la vida en la actualidad.
¿Lo dice en serio?
Sí, claro, sí [se ríe], es similar a lo que decís vos. Se encuentran en Managua y comienzan a mirar desde el pasado lo que ocurre hoy. En fin, el sandinista, supongo, tendría un sentimiento ambivalente: encantado de que Ortega siguiera en el poder, pero asqueado de verlo aliado al capitalismo.
Usted dejó el FSLN en 1995, formó el Movimiento de Renovación Sandinista y se presentó a las presidenciales de 1996. ¿Imagina su vida de haberse convertido en presidente?
No, no [se ríe]. Nunca tuve posibilidades. La polarización entre el FSLN y el Partido Liberal de Arnoldo Alemán no dejó espacio para nosotros. Es triste, pero nuestro discurso de renovación y reconciliación no interesó a nadie. El Frente nos acusó de traición por quitarle fuerza, pero no podían culparnos, porque sacamos muy pocos votos [apenas 7.665, el 0.44 por ciento] y Alemán ganó por una mayoría muy amplia.
¿Se arrepintió de haberse presentado?
Arrepentirme tampoco, pero tuve que cargar con todas las deudas de la campaña: cerca de 400.000 dólares, que era mucha plata para mí. Pasé un tiempo ocupado en pagar eso. Amigos como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Héctor Aguilar Camín, contratándome para cuestiones diversas, me apoyaron muchísimo.
Perder las elecciones le permitió, al menos, regresar a la escritura…
Sí, en medio de aquellas dificultades escribí Margarita está linda la mar. Ya había escrito Castigo divino en plena guerra, así que ya sabía que en las situaciones difíciles también se puede escribir. Por segunda vez, me dije: «Tengo que ser escritor a toda costa». Y saqué Margarita… adelante.
Novela capital en su carrera, por cierto, Premio Alfaguara incluido. Supuso su consagración internacional…
Sí, y es, junto a Castigo divino, la que se sigue editando. Y ahora, por cierto, la Universidad de Alcalá va a hacer una reedición de ¿Te dio miedo la sangre?, que es la novela que escribí en Berlín en los setenta, cuando pude por primera vez en mi vida dedicarme sólo a la escritura.
Después de Margarita, publicó Adiós muchachos, una crónica-memoria de la Revolución en la que se pregunta: «¿Valió la pena?».
Por supuesto que valió la pena. ¡Derrocamos a Somoza! ¡Sentimos que estábamos cambiando el mundo, pues! Las cosas podrían haberse hecho de otra manera, pero es inútil pensar así. Es mejor, como dije, ver qué sucedió, revisar y sacar lecciones.
De Adiós muchachos dijo Mario Vargas Llosa que es un libro «sereno». ¿Considera un logro esta serenidad, después de tantas decepciones y traiciones?
Puede ser, sí, la verdad es que yo me salí del Frente Sandinista en paz con mi conciencia, a pesar de que es algo muy difícil decir eso.
Parafraseando a Zavalita, de Conversación en La Catedral, ¿en qué momento se jodió Nicaragua?
[Sonríe]. Bueno, es difícil decir, nuestros males vienen de lejos, aquí se suceden los caudillos y todo el que alcanza el poder administra el país como su finca.






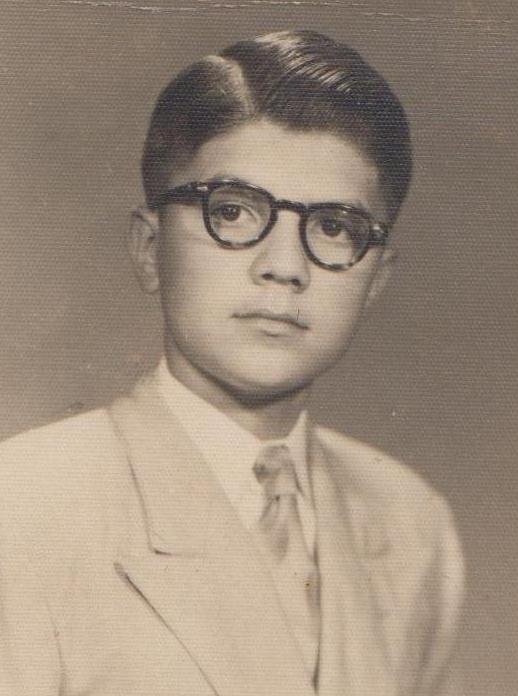











Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: