Si en las leyendas nórdicas el Nix es un espíritu que se aparece en forma de caballo blanco y roba niños, en la novela de Nathan Hill es una presencia intangible e indeleble que simboliza ese momento crucial en el que nuestra existencia descarría y ya no es capaz de recuperar su curso. Zenda reproduce un fragmento del libro.
Había una vez un rey en Sāvatthi que llamó a uno de sus hombres y le pidió que reuniera a todos los ciegos de nacimiento de la ciudad. Cuando los tuvo reunidos, el rey le pidió que les mostrara un elefante. A algunos les presentó la cabeza del animal, a otros una oreja, a otros un colmillo, la trompa, el cuerpo, una pata, los cuartos traseros, la cola o las cerdas del extremo de la cola. A cada uno de ellos le dijo: «Esto es un elefante.»
Cuando informó al rey de lo que había hecho, éste se dirigió a los ciegos y les preguntó: «Decidme, ciegos, ¿cómo es un elefante?» Los que habían palpado la cabeza del animal respondieron: «Un elefante, majestad, es como una jarra de agua.» Los que habían palpado la oreja respondieron: «Un elefante es como un cesto para aventar el grano.» Los que habían palpado el colmillo respondieron: «Un elefante es como el mango de un arado.»
Los que habían podido palpar el cuerpo respondieron: «Un elefante es como una despensa.» Del mismo modo, todos los demás describieron el elefante en función de la parte que se les había mostrado.
Acto seguido, se enzarzaron a puñetazos mientras exclamaban: «¡Los elefantes son así, los elefantes no son asá!» y «¡Los elefantes no son asá, los elefantes son así!».
Y el rey quedó encantado.
Udāna. La palabra de Buda
Prólogo
Finales del verano de 1988
De haber sabido que su madre se marchaba, tal vez Samuel habría prestado más atención. Habría podido escucharla con más interés, observarla con más detenimiento, anotar algunos detalles cruciales. Quizá habría sido capaz de comportarse y hablar de una manera distinta, de ser una persona distinta.
A lo mejor podría haber sido un hijo por el que valiera la pena quedarse.
Pero Samuel no sabía que su madre se marchaba. No sabía que ya llevaba muchos meses marchándose: en secreto, por partes. Se había ido llevando objetos de casa, uno a uno. Un único vestido de su armario. Luego una foto suelta del álbum. Un tenedor del cajón de los cubiertos. Un edredón de debajo de la cama. Cada semana se llevaba algo. Un jersey. Unos zapatos. Un adorno navideño. Un libro. Poco a poco, su presencia en la casa se fue minimizando.
Llevaba ya casi un año así cuando Samuel y su padre empezaron a notar algo, una especie de inestabilidad, una sensación de merma desconcertante, inquietante y a veces incluso siniestra, que los asaltaba cuando menos lo esperaban. Echaban un vistazo a la estantería y pensaban: «¿No teníamos más libros?» Al pasar por delante de la vitrina donde se guardaba la vajilla tenían la certeza de que faltaba algo. Pero ¿qué? No lograban ponerle nombre a aquella impresión de que los detalles de sus vidas se estaban reorganizando. No comprendían que si ya nunca comían guisos preparados en la olla de cocción lenta era porque esa olla ya no estaba en la casa. Si la librería parecía desnuda era porque ella había expurgado los libros de poesía. Si la vitrina parecía algo vacía era porque habían desaparecido dos platos, dos cuencos y una tetera de la colección.
Les estaban desvalijando la casa a un ritmo lentísimo.
—¿No había más fotografías en esa pared? —preguntaba el padre de Samuel desde el pie de la escalera, entornando los ojos—. ¿No teníamos una foto del Gran Cañón del Colorado ahí arriba?
—No —respondía la madre de Samuel—. La retiramos.
—¿En serio? No me acuerdo.
—Pues lo decidiste tú.
—¿De verdad? —decía él, desconcertado.
Creía que estaba perdiendo la cordura.
Años más tarde, en una clase de biología del instituto, Samuel oyó una historia sobre una especie de tortuga africana que cruzaba todo el océano para desovar en América del Sur. Los científicos no daban con el motivo de aquel viaje tan desmesurado. ¿Por qué lo harían? La teoría dominante era que habían empezado hacía eones, cuando América del Sur y África todavía estaban unidas. Quizá por entonces sólo un río separaba los dos continentes y las tortugas preferían poner los huevos en la otra orilla. Pero luego los continentes empezaron a
distanciarse y el río se ensanchó a razón de unos dos centímetros por año, una deriva imperceptible para las tortugas. Así pues, continuaron acudiendo al mismo lugar, en la orilla opuesta del río, y cada generación nadaba un poco más lejos que la anterior. Al cabo de cien millones de años, el río se había convertido en un océano, y sin embargo las tortugas no se habían dado cuenta.
Así, decidió Samuel, se había marchado su madre. Así se había ido alejando: de forma imperceptible, muy lentamente, poco a poco. Fue expurgando su vida hasta que sólo le faltó retirarse ella misma.
El día que desapareció, salió de casa con una sola maleta.
PRIMERA PARTE
Packer Attacker
Finales del verano de 2011
1
El titular aparece una tarde en varias páginas web de noticias, de forma casi simultánea: «¡el gobernador packer, agredido!»
Las televisiones se hacen eco de lo sucedido unos minutos más tarde, cuando interrumpen sus emisiones para ofrecer una «Última hora» con un locutor que mira a la cámara con expresión muy seria y anuncia: «Nuestros corresponsales en Chicago nos informan de que el gobernador Sheldon Packer acaba de sufrir una agresión.» Y durante un rato sólo se sabe eso, que lo han agredido. Durante unos minutos vertiginosos, todo el mundo se hace las mismas dos preguntas: ¿está muerto? ¿Hay imágenes?
Los primeros detalles los ofrecen los reporteros que se encontraban en el lugar de los hechos, que llaman para informar en directo desde sus teléfonos móviles. Cuentan que Packer estaba en un almuerzo en el Hilton de Chicago, en el que ha pronunciado un discurso. Más tarde, paseaba con su séquito por Grant Park, estrechando manos y besando a bebés, las maniobras típicas de cualquier campaña populista, cuando de repente una persona o un grupo de personas de entre la multitud han empezado a agredirlo.
—¿A qué te refieres con «agredirlo»? —pregunta el locutor. Está en un estudio iluminado en tonos rojos, blancos y azules, con el suelo de un negro brillante. Tiene una tez lisa como la cobertura de una tarta. Parece que los que salen detrás de él, sentados a sus escritorios, están trabajando.
—¿Podrías describir la agresión?
—Lo único que sé ahora mismo es que le han lanzado algo —dice el reportero.
—¿Algo como qué?
—Eso todavía no está claro.
—¿Y eso que le han lanzado al gobernador ha llegado a golpearlo? ¿Está herido?
—Creo que le han dado, sí.
—¿Has visto a los agresores? ¿Cuántos eran los que tiraban cosas?
—Había mucha confusión. Y gritos.
—Eso que le han lanzado… ¿era grande o pequeño?
—Imagino que lo bastante pequeño como para que alguien pudiera lanzarlo.
—¿Era más grande que una pelota de béisbol?
—No, más pequeño.
—¿Del tamaño de una pelota de golf?
—Sí, tal vez eso sea más preciso.
—¿Y era algo afilado? ¿Pesaba?
—Todo ha sucedido muy deprisa.
—¿Ha sido un acto premeditado? ¿O una conspiración?
—Ahora mismo todo el mundo se hace ese tipo de preguntas.
Diseñan un rótulo: «terror en chicago.» Aparece con un zumbido junto a la oreja del presentador y ondea como una bandera al viento. Proyectan un mapa de Grant Park en una enorme pantalla táctil, en lo que se ha convertido ya en una práctica habitual en los informativos modernos: alguien de la televisión se dedica a comunicar algo sirviéndose de otra televisión, de pie delante de ésta mientras controla la pantalla y va ampliando y reduciendo con las manos una imagen de superalta definición. Queda todo la mar de chulo.
Mientras esperan a que aparezca más información, debaten sobre si el incidente beneficiará o perjudicará al gobernador en su carrera a la presidencia. Lo beneficiará, deciden, ya que ahora mismo su nombre es bastante poco conocido fuera de un círculo de evangélicos conservadores a ultranza que lo idolatran por su labor como gobernador de Wyoming, donde prohibió por completo el aborto, decretó que alumnos y profesores debían recitar públicamente los diez mandamientos todas las mañanas antes de pronunciar el juramento de fidelidad, declaró el inglés como única lengua oficial y legal de Wyoming y vetó el acceso a la propiedad a cualquiera que no lo hablara con fluidez. También legalizó la tenencia de armas de fuego en todos los refugios estatales en plena naturaleza. Y emitió una orden ejecutiva que otorgaba a las leyes estatales un rango superior a las federales en todos los ámbitos, una decisión que, según los expertos en derecho constitucional, equivalía a la secesión por decreto de Wyoming. Calzaba botas de vaquero y ofrecía conferencias de prensa desde su rancho. Llevaba siempre encima un arma de verdad, cargada, un revólver enfundado en una cartuchera de piel que le colgaba de la cadera.
Al final de su único mandato como gobernador había anunciado que no iba a optar a la reelección para poder concentrarse en prioridades nacionales, y los medios, naturalmente, habían concluido que se presentaría a la presidencia. Había perfeccionado una retórica que aunaba al predicador y al vaquero, combinada con un populismo antielitista que encontraba a un público receptivo, sobre todo entre los blancos conservadores de clase trabajadora, tan maltratados por la crisis. El gobernador comparaba a los inmigrantes que les quitan el trabajo a los estadounidenses con los coyotes que matan cabezas de ganado y, cuando lo hacía, pronunciaba «coyotes» de la forma más americana posible. Añadía una erre a Washington, que se convertía en «Warshington». Decía siempre «molido» en lugar de «cansado» y «jornal» en lugar de «salario».
Según sus seguidores, hablaba igual que la gente normal de Wyoming que no pertenecía a la élite.
A sus detractores les gustaba señalar que, como los tribunales habían anulado todas sus iniciativas estatales, a efectos prácticos su administración había tenido una nula repercusión legislativa. Pero nada de eso parecía importar a quienes seguían pagando quinientos dólares por un plato en sus actos para recaudar fondos (a los que, por cierto, el gobernador se refería como «comilonas»), los diez mil que pedía por impartir una conferencia o los treinta que costaba la edición de tapa dura de su libro, El corazón de un americano auténtico, y engrosaban así sus «fondos de guerra», como solían llamarlo los periodistas, para financiar tal vez una «futura candidatura presidencial».
Y ahora el gobernador ha sufrido una agresión y parece que nadie sabe cómo ni con qué lo han agredido, ni quién ha sido el agresor, ni si ha resultado herido. Los presentadores especulan sobre el daño que una bolita de metal o una canica lanzadas a gran velocidad pueden producir en el ojo. Pasan más de diez minutos hablando de ello, con gráficos que muestran cómo una pequeña masa que se desplaza a casi cien kilómetros por hora podría penetrar en la membrana líquida del ojo. Agotado el tema, dan paso a la publicidad. Anuncian el estreno de un documental propio sobre el décimo aniversario del 11 de septiembre: Un día de terror, una década de guerra. Esperan.
Entonces sucede algo que rescata el programa de noticias del estancamiento al que se ha visto arrastrado: el presentador vuelve a aparecer y anuncia que un transeúnte ha captado los espectaculares hechos en vídeo y los ha colgado en internet.
Y así es como aparece el vídeo que durante la semana siguiente se reproducirá varios miles de veces en la televisión, que recibirá millones de visitas y se convertirá en el tercer clip más visto en internet este mes, sólo por detrás del nuevo vídeo musical de la cantante de pop adolescente Molly Miller con su sencillo «You Have Got to Represent», y de un vídeo casero de un niño riéndose hasta caerse al suelo. Se ve lo siguiente:
El vídeo empieza con la imagen en blanco y se oye el viento, una racha de viento que silba en torno al micrófono, hasta que unos dedos lo cubren y producen un efecto acústico como de caracola, mientras la cámara ajusta el diafragma a la claridad del día y la pantalla en blanco da paso a un cielo azul, una mancha verde desenfocada que seguramente es hierba y por último a una voz, una voz masculina que suena muy fuerte, demasiado cerca del micrófono: «¿Está grabando? No sé si está grabando.»
La imagen se enfoca justo cuando el hombre encuadra sus pies. Entonces, en tono molesto, exasperado, la voz añade: «Es que no sé ni si está encendida. ¿Cómo se sabe?» Y entonces una voz de mujer, más tranquila, melodiosa, calmada, dice: «Mira en la parte de atrás. ¿Qué pone en la parte de atrás?» Y su marido, o su novio, o quien sea, un tipo incapaz de mantener la imagen estable, replica: «¿Quieres hacer el favor de ayudarme?», en un tono agresivo y acusador que quiere dar a entender que, sea cual sea el problema que tiene con la cámara, la culpa es de ella. Las imágenes, mientras tanto, muestran un inestable y mareante plano corto del calzado del hombre. Unas enormes zapatillas deportivas de caña alta, blancas. Extraordinariamente blancas y nuevas. Parece que está subido a una mesa de pícnic.
—¿Qué pone en la parte de atrás? —repite la mujer.
—¿Dónde? ¿En qué parte de atrás?
—En la pantalla.
—Eso ya lo sé —dice él—. Pero ¿dónde de la pantalla?
—En la esquina inferior derecha —responde ella con absoluta compostura—. ¿Qué pone?
—Pone «R».
—Eso quiere decir que la máquina está en marcha.
—Pues vaya estupidez —señala él—. ¿Y por qué no dice «Registrando»? La imagen oscila entre sus zapatos y lo que parece un grupo de gente a media distancia.
—¡Ahí está! ¡Mira, es él! ¡Ahí está! —exclama el hombre.
Entonces apunta con la cámara hacia delante y, cuando finalmente logra que deje de temblar, aparece Sheldon Packer en la imagen, a unos treinta metros y rodeado de colaboradores de campaña y guardias de seguridad. Se ha formado un pequeño corro. Varias personas en primer plano se dan cuenta de pronto de que pasa algo, de que hay un famoso cerca. «¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!», grita el hombre de la cámara. La imagen empieza a temblar otra vez, seguramente porque el tipo que graba está saludando, o saltando, o las dos cosas a la vez.
—¿Cómo funciona el zoom? —pregunta entonces.
—Dándole al botón del zoom —responde la mujer.
En ese momento empieza a cerrarse el foco, hecho que provoca todavía más problemas de enfoque y exposición. De hecho, si las televisiones pueden aprovechar la grabación es sólo porque al final el hombre le pasa la cámara a la mujer y le dice: «Toma, cógela tú», y corre a estrecharle la mano al gobernador.
Más tarde cortarán toda esta cháchara, de modo que el vídeo que se emitirá cientos de veces por la televisión empezará aquí, con una imagen pausada mientras va apareciendo un círculo rojo alrededor de una mujer sentada en un banco del parque, a la derecha de la pantalla.
—Parece que esta mujer es la agresora —dice el locutor.
Sinopsis de El Nix, de Nathan Hill
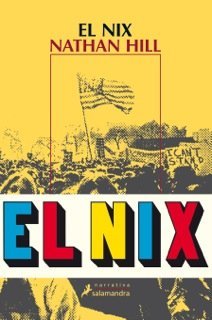
—————————————
Autor: Nathan Hill. Título: El Nix. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

Arte y ciencia de la guerra
/abril 19, 2025/No era solo una cuestión de fracaso patriótico (hiriente aunque asumible, al fin y al cabo, en un tiempo de constante efervescencia combativa), sino de las características intrínsecas del mismo: el noble ejército prusiano, orgullo de una aristocracia que veía en la guerra la más alta de las misiones humanas, se veía derrotado por un ejército, como el de Napoleón, compuesto de revolucionarios y gente del pueblo, ¡casi unos desarrapados, como quien dice! Ahora bien, desde un punto de vista más global, lo más adecuado es situar a Clausewitz no tanto en relación con una batalla concreta sino en el…
-

La locura de Robert Juan-Cantavella
/abril 19, 2025/Foto: Isidre Estévez. De alguna manera, Juan-Cantavella convierte esta novela epistolar en una larga reflexión sobre la tradición literaria y sobre el modo en que los escritores se roban los “trucos”, dando a veces la sensación de que se están copiando unos a otros, cuando en verdad están haciendo que la literatura evolucione. Robert Juan-Cantavella mantuvo una conversación con Anna Maria Iglesia en el marco de los “Diálogos online” que la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña / Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) realiza con el apoyo de CEDRO.
-

Los 7 mejores melodramas para ver en Filmin
/abril 19, 2025/1. Imitación a la vida (Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959) 2. Madame de… (Max Ophüls, 1953) 3. Ondina. Un amor para siempre (Undine, Christian Petzold, 2020) 4. Carol (Todd Haynes, 2015) 5. Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, Clint Eastwood, 1995) 6. Two Lovers (James Gray, 2008) 7. Jennie (Portrait of Jennie, William Dieterle, 1948)
-

4 poemas de Sofía Gómez Pisa
/abril 19, 2025/Foto: Julieta Bugacoff. *** 1. en el futuro los drones lo habrán copado todo fácil para ellos pues siguieron desde hace años todos nuestros movimientos inclusive los bancarios drones y repartidores de pedidos ya llenan ahora las calles de luces y velocidad los humanos refugiados en sus casas miran al sol solo al atardecer momento en que la ardentía del clima que cubre la tierra, baja y entonces salen de sus oficinas con delicados movimientos de yoga *** 2. la proximidad al objetivo estaba dada cualquier civil podía ser el próximo los humanos parecían desde acá meras piezas de un…






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: