Pietro Sambo ha cometido un error, uno solo, pero le ha costado muy caro. El protagonista de La caza del turista tiene ahora una oportunidad para reconquistar la dignidad y el honor perdidos. Zenda reproduce el prólogo de esta novela de Massimo Carlotto que publica Harper Collins en nuestro país la primera semana de septiembre.
PRÓLOGO
Venecia. Estación de ferrocarril de Santa Lucia.
El sonido desenvuelto y arrogante de los tacones atrajo su atención sobre la mujer. Se volvió casi de golpe y la vio avanzar, abriéndose paso entre el nutrido grupo de pasajeros que acababa de bajar de un tren de alta velocidad procedente de Nápoles. El hombre tuvo tiempo de observar el faldón del abrigo de entretiempo que, al ondear con cada zancada, le permitió echar una ojeada fugaz a las piernas, rectas y bien torneadas, que dejaba a la vista un vestido corto y fino.
En el momento en el que la desconocida pasó por su lado, el hombre alzó la mirada hacia su rostro, que juzgó poco atractivo pero interesante. Después sus ojos bajaron hasta el bolso: un costoso Legend, algo cursi, de becerro martillado, un modelo exclusivo de Alexander McQueen. Este último detalle lo impulsó a seguirla. Se rozaron, atrapados entre el gentío que subía al vaporetto con destino al muelle Fondamenta Nuove, y él alargó discretamente el cuello para oler su perfume: era resinoso, envolvente e intenso. Lo reconoció enseguida y se convenció de que era una señal del destino. Tras cuatro días de espera y vana búsqueda, quizá hubiera localizado a la presa que haría inolvidables esas vacaciones.
Para sus batidas de caza había elegido la franja horaria de la tarde, en la que los venecianos que trabajaban en tierra firme volvían a sus casas. Una masa de personas cansadas y distraídas, deseosas de calzarse unas zapatillas y, tras una buena cena, tumbarse en el sofá a ver la televisión. Empleados de toda índole, profesionales y estudiantes se abrían paso entre los forasteros que abarrotaban los barcos. En cada parada se apeaban en grupos, diseminándose a paso rápido por las calles y las plazoletas silenciosas y mal iluminadas.
Las otras mujeres a las que había seguido habían resultado un fiasco. Se habían encontrado con amigas o novios durante el trayecto o, al llegar ante un portal, habían llamado al timbre, prueba irrefutable de la presencia en la casa de otras personas. Por no hablar de aquellas a las que había seguido hasta la entrada de un hotel.
La elegida se sacó el móvil del bolsillo para responder a una llamada. Por el saludo que la mujer pronunció en voz alta, para después bajar el tono hasta un murmullo indistinguible, entendió que hablaba francés, una lengua que desconocía por completo. Se asombró y se reprendió a sí mismo, pues hasta ese momento estaba firmemente convencido de que era italiana. Lo habían confundido la vestimenta y el corte de pelo. Deseó con todas sus fuerzas que se tratase de una residente. Venecia contaba con una comunidad de extranjeros residentes bastante notable. Si todo hubiera ido del mejor modo posible, se habría dirigido a ella en inglés, una lengua que por el contrario conocía a la perfección, hasta el punto de poder pasar por británico.
Ella se apeó en la parada Ospedale junto a muchos otros pasajeros; él se las apañó para desembarcar el último y continuó el seguimiento, facilitado por el taconeo sobre la piedra de Istria que pavimentaba buena parte de Venecia.
La mujer cruzó a paso rápido el hospital, abarrotado a esa hora de familiares de visita, y tomó la salida principal que daba a Campo San Giovanni e Paolo. El hombre pensó que solo un buen conocedor de la ciudad podía estar al tanto de ese atajo. En la zona de San Francesco della Vigna tuvo que acelerar el paso para no perder el contacto visual. Al llegar a Campo Santa Giustina, la elegida siguió en dirección a la Salizada hasta la calle del Morion, y por fin tomó por Ramo en Ponte San Francesco. Calculó que los separaban apenas diez metros: si se daba la vuelta lo vería, obligándolo a distanciarse o incluso a volver atrás, pero estaba seguro de que eso no ocurriría. Parecía que la francesa solo tuviera prisa por llegar a casa. De repente aflojó el paso en la calle del Cimitero para desembocar en un patio cerrado, y él se concedió una sonrisa de satisfacción.
La mujer, que no había reparado en él gracias en parte a su indumentaria oscura y a las suelas de goma de sus zapatos, rebuscó sin prisa en el bolso hasta encontrar las llaves y abrió la puerta de un bajo con entrada independiente.
El hombre comprobó que no había luces encendidas, y la oscuridad y la certeza de que la mujer estaba sola lo excitaron hasta tal punto que perdió el control por completo. Conocía bien ese estado en el que la racionalidad y el instinto de supervivencia se anulaban mutuamente, poniéndolo a merced del amo del universo: el azar.
Corriendo de puntillas alcanzó a la francesa, la derribó y cerró la puerta.
—No te muevas y no grites —le ordenó, palpando las paredes en busca del interruptor.
Estaba tan seguro de tener la situación bajo control que no se dio cuenta de que la mujer se había levantado. Justo en el momento en el que encendió la luz, esta la emprendió a puñetazos y patadas contra él, sin decir una palabra.
Sin duda le rompió una costilla por lo menos del lado derecho, y sentía un dolor terrible en los testículos. Cayó al suelo y tuvo la tentación de colocarse en posición fetal para contener las punzadas desgarradoras, pero comprendió que, si lo hacía, ella se impondría, condenándolo a terminar sus días en una cárcel de máxima se guridad después de engorrosos juicios, valoraciones de lumbreras cualificados y cháchara de periodistas y escritores. No podía consentirlo. Con la vista nublada por el enorme esfuerzo, se alejó rodando de la furia de la mujer, en busca de cualquier objeto que le permitiera defenderse.
Tuvo suerte. Pese a las dos patadas tremendas que la mujer le había propinado en los riñones, el hombre alcanzó a agarrar un paragüero de cobre y, con la fuerza de la desesperación, empezó a golpear a la mujer en las piernas. Por fin esta cayó al suelo, brindándole la oportunidad de asestarle un golpe decisivo en la cabeza.
Él se quedó inmóvil, recuperando el aliento, con el arma improvisada entre las manos, dispuesto a abatirla sobre ella si volvía en sí. Unos instantes después logró incorporarse a pesar del dolor. La francesa había perdido el conocimiento: estaba tendida en el suelo, con las piernas abiertas y el vestido levantado hasta las ingles. Él se ocupó de colocarla en una postura decente y comprobó si seguía con vida.
Las cosas no deberían haber sido así. Las otras veces había sido distinto. Las elegidas se habían portado bien, no habían opuesto resistencia, al contrario, habían adoptado esa actitud de sumisión suscitada por el terror que a él tanto le gustaba. Y habían lloriqueado y suplicado piedad, le habían obedecido sin dejar de apelar a un sentimiento de humanidad que él no poseía en realidad. Esta, en cambio, había reaccionado con violencia y un silencio que le había dado escalofríos.
Le habría gustado ir al cuarto de baño a mojarse la cara, pero el ritual dictaba que todo se desarrollara nada más franquear el umbral de la vivienda de la presa. Era también una cuestión de seguridad: cuanto menos se pasea uno por las habitaciones, menos rastros deja.
Le extendió los brazos y se los bloqueó con las rodillas, poniéndose a horcajadas sobre ella, a la espera de que recobrara el conocimiento.
Comprobó encantado que la herida en el cuello cabelludo no era grave, le acarició el rostro con los caros guantes de cirujano de estireno butadieno, material este que garantizaba una mayor sensibilidad que el látex.
Ella abrió los ojos. Su primera reacción fue zafarse, golpeándolo con las rodillas en la espalda, pero su agresor le rodeó el cuello con las manos y apretó. Ella lo miraba con odio, parecía no tener miedo, como si siempre hubiera estado dispuesta a luchar por su vida. Se esforzaba por dar un vuelco a la situación y, en un momento dado, siseó algunas frases en francés. Le pareció que repetía varias veces la misma palabra, quizá un nombre.
El hombre se dio cuenta de que temía a su presa, de que le sugestionaba en cierto modo y, a diferencia de las otras veces, se apresuró a matarla.
Cuando estuvo seguro de que ya no respiraba, se apartó del cadáver con esfuerzo y le propinó dos rabiosas patadas. No lo había hecho nunca antes, pero esa mujer se había comportado de una manera verdaderamente odiosa. Se sacó del bolsillo una bolsa de tela y metió dentro el bolso de la difunta y el contenido de todos sus bolsillos. También el móvil, después de extraerle la tarjeta sim. Sería estúpido que lo localizaran así.
Se quedó unos segundos más mirando con reprobación los ojos sin vida de la víctima y luego salió, cerró la puerta con llave y se alejó rápidamente.
El asesino llegó a su refugio en Campo de la Lana sin contratiempos. Estaba seguro de hallarse a salvo. Ahora alcanzaría el placer absoluto con la parte final del ritual: sacar todos los objetos contenidos en el bolso y colocarlos siguiendo un orden preciso sobre una sábana inmaculada y perfumada, para después observarlos y tocarlos. Le procuraba un auténtico éxtasis el momento dedicado a la cartera, llena de notitas y fotografías. Estaba convencido de que las mujeres tenían un don especial para sintetizar su existencia en una billetera.
Pero el dolor en las costillas era insoportable, y no tuvo más remedio que postergarlo todo para centrarse en curarse con hielo y analgésicos.
Metió el bolso en el armario y se tumbó en la cama, tremendamente decepcionado.
El dolor y el malhumor no le dejaron dormir. Se sentía frustrado, y con el paso de las horas empezó a sentir curiosidad por esa loca histérica que el azar había puesto en su camino.
Podría haber metido la mano en el Legend, pero temía estropearlo todo, temía perder la «magia». Encendió la radio para seguir el informativo regional de la mañana; la ausencia total de referencias a un homicidio en Venecia demostraba que aún no habían descubierto el cadáver. Estaba decepcionado, y la espera erosionaba su capacidad para controlar la situación. Trató de distraerse, pero solo pensaba en consultar la hora entre un informativo y otro. No hubo alusión alguna, ni siquiera en el último informativo radiofónico de la noche. El anuncio no llegó al día siguiente, ni al otro.
Las demás veces, las elegidas habían sido descubiertas a las pocas horas, y él siempre se había sentido satisfecho de la visibilidad concedida a sus delitos. Ahora, la idea de ese cuerpo en descomposición lo irritaba y lo atormentaba. El ritual dictaba que los cuerpos fueran inmortalizados por los fotógrafos de la Policía Científica en el mismo estado y con la misma expresión en que él los había dejado, y no deformados por la acción del bacillus putrificus y de sus horribles secuaces.
Esperó hasta el cuarto día, y entonces se resolvió a considerar la idea de hacer público su delito de alguna manera. Nada de cartas o llamadas anónimas, pues significaba dejar indicios útiles para los investigadores, que lo perseguían desde hacía años. Tras una honda reflexión llegó a la conclusión de que la única forma de hacerlo consistía en volver al apartamento y dejar la puerta abierta para que los vecinos sospecharan. El hedor a muerte los animaría a llamar a la policía.
Era el método menos seguro pero también el más excitante. El hombre estaba seguro de que el riesgo de meter la llave en la cerradura, abrir la puerta y echar una ojeada al cadáver reanudaría la «magia», y, de vuelta en el refugio, por fin podría disfrutar el momento de ocuparse del bolso.
El quinto día no hizo nada porque volvió a agudizársele el dolor en las costillas: se lo pasó entero en la cama viendo la televisión, atontado por los analgésicos.
Pero el sexto se sintió mejor y, tras comprobar que la situación no había cambiado, se preparó para actuar esa misma noche. Rebuscó en el Legend hasta encontrar las llaves, haciendo caso omiso del resto de los objetos que contenía. Después salió. La postura que había adoptado para que no lo sacudieran las punzadas de dolor lo obligaba a encorvarse ligeramente hacia un lado, como un hombre veinte años mayor aquejado de artrosis. Valoró que, en el fondo, tenía su lado positivo. Los posibles testigos recordarían a un tipo que andaba raro, pero sus costillas sanarían pronto, y al final ese detalle solo despistaría a los investigadores. Igual que la barba, que se dejaba crecer antes de cada delito.
Pasó por la farmacia para comprar un bálsamo para el resfriado a base de mentol con el que se humedecería las fosas nasales: no quería correr el riesgo de vomitar delante del cuerpo de esa imbécil.
Siguió las indicaciones que había grabado en el móvil: la Academia, San Marco, Rialto, San Lio, Campo Santa Maria Formosa, hasta llegar a la zona del hospital. Un recorrido largo y tortuoso sin sentido aparente. En realidad necesitaba recuperar la forma física tras largos días postrado en cama. La brisa marina y el trayecto a pie lo ayudarían a pensar; temía que los analgésicos le hubieran nublado la mente y ofuscado la capacidad de juicio.
Cuando llegó al patio cerrado, se ocultó en la oscuridad y observó puertas y ventanas en busca de eventuales señales de peligro. Después se acercó y abrió la puerta. Pensó que el truco del bálsamo funcionaba, pues no lo asaltó ningún olor desagradable.
Cerró la puerta a su espalda y encendió la linterna, apuntando el haz de luz hacia el suelo, donde yacía el cuerpo. Sintió un retortijón en el estómago cuando se dio cuenta de que allí no había nada. Encendió la luz y se vio en una habitación vacía.
No había ningún cadáver, ningún mueble ni ningún cuadro en las paredes, que parecían recién pintadas. Y tampoco estaba ya ese horrible paragüero.
Seguro de haber caído en una trampa, se sintió perdido y se preparó para ser detenido, levantando las manos en señal de rendición, pero tras un largo instante de terror entendió por el silencio que reinaba en la casa que estaba deshabitada. Tal vez lo estaban esperando fuera, pero, movido por una irrefrenable curiosidad, decidió aventurarse en las otras habitaciones. Con el corazón en un puño, encendió las luces de los dos dormitorios, la cocina y el cuarto de baño. Nada. Ni una mota de polvo. Tan solo un fuerte olor a pintura.
Trastornado, volvió sobre sus pasos y, mientras alargaba la mano hacia el picaporte, con el rabillo del ojo captó el parpadeo de una minúscula luz roja. Observó con atención y reparó en una pequeña reproducción de una góndola colocada en el reborde del armarito de madera que albergaba el contador de electricidad. La cogió con cuidado, preguntándose por qué se habrían dejado precisamente ese objeto tan evocador de la ciudad, pero le bastaron esos instantes para comprender que tenía entre las manos una minicámara wifi. Alguien lo estaba observando y había visto su rostro. Un grito de rabia, estupor y dolor le estalló en el pecho. Salió gritando como un loco, agitando la góndola sobre la cabeza, dispuesto a afrontar a los policías que sin duda lo estarían esperando fuera. Pero en el patio desierto nadie intentó detenerlo. Corrió un centenar de metros y se detuvo en seco. Estaba sin aliento y las piernas no lo sostenían. Sintió angustia y terror, como si estuviera precipitándose en un abismo oscuro como la noche. El azar, al que tanto amaba y que le hacía vivir momentos inolvidables, se estaba revelando hostil y peligroso.
Partió la góndola en dos con un gesto brusco y arrojó los pedazos a un canal secundario. Se volvió en busca de posibles perseguidores, pero la calle estaba desoladamente vacía. Echó a correr de nuevo con la conciencia terrible de haberse convertido en presa.
—————————————
Autor: Massimo Carlotto. Título: La caza del turista. Editorial: Harper Collins. Venta: Amazon y Casa del libro



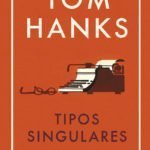


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: