Prestigio (Libros del Asteroide), de Rachel Cusk (Canadá, 1967. Vive en Inglaterra desde 1974), representa el cierre de un proyecto literario que comenzó con A contraluz —elegida como una de las mejores novelas del año en Reino Unido y Estados Unidos— y continuó con Tránsito. Aunque cada novela es de lectura independiente comparten protagonista femenina, la propia Rachel Cusk, que ha ido desarrollando su experiencia personal sin recurrir al yo autobiográfico.
Los medios han señalado lo siguiente: «Rachel Cusk puede que haya descubierto la manera más genuina de escribir una novela hoy en día» (Ruth Franklin, The Atlantic); «Rachel Cusk renueva la novela desde las entrañas» (Judith Thurman, The New Yorker); «(estas novelas) permanecerán como una referencia en la literatura inglesa del siglo XXI» (Andrew Anthony, The Guardian).
El pasajero que iba a mi lado en el avión era tan alto que no cabía en el sitio. Se le salían los codos del reposabrazos y tenía las rodillas encajadas en el respaldo del asiento delantero, de manera que cada vez que intentaba moverse la persona que iba sentada delante se volvía a mirar con fastidio. Al retorcerse para cruzar y descruzar las piernas dio un puntapié sin querer al pasajero de su derecha.
—Perdón —se disculpó.
Se quedó un rato quieto, respirando profundamente por la nariz y con las manos apretadas encima de las rodillas, pero no tardó en impacientarse y, al mover las piernas de nuevo, sacudió toda la hilera de asientos de delante. Al final le pregunté si quería cambiar de sitio, porque el mío era el del pasillo, y aceptó a la primera, como si le hubiera ofrecido una oportunidad de negocio.
—Normalmente viajo en primera —me explicó mientras nos levantábamos para cambiar de asiento—. Hay mucho más espacio para las piernas. Estiró las piernas en el pasillo y reclinó la cabeza en el respaldo con un gesto de alivio.
—Muchas gracias —dijo.
El avión empezó a avanzar despacio por el asfalto. Mi vecino suspiró con satisfacción y pareció que se quedaba dormido casi al instante. Una azafata que venía por el pasillo se detuvo al encontrarse con sus piernas.
—¿Señor? —dijo—. ¿Señor?
Se despertó sobresaltado y recogió torpemente las piernas en el hueco estrecho para dejar paso a la azafata. Por la ventanilla se veía una cola de aviones que esperaba su turno. Mi vecino empezó a dar cabezadas y de nuevo volvió a estirar las piernas en el pasillo. La azafata apareció enseguida.
—¿Señor? Tenemos que dejar el pasillo libre para el despegue.
El pasajero se irguió en el asiento.
—Lo siento —dijo.
La azafata se alejó y mi compañero empezó a cabecear poco a poco. La bruma suspendida sobre el paisaje plano y gris se fundía con el cielo nublado en bandas horizontales de variaciones tan sutiles que casi parecía el mar. Un hombre y una mujer iban hablando en los asientos delanteros. Es muy triste, dijo ella, y él respondió con un gruñido. Es tristísimo, repitió la mujer. Se oyeron pisadas fuertes en el pasillo alfombrado, y enseguida apareció la azafata. Puso la mano en el hombro de mi vecino y lo zarandeó.
—Me temo que tengo que pedirle que aparte las piernas.
—Lo siento. Parece que no puedo aguantar despierto.
—Pues voy a tener que pedirle que lo haga.
—Es que anoche no me acosté.
—Me temo que ese no es mi problema —contestó ella—. Si bloquea el pasillo, pone en peligro a los demás pasajeros.
Mi vecino se frotó la cara y cambió de posición. Sacó el móvil, le echó un vistazo y volvió a guardárselo en el bolsillo. La azafata esperó unos momentos, observándolo. Por fin decidió marcharse, convencida de que esta vez él obedecía de verdad. Mi vecino movió la cabeza y puso un gesto de incredulidad dirigido a un público invisible. Tenía algo más de cuarenta años, una cara atractiva y corriente al mismo tiempo, y vestía el atuendo limpio, bien planchado y neutro de un hombre de negocios en fin de semana. Llevaba un reloj de plata muy grande y unos zapatos de cuero como recién estrenados. Irradiaba una especie de masculinidad anónima y ligeramente provisional, como un soldado de uniforme. El avión había avanzado a trompicones en la cola y en ese momento se acercaba despacio a la pista de despegue, trazando un arco amplio. La bruma se había convertido en lluvia y las gotas resbalaban por el cristal de la ventanilla.
Mi vecino dirigió una mirada de agotamiento al asfalto reluciente. El clamor de los motores cobraba cada vez más fuerza, y el avión por fin aceleró vertiginosamente, levantó el morro para despegar y atravesó con estruendo las capas de nubes densas y acolchadas. La retícula verde oscura de los campos, con sus casas como bloques y sus árboles acurrucados, apareció unos momentos entre los esporádicos jirones grises antes de que estos se cerraran por completo. Mi vecino suspiró una vez más y pronto volvió a quedarse dormido, con la cabeza apoyada en el pecho. Las luces de la cabina parpadearon y un murmullo de actividad envolvió el avión. La azafata no tardó en volver a nuestra fila, donde el pasajero dormido había vuelto a estirar las piernas en el pasillo.
—¿Señor? —dijo—. Disculpe. ¿Señor?
Él levantó la cabeza y miró alrededor desorientado. Al ver a la azafata, que se había parado con el carrito, retiró las piernas despacio y con esfuerzo para dejar el paso libre.
Ella lo miró apretando los labios y levantando las cejas.
—Gracias —dijo, sin disimular apenas su sarcasmo.
—No es culpa mía —contestó el pasajero.
La azafata se quedó un momento mirando a mi vecino con una expresión fría en los ojos maquillados.
—Solo intento hacer mi trabajo —señaló.
—Ya lo sé. No es culpa mía que los asientos estén tan juntos —respondió él.
Se miraron unos segundos sin decir nada.
—Eso tendrá que hablarlo con la compañía —replicó la azafata.
—Lo estoy hablando con usted. La azafata cruzó los brazos y levantó la barbilla.
—Casi siempre viajo en business y normalmente no tengo problemas —dijo el pasajero.
—No ofrecemos clase business en este vuelo. Pero hay muchas compañías que sí lo hacen.
—¿Me está sugiriendo que vuele con otra empresa?
—Eso es.
—Genial. Muchas gracias.
Y soltó una carcajada amarga cuando ella ya se marchaba. Estuvo un rato sonriendo con afectación, como quien sale por error a un escenario, y luego, para disimular su sensación de vergüenza, se volvió hacia mí y me preguntó el motivo de mi viaje a Europa.
Dije que era escritora y que iba a participar en un festival literario.
Adoptó al momento una expresión de interés cortés.
—Mi mujer es una gran lectora —dijo—. Pertenece a uno de esos clubs de lectura.
Hubo un silencio.
—¿Qué tipo de cosas escribe? —me preguntó al cabo de un rato.
Dije que era difícil de explicar, y asintió con la cabeza. Empezó a darse golpecitos con los dedos en los muslos y a marcar un ritmo deshilvanado con los zapatos en la alfombra. Movió la cabeza a un lado y a otro y se la fro- tó enérgicamente con los dedos.
—Si no hablo volveré a quedarme dormido —dijo.
Hizo este comentario con pragmatismo, como si estuviera acostumbrado a resolver problemas a expensas de los sentimientos de los demás; pero me volví a mirarlo y me sorprendió su gesto de súplica. Tenía el borde de los párpados enrojecido, las córneas amarillas y el pelo de punta en la zona donde se había frotado.
—Por lo visto, antes de despegar reducen el nivel de oxígeno en la cabina para adormecer a la gente —me explicó—. Así que no deberían quejarse cuando da resultado. Tengo un amigo que pilota estas máquinas. Fue él quien me lo contó.
Lo raro de este amigo, siguió diciendo, era que a pesar de su profesión era un ecologista acérrimo. Tenía un coche eléctrico, diminuto, y en su casa todo funcionaba con placas solares y molinos de viento.
—Cuando viene a cenar a nuestra casa —dijo—, se va a los contenedores mientras los demás se emborrachan, a clasificar los envoltorios de la comida y las botellas vacías. Y su idea de las vacaciones perfectas consiste en coger los bártulos, subir a una montaña de Gales y pasarse dos semanas metido en una tienda de campaña bajo la lluvia, hablando con las ovejas.
Pero el mismo hombre se ponía el uniforme a diario, subía a la cabina de mando de una máquina de cincuenta toneladas que vomitaba humo a chorros y pilotaba un avión lleno de borrachos que iban de vacaciones a las islas Canarias. Costaba imaginar una ruta peor, pero su amigo llevaba años haciéndola. Trabajaba para una línea de bajo coste que recortaba brutalmente los gastos, y, por lo visto, los pasajeros se comportaban como animales de zoo. Se los llevaba de color blanco y los traía de color naranja, y aunque ganaba menos que nadie en su círculo de amigos, donaba la mitad de sus ingresos a causas benéficas.
—El caso es que es un tipo estupendo —añadió mi ve- cino con perplejidad—. Lo conozco desde hace muchos años, y casi da la impresión de que cuanto peor se ponen las cosas mejor se vuelve él. Una vez me contó que en la cabina de mando tienen una pantalla para vigilar lo que pasa en el avión. Me dijo que al principio no soportaba mirarla, porque era de lo más deprimente ver la conducta de los pasajeros. Pero al cabo de un tiempo empezó a obsesionarse con eso. Se ha pasado cientos de horas mirando esa pantalla. Dice que es como una especie de meditación. Aun así, yo no soportaría trabajar en ese mundo. Lo primero que hice cuando me jubilé fue cortar en pedazos mi tarjeta de puntos aéreos. Juré que no volvería a subirme a uno de estos chismes.
Le dije que parecía muy joven para estar jubilado.
—Tenía una hoja de cálculo en el ordenador que se llamaba «Libertad» —dijo, con una sonrisa sesgada—. Eran simples columnas de números que debía ir sumando hasta alcanzar una cantidad determinada, y entonces podría dejarlo.
Había sido director de una compañía internacional de gestión, dijo, un trabajo que le obligaba a estar siempre fuera de casa. No era raro para él, por ejemplo, viajar a Asia, América del Norte y Australia en un plazo de dos semanas. Una vez fue a una reunión a Sudáfrica y volvió directamente en cuanto terminó el encuentro. Varias veces había calculado con su mujer el punto medio entre dos destinos para pasar unos días de vacaciones juntos. Y, en otra ocasión, cuando iban a fusionarse las sucursales de Asia y Australia, y él tuvo que encargarse de supervisar el proceso, había estado tres meses sin ver a sus hijos. Empezó a trabajar a los dieciocho años, ahora tenía cuarenta y seis, y esperaba disponer de tiempo suficiente para pasar el resto de su vida haciendo justamente lo contrario. Tenía una casa en Cotswolds que apenas había podido pisar, y un garaje lleno de bicis, esquís y material deportivo casi sin estrenar; se había pasado dos décadas sin decir poco más que hola y adiós a su familia y sus amigos, porque siempre estaba a punto de salir de viaje y tenía que prepararse y acostarse temprano, o porque volvía agotado. En alguna parte había leído algo sobre un método de castigo medieval que consistía en encarcelar al prisionero en un espacio diseñado de manera que no pudiera estirar las extremidades en ninguna dirección, y, aunque se ponía a sudar solo de pensarlo, eso resumía bastante bien la vida que había llevado.
Le pregunté si librarse de esa prisión había estado a la altura del título de su hoja de cálculo.
—Es curioso que diga eso —contestó—, porque desde que dejé de trabajar no paro de discutir con todo el mundo. Mis hijos se quejan de que intento controlarlos, ahora que estoy todo el tiempo en casa. No han llegado a decir que les gustaría que las cosas volvieran a ser como antes, pero sé que lo piensan.
Le parecía increíble, por ejemplo, lo tarde que se levantaban. A lo largo de todos esos años, cuando salía de casa antes de que amaneciera, la imagen de sus hijos dormidos en la oscuridad le hacía sentirse útil y protector. Si hubiera sabido lo vagos que eran, probablemente no lo habría visto de la misma manera. A veces no se levantaban hasta la hora de comer. Había empezado a entrar en los dormitorios para abrir las cortinas, como hacía su padre todas las mañanas cuando él era joven, y le asombraba la hostilidad con que reaccionaban sus hijos. Había tratado de programar sus comidas —descubrió que todos comían a distintas horas del día— y establecer una rutina de ejercicio, e intentaba convencerse de que la magnitud de la rebelión que estas medidas provocaban era precisamente la prueba de su necesidad.
—————————————
Autor: Rachel Cusk. Título: Prestigio. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon


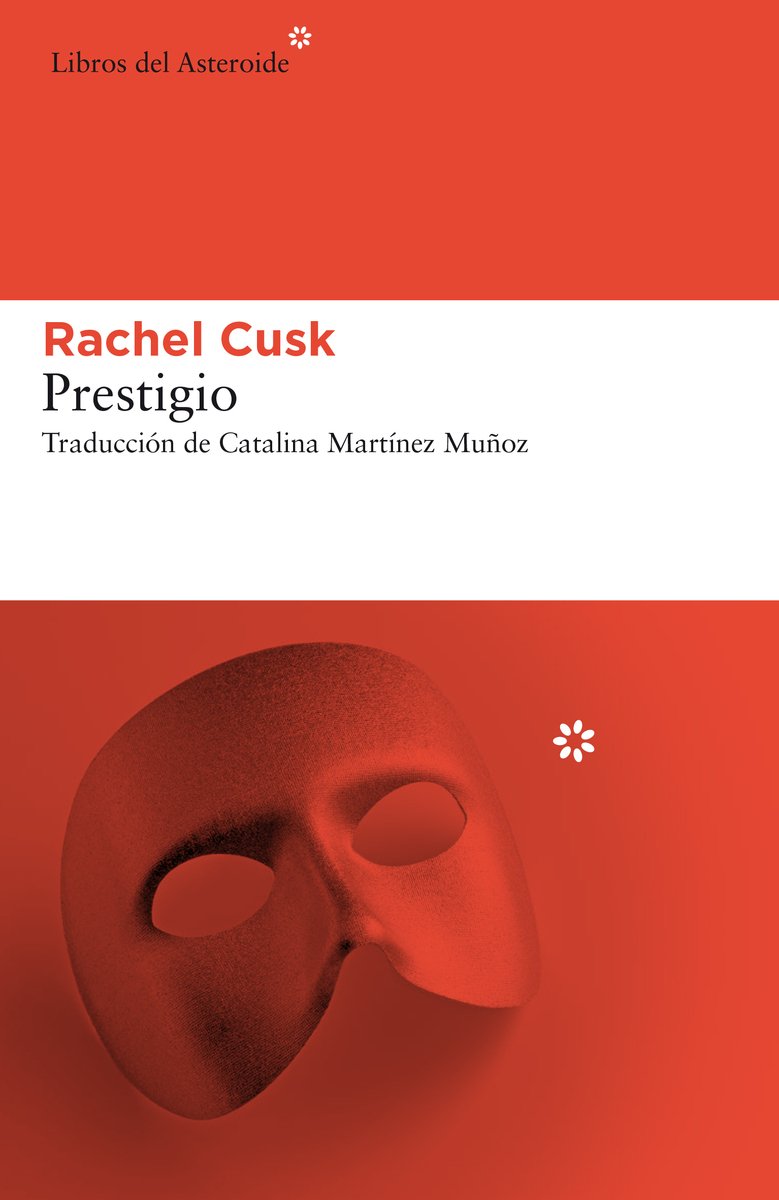


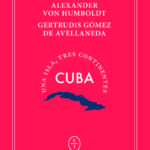
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: