Perdidos en laberintos emocionales y sociales, los personajes de Charlotte Mew (Londres, 1869-1928) parecen condenados a no encontrar la salida o, si dan con ella, a saltar al otro lado de la existencia. Mew no se dio mucha importancia como escritora, de modo que, aunque circuló por el mundo literario londinense de primer orden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la repercusión de su literatura discurrió como en sordina en aquella época fascinante y llena de novedades. Como un astro solitario, a veces hosca y distante, Mew cruzó esos años fundamentales desde una posición excéntrica. Sin embargo, encontró un puñado de lectores relevantes: Virginia Woolf, Joseph Conrad, Ezra Pound, Thomas Hardy… Fue este último quien vaticinó el futuro de Mew: el de ser leída cuando tantos «han sido olvidados».
Charlotte Mew fue, además de una excelente poeta, una de las narradoras más interesantes pero menos conocidas de su época. Nacida en una familia con graves problemas de salud (afectada incluso por difíciles enfermedades mentales), sería educada en una prestigiosa escuela para niñas. Completó su formación, en cierta medida autodidacta, con la asistencia a algunas clases universitarias. Ya adulta, y tras la muerte de su padre, vivió junto a su madre y su hermana Anne en Bloomsbury. A los pocos meses de morir su hermana, Mew se suicidó bebiendo media botella de desinfectante Lysol. Buena parte de su obra se ha publicado póstumamente.
En Algunas formas de amor (Periférica), se recogen algunos de los relatos más notables de la autora, de los que Zenda publica las primeras páginas.
La esposa de Mark Stafford
I
Había prometido a su madre, a ciegas, como se prometen estas cosas, que «cuidaría» de Kate, pero nunca me sentí muy capacitada para aquella tarea.
Decir que, al principio, hubo momentos en los que ella parecía flotar entre dos mundos es mostrarla con menos resplandor humano del que tenía. Pero entonces y ahora transmitía una sensación de irrealidad, o más bien de intangibilidad, que me llevaba a preguntarme cómo pudo enfrentarse a esos problemas de notable atractivo y sustanciosa fortuna que se presentan a la mayoría de las jóvenes con el transcurso del tiempo.
Si ella hubiera sido, como decía ser, una copia perfecta de mi hermosa amiga fallecida, habría hecho girar la llave de la perplejidad, pero, en realidad, el parecido terminaba en el rostro. La rara serenidad que había sido fiel reflejo del temperamento de su madre servía sólo en Kate para ocultar una fogosidad insospechada. Yo sabía que estaba ahí, pero no podía saber qué estaba consumiendo o qué podría consumir aquella comedida llamita, tan escondida que era habitual pensar que su principal característica o defecto era cierta frialdad y apatía.
Ella disfrutaba de su reputación, la fomentaba; en parte, sin duda, creía en ella. En cualquier caso, le gustaba que los demás la viéramos así. Su actitud era, aunque nadie adoptó nunca una actitud con menos intención, desdeñar las ensoñaciones. Sin embargo, creo que a veces caminaba envuelta por completo en aquella telaraña. El aire de feliz indiferencia, casi de insensibilidad, que perversamente manifestaba, impresionaba a los espectadores casuales, aunque para mí seguía siendo una exquisita máscara, tal vez una sutil protección; pero dudosa, como son siempre las apariencias. Si alguien se hubiera atrevido a recordarle lo excesivamente romántica que era la verdadera Katharine Relton, lo habría desmentido con refinada intención; habría refutado semejante calumnia con tanta firmeza ante sí misma como ante el difamador.
Nadie puede sonreír de tan buena gana como habría sonreído ella, pobre niña, ante esta acusación de lo que ella se complacía en llamar su «simple yo».
–Tú sabes, mi querida tata –decía–, que te tomas increíbles molestias para descifrarme como un rompecabezas. Te veo dándole la vuelta a la inofensiva imagen en busca del pobre Napoleón de pie junto a su tumba. ¡Ahí no está!
Pero era precisamente esta sensación de que había algún propósito en aquella imagen incompleta, lo que hacía difícil, incluso peligroso, tocarla.
Su espléndida salud parecía suficiente para conjurar la distinguida maldición de los nervios. Los nervios de Kate no me preocupaban, como no me preocupaba la cleptomanía. Era maravillosamente fuerte; pero en su propia fortaleza había una sugerente cualidad de cristal inmaculado, una fragilidad, una transparencia, incluso una dureza, de la más refinada especie. Me imaginaba que, sometida a presión, no habría ido resquebrajándose poco a poco; simplemente se habría roto. A la muerte de su madre –uno de los más crueles finales para una vida amable–, aunque habían vivido la una para la otra, soportó aquellos indescriptibles días con algo parecido a una sonrisa, una luminosa y, me parecía a mí, sobrenatural serenidad; hasta que, al ir a su habitación una tarde con algún recado, comprendí la forma terrible en que, para Kate, la noche derrotaba al día. Desde aquel momento, lo único que temí por ella fue que pusiera a prueba su extraordinario autocontrol.
Después, enseguida, quiso viajar, no bajo mi ala, lo entendí claramente, sino con alguien más alejado de los recuerdos recientes, que no se hubiera interesado y no supiera nada.
Con más reticencia de la que demostré, la dejé ir, en teoría a cargo de una animosa viuda americana; que no era, tal y como ella lo expresó, «una de esas terribles criaturas obtusas que no son capaces de ver que un árbol acabará siendo una mesa», y que propuso su compañía según las tendencias más modernas con un «éxito increíble». No me alarmé, y me sometí a los largos silencios de Kate y a su libertad de elección de personas y de lugares como parte de la aventura. Después de nueve meses de ausencia, Kate regresó, totalmente «arrepentida y mejorada». Ya no evitaba, declaró, la tutela de los ángeles, y para ponerse a sí misma en aquel camino aceptó venir a vivir bajo mi techo, por sugerencia mía. Siendo yo, como era, una mujer solitaria y sin hijos, fue como si ella abriera los postigos de la casa, tanto tiempo cerrada, dejando entrar fragmentos del cielo más azul, renovándola con una corriente de aire juvenil y abriendo mis puertas a toda clase de personas encantadoras, ante quienes desplegaba una imparcialidad tan admirable que antes de que yo me hubiese acostumbrado a su asiduidad, o pudiera mostrar mis mejores armas en su honor, ¡sorpresa!, ante mi despreocupada mirada se había comprometido con Charlie Darch.
Habían previsto, los dos jóvenes, según declararon con toda desfachatez, que yo habría sido capaz de encontrar a alguien formal, preparado pero totalmente inaceptable, y que en vista de tan grave error, para ahorrarnos la desilusión a mí y a esa cuarta persona indefinida, habían decidido resolver la cuestión ellos mismos.
Preparada, tal vez, para interesantes sorpresas, yo, mientras tanto, había confiado negligentemente en alguna estrella guía; y que la estrella brillase ahora sobre un joven sin particular interés ni distinción no me inquietaba.
Charlie Darch fue una sorpresa, pero de ningún modo un desastre.
Para mi gusto era demasiado joven, y al principio me sentí inclinada a verlo como alguien sencillo, simpático pero bastante corriente. En el trato cercano, sin embargo, había un lado agradable en su sincera modestia, en su carencia de esas modernas pretensiones intelectuales.
Honesto, era consciente de que no resultaba, como él mismo decía, «llamativo»; y su reconocimiento de que Kate, al «mostrarse» con él, perdía oportunidades muchísimo más atractivas resultaba sincero y conmovedor.
–Yo no soy, y por supuesto lo sé –dijo con su estilo simple–, la idea que usted tenía, ni nada parecido; ni lo que Kate podría haber elegido. Ella podría haber elegido, es fácil entenderlo, muchísimo mejor, excepto que –añadió con sencillez– yo no creo que ningún hombre pueda pensar más en ella, o tener mayor inclinación a darle, en todos los sentidos, lo mejor de sí mismo. Me atrevería a decir que para usted ella es como una delicada pieza de porcelana dejada en manos torpes, no en manos precisamente de un experto; pero no tiene usted idea de lo muy cuidadoso y considerado que seré. Ya lo verá.
Ésta fue, creo, la única confesión que me hizo. Una vez que algo estaba dicho y hecho, no consideraba necesario repetirlo ni insistir en ello. Era, como correspondía a su juventud, un poco tajante, y yo había imaginado que, al menos en lo que a mí concernía, se quedaría ahí. Pero siguió adelante. Una vez que encontraba el camino hacia tu buena voluntad, se abría paso. Te caía mejor, te resultaba más fácil creer en él, aceptarlo; y no era difícil, con el paso del tiempo, descubrir que sobresalía, aunque con discreción, en facultades humanas. Causaba una irregular pero muy buena impresión; tenía la virtud de percibir instintivamente el mejor lado y ser, además, muy rápido y positivo en sus juicios y decisiones y apreciaciones.
Sólo en un caso era impreciso. Había conocido a Mark Stafford en mi casa; habíamos presentado a nuestra celebridad, quizá no sin cierta ostentación, y la consideración de Darch sobre él pareció singularmente indefinida; al hablar de él no era capaz de decir más que frases hechas y siempre de manera impersonal. Su opinión (si es que él la tenía clara en este particular) para nosotros quedó borrosa.
Stafford empezaba entonces a destacar con firmeza, si bien El bosque y el mercado tenía que hacer todavía su memorable aparición. Kate se había encontrado con él en Mentone; más tarde él nos encontró a nosotras en Londres y empezó a frecuentar nuestras pequeñas reuniones semanales con, me decían, una halagadora regularidad. Se esforzaba por ser muy amable con Darch. Le caía bien, decía, por lo que él llamaba su descarada indiferencia ante las sutilezas, su amplitud de pensamiento. «Y dicho sea de paso», decía, «quizá porque no ha leído, ni tiene intención de leer, nuestros valiosos libros. Es espléndidamente inculto; su desdén por los valores actuales es una verdadera distinción.»
Yo no era tan distinguida. Había leído, obediente, los libros de Mark Stafford y no me interesaban. Me habían dado la impresión de ser el trabajo de un vivisector, un hombre con un bisturí que, en su caso, no tenía una gran finalidad a la que servir, aunque Kate y otros críticos más meritorios me aseguraban que aquel toque incisivo, aquella implacable imparcialidad eran, bien entendidos, soberbios.
En realidad, me cansé un poco de su pregonada superioridad, sus exclusivos métodos y resultados; y me aferré con más tenacidad, en su pleno apogeo, a mis propias y obsoletas ideas sobre su arte.
Pero, aunque yo personalmente pudiera preferir al artista literario antes que al cirujano literario, el hombre en sí era otra cuestión, una cuestión con la que las preferencias tenían menos que ver.
Podías resistirte, y te resistías por un tiempo, llevándole la contraria, al encanto que tarde o temprano desplegaba con delicadeza, y que al final daba lugar a un sentimiento de descortesía por tu parte más que de insistencia por la suya. Mientras, de una manera que te ponía freno hasta que llegabas al inevitable reconocimiento, conseguía que te relajaras, aparentando que cubría tus reticencias, tus dudas e incertidumbres sobre él, con un ala fuerte y firme. Nunca se abalanzaba, aunque pensaras que podría haberlo hecho con elegancia y de manera eficaz, para mantenerte en el cepo de una mente que no sabía de tropiezos ni vacilaciones, ni de improvisación. Comprendía tus dudas y no le preocupaban, enfrentándose a ellas y suavizándolas con mucha paciencia, lo cual te demostraba que podía permitirse esperar. Su influencia era tan paulatina, te ganaba tan poco a poco, que hasta casi el final no me di cuenta de hasta qué punto me había rendido. Él se apartaba para dejarte espacio, se mantenía en la sombra para no perturbar tus vacilantes luces; las suyas, sospechabas, ardían con fuerza, definiendo las cosas a la perfección; sin embargo, parecía que se movía como el resto de nosotros, con una deliciosa indefinición, envuelto en la niebla común.
–Si él no ignorara con tanta clase –señaló Kate– su propia importancia, no estarías dándole a regañadientes el beneficio de una duda que prácticamente no existe. Te cobraría a ti su deuda. Y creo que, en realidad, eso es lo que hace. Admite que, en tu traicionero y temeroso corazón, le tienes algo de miedo, y enfrentarte a eso ha hecho que recurras a tus instintos religiosos. ¿Y acaso no has encendido en secreto pequeñas velas en su altar para protegerte? Yo las enciendo también, pero abiertamente y con una diferencia: no para contentar a mi deidad, sino para recibir una parte del reflejo de su gloria; para brillar un poco también.
–Pero ¿no es la superstición –sugerí– uno de los bolos preferidos de tu gran hombre, el principal de hecho, el que pone en pie con mucho esmero por el placer de derribarlo hábilmente?
–Ah, no llegaría a tanto –de forma incoherente volvió la espalda–; él no se considera superior. Y los demás tampoco.
Entonces no estaba, insistí con tacto, tan por encima de nosotros como para creer tanto en sí mismo.
–Es sólo que tiene –dijo para zafarse– una base sólida para creer. No puede evitar saber que, sea lo que sea lo que persigue, al final ganará.
–¿Estás diciendo con eso que con el tiempo conseguirá que Charlie se ponga de su parte?
–Él no quiere eso en absoluto. Charlie es un camino demasiado recto, no tiene recodos, ni la sombra de una curva, y cuando Mark Stafford pasea por un jardín, se dirige instintivamente hacia el laberinto.
–De todos modos, encuentra interesante a tu prometido.
–Por las miradas que, con imprudencia y como por casualidad, puede dedicarme a mí. Eso es todo.
–¿Y no te importa?
–Ni lo más mínimo. Me gusta. ¿Tú no posarías para un maestro?
–¿Quieres decir que tendrá el aplomo de escribir sobre ti?
—————————————
Autora: Charlotte Mew. Traductora: Ángeles de los Santos. Título: Algunas formas de amor. Editorial: Periférica. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


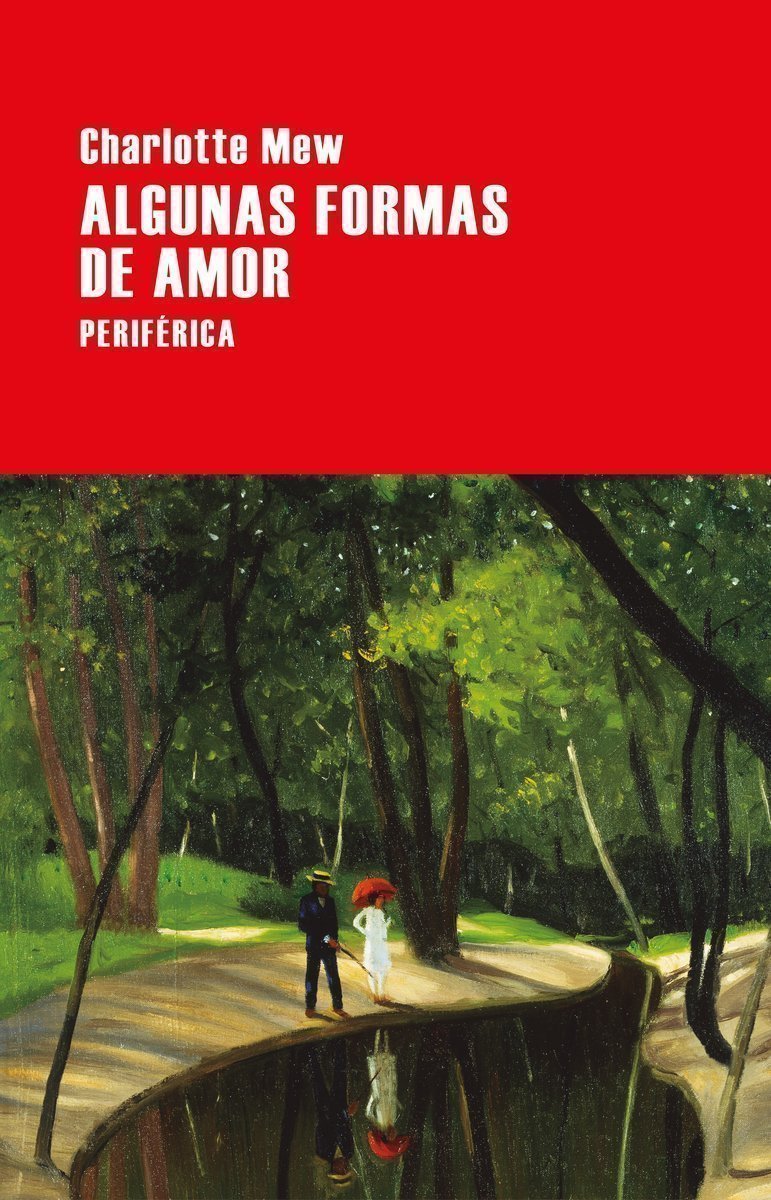



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: