Seguramente no se conozca lo suficiente en España a Elizabeth Mackintosh (Inverness, 1896 – Londres, 1952). Hasta cierto punto es razonable, porque no empleó ese nombre para firmar ninguno de los libros que salieron de su pluma, pero se trata de una de esas autoras ante las que, una vez descubiertas, el lector sólo alcanza a preguntarse por qué no tuvo la fortuna de encontrársela antes. Probablemente ella misma hubiese estado satisfecha de esa posteridad en segundo plano, porque a lo largo de su vida no persiguió otra cosa que la ocultación o, al menos, la posibilidad de preservar su intimidad de los grandes focos que iluminaban las figuras —éstas sí, públicas y rutilantes— de sus compañeras en ese fenómeno que conocemos hoy como la Edad de Oro de la novela británica de misterio.
No sabemos demasiadas cosas sobre su vida —jamás concedió entrevistas, se dejó hacer poquísimas fotos, distribuía a sus amigos de forma que no llegaran a conocerse mucho entre ellos ni accedieran a determinados ámbitos de su privacidad—, aunque hay constancia de que nació en la localidad escocesa de Inverness y fue la primogénita del matrimonio formado por un frutero, Colin Mackintosh, y una profesora, Josephine Horne. Estudió en la Academia Real de Inverness y también en la Universidad de Birmingham. Dicen que durante un tiempo se dedicó a enseñar educación física por varias escuelas de Inglaterra y Escocia, y que mantuvo esa ocupación hasta que en 1926 se vio obligada a regresar a su ciudad natal para cuidar a su padre. Se sabe con seguridad que fue en ese momento cuando el mundo perdió una docente pero, a cambio, ganó una escritora.
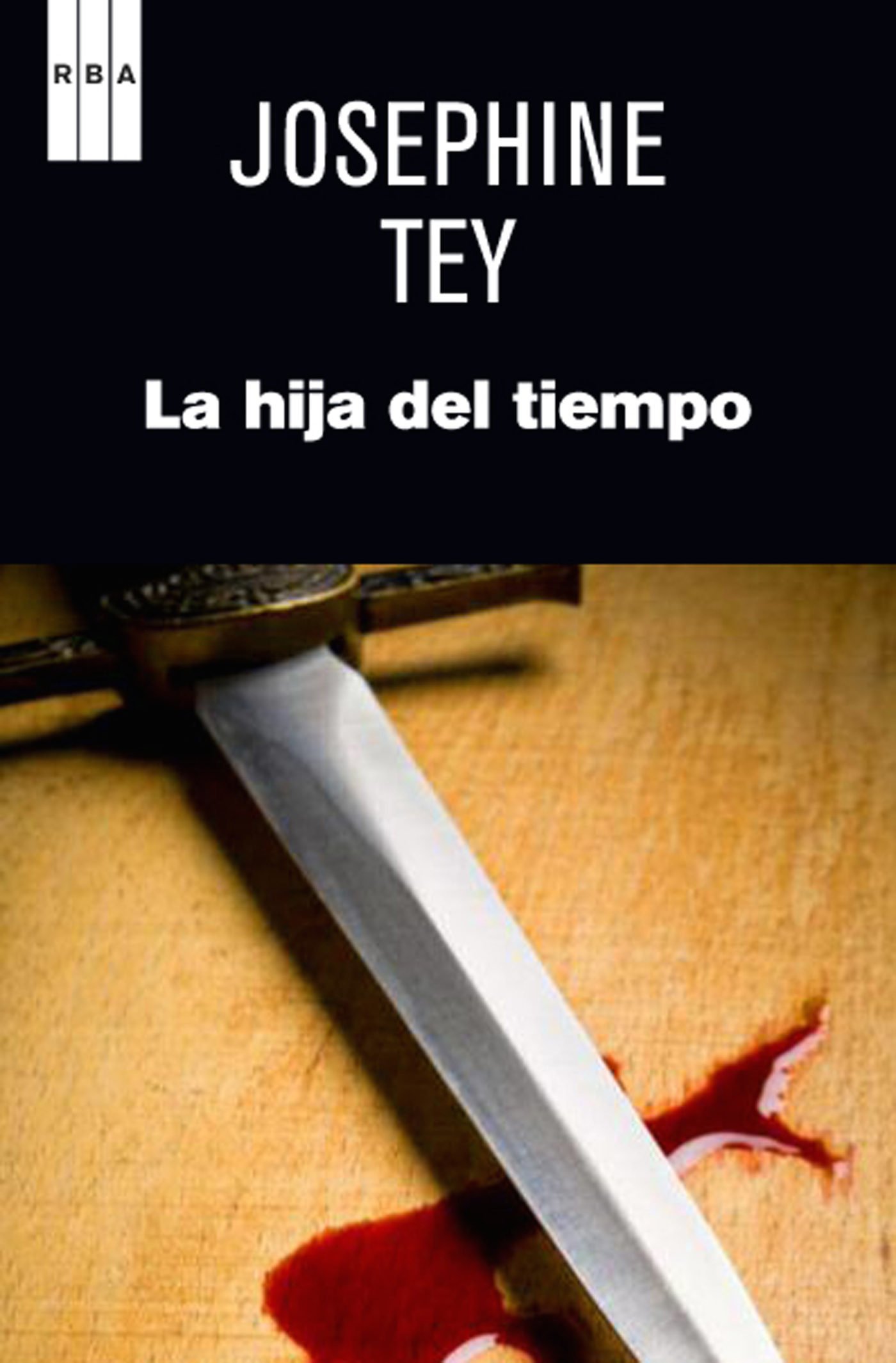
La hija del tiempo
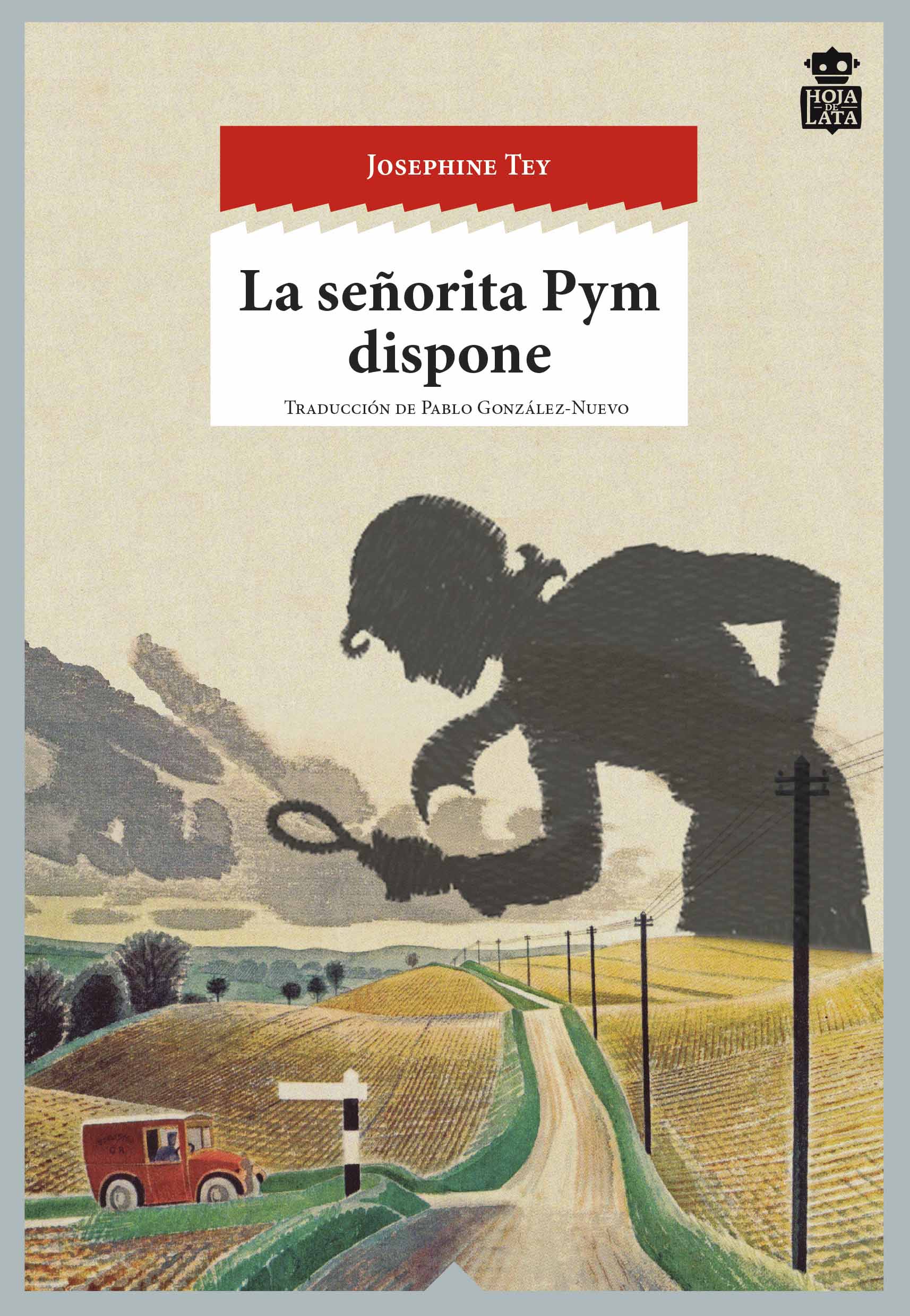
La señorita Pym dispone
Tres años después, verían la luz sus dos primeros libros, Kif: An Unvarnished History y The Man in the Queue. Ambos iban firmados con el seudónimo de Gordon Daviot —en realidad, el nombre de un distrito a las afueras de Inverness en el que pasaba las vacaciones junto a su familia— y pronto crearía otro alter ego, Josephine Tey, con el que se la conoce mayoritariamente en nuestros días. Ciertamente, empezó a usar este último nombre de manera muy preferente, relegando a Gordon Daviot al libro Claverhouse —una biografía de John Graham I, vizconde de Dundee— y a sus dos obras de teatro, de las cuales una, Richard of Bordeaux, tuvo tal éxito que se mantuvo en cartel durante todo un año.
Así, comenzaron a llegar a las librerías una serie de novelas protagonizadas por el mismo inspector Alan Grant que cogía la batuta en The Man in the Queue —A Shilling for Candles (1936), To Love and Be Wise (1950), The Daughter of Time (1951) y la póstuma The Singing Sands (1952)— y entre ellas se fueron alternado otras —The Expensive Halo (1931), Miss Pym Disposes (1946), The Franchise Affair (1948), Brat Farrar (1949), The Privateer (1952)— que bastan para confirmar a Josephine Tey (a Elizabeth Mackintosh) como una de las grandes damas de la novela criminal de su época. Sin embargo, esa consideración no fue sencilla en su día ni se pudo esgrimir de manera unánime. Su abordaje de las tramas distaba mucho de los postulados que defendían las vacas sagradas del género, y éstas no debieron de ver de muy buen grado la irrupción de una escritora que venía a desmontar el andamiaje que ellas habían elevado como base de toda una industria.
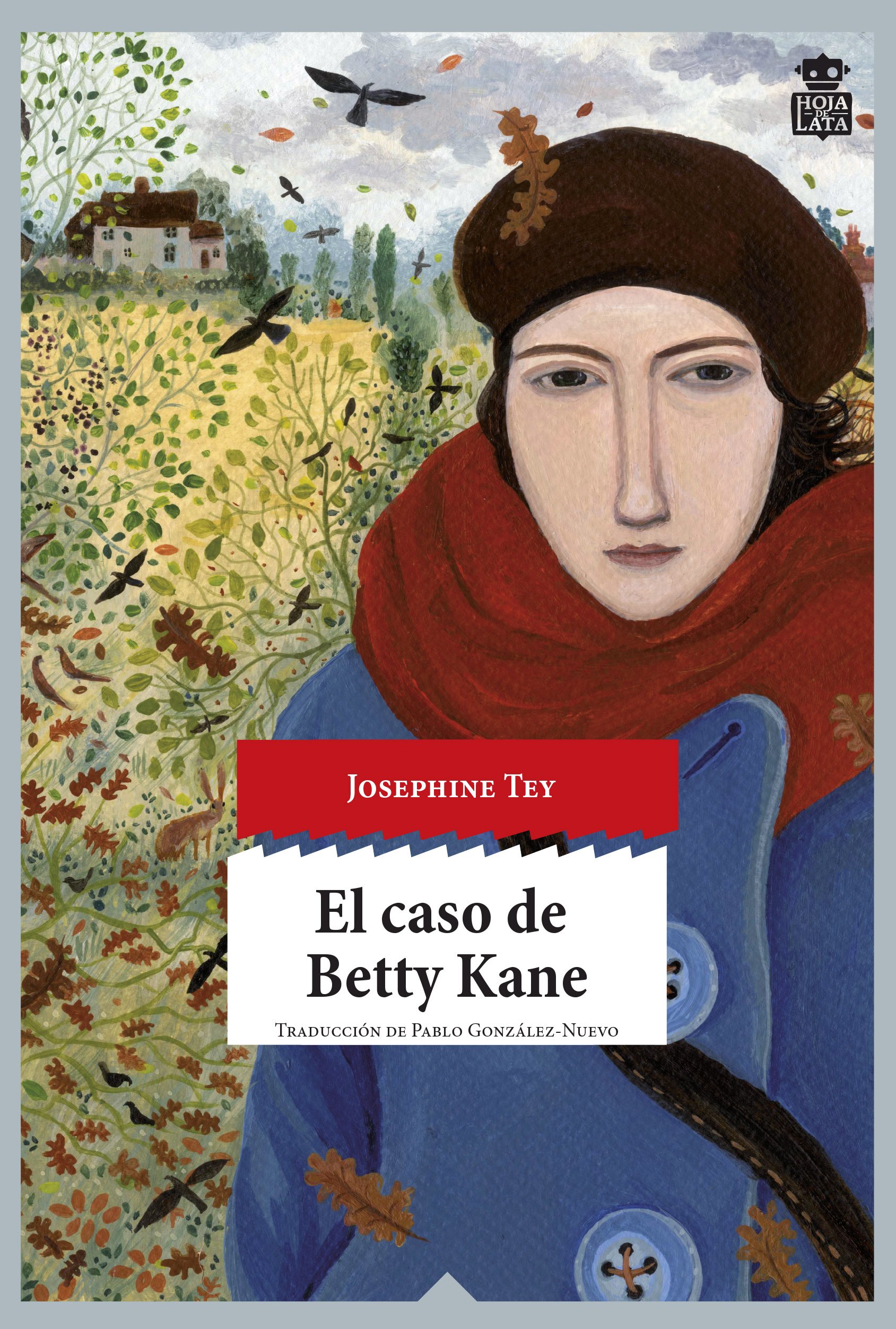
El caso de Betty Kane
Dos de las escritoras que, junto a Ngaio Marsh, fungían en aquellos años como abanderadas de la narrativa detectivesca eran Agatha Christie y Dorothy Sayers. Ellas fueron las fundadoras, junto a G. K. Chesterton y otras plumas más o menos insignes de su tiempo, del Detection Club, una especie de asociación de escritores de misterio cuyo juramento de ingreso hizo fortuna —«¿Prometes que tus detectives detectarán correctamente los crímenes que se les presentan usando esos ingenios que tú puedes otorgarles y que no confiarán ni utilizarán la revelación divina, la intuición femenina, la coincidencia o el acto de Dios?»— y se vio completado con cinco reglas que, según sus miembros, debía respetar cualquier novela de misterio que aspirara a ser digna de tal título. Esas normas estipulaban que la solución de los misterios debía ser necesaria para resolver el conflicto central, que el detective tenía que usar su ingenio y su habilidad para resolver el enigma en un contexto concordante con la historia, que la solución del problema debía ser sólo encubierta por el escritor, que una novela policial clásica no podía usar «circunstancias improbables o inusuales» (como pasadizos secretos o «coincidencias y casualidades afortunadas») y que la justicia habría de ir de la mano del detective y aplicarse al final de la historia «sobre el verdadero criminal». El manual de instrucciones quedó definitivamente apuntalado cuando el escritor Ronald Knox, que también pertenecía a la pandilla, redactó diez mandamientos —así los llamó él— en los que se estipulaba, entre otras cosas, que el criminal debía ser «alguien mencionado en la primera parte de la historia», pero no podía tratarse de un personaje «cuyos pensamientos el lector haya podido seguir».
Elizabeth Mackintosh / Josephine Tey no sólo hizo caso omiso a todo ese inventario de restricciones que no servían más que para encerrar la literatura entre cuatro paredes tan asfixiantes como aquéllas entre las que Christie y su pandilla gustaban de ambientar sus crímenes. También se rio abiertamente de ese afán de sistematizarlo todo hasta el aburrimiento. En The Daughter of Time, una de sus novelas más celebradas —la asociación Crime Writers’ Association, que en cierto modo podría considerarse para mayor escarnio una heredera del vetusto Detection Club, la distinguió en 1990 como la mejor novela de misterio de todos los tiempos—, el inspector Alan Grant alivia una convalecencia hospitalaria con la lectura de unas cuantas historias policiacas y, en cierto momento, exclama: «¿No ha habido nadie, absolutamente nadie en todo el mundo, que no haya cambiado alguna vez la trama? Los escritores de hoy siguen tan a pies juntillas un modelo que el público ya no espera nada más». Toda una bomba de relojería que no debió de sentar nada bien a los insignes componentes del Detection Club. Si a eso se une la vocación de antidiva de una escritora que quiso pasar por el mundo como una sombra, podemos entender que a su funeral asistiera apenas un puñado de personas. Dicen que contrajo una enfermedad mortal y la llevó con tanta discreción que sus amigos se terminaron enterando de su fallecimiento por la prensa. No dejó ningún mensaje para ellos y legó su herencia al National Trust de Inglaterra. Podría decirse que el mayor misterio que urdió Elizabeth Mackintosh fue el de su propia vida, tan sugerente que incluso la escritora Nicola Upson la ha resucitado en los últimos años para ponerla a protagonizar una serie de novelas.

Patrick ha vuelto
No era demasiado fácil, hasta ahora, seguirle la pista a Josephine Tey en España. La hija del tiempo fue publicada por Debate en 1994 y repescada más recientemente por RBA, pero constituyó durante mucho tiempo una de las poquísimas referencias, si no la única, que podían encontrar los lectores de este lado de los Pirineos. La situación ha cambiado en los últimos años gracias a la exquisita labor de la editorial Hoja de Lata, que desde el año 2015 ha recuperado, con traducción en todos los casos de Pablo González-Nuevo, tres de sus títulos para asombro y solaz de quienes nunca hasta ahora habían oído hablar de esta autora, que reúne todos los requisitos para ser considerada la verdadera gran dama británica del misterio. El primero de esos rescates, La señorita Pym dispone (2015), se ambienta en un colegio de educación física para chicas —como aquellos en los que en su juventud trabajó la propia Elizabeth Mackintosh— donde la muerte en circunstancias bien extrañas de una alumna terminará desvelando que las cosas allí no son lo que parecen. En El caso de Betty Kane (2017) —que la Crime Writers’ Association incluyó en el undécimo lugar del listado que encabezaba The Daughter of Time—, se nos presenta el extravagante caso de una joven empeñada en acusar a una mujer y a su hija de haberla secuestrado. La última en aparecer, Patrick ha vuelto (2018), se inicia cuando la llegada al tranquilo pueblo de Clare de un individuo que asegura ser un joven al que todos dieron por desaparecido tiempo atrás lo trastoca todo y saca a relucir viejas pasiones vinculadas con asuntos testamentarios. Vale la pena aventurarse en estas páginas para descubrir que había vida inteligente más allá de los típicos y tópicos requiebros de la edad de oro del crimen británico, y también que las cosas acostumbran a mostrar su vertiente más inesperada cada vez que la señora Tey escribe.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: