Son 400 años los que separan estas dos obras maestras: La tempestad, considerada la última comedia escrita por el gigante de la dramaturgia, William Shakespeare, y La semilla de la bruja, la novela más reciente de la célebre autora canadiense Margaret Atwood. Median entre ellas cuatro siglos jalonados por hitos como las revoluciones industrial y tecnológica, el final del orden colonial, la llegada del ser humano a la luna, las revoluciones nacionales que provocaron el advenimiento de la democracia o los grandes conflictos bélicos internacionales. Un mundo de partida de La tempestad y de llegada a La semilla de la bruja, que a priori parecerían tener poco en común en el simplista binomio antigüedad-modernidad, y sin embargo se contienen el uno en el otro, pues las grandes emociones y pasiones humanas, las motivaciones del individuo, tan idénticas y auténticamente reconocibles en ambos textos, laten parejas, sin solución de continuidad, actuales, relevantes y asumibles en ambos por el espectador/lector como parte de su propia identidad. El poder, la traición, el amor, la venganza, el deseo, el perdón… Nada más presente y más profundamente humano, y estos son los materiales de los que se cría la ficción de Shakespeare y de Atwood.
Y así, La tempestad, una distopía carente de coordenadas espacio temporales que parece ensoñar las tierras ignotas del Nuevo Mundo, escrita originariamente en el viejo continente, es reescrita, pero ahora desde el continente descubierto, por una mujer, que subvierte los géneros hasta convertir la comedia en una novela sobre una adaptación teatral de la obra original. Shakespeare habría mirado indefectiblemente entre las bambalinas de su escenario para intentar detectar el truco de magia que subyace a realidades tan ajenas a los postulados de su tiempo. Y se habría quedado maravillado al encontrar como único artificio la propia idiosincrasia de la autora canadiense, cuya voz inconfundible y trayectoria sólida de varias décadas y decenas de títulos, jalonada de prestigiosos premios como el Booker o el Príncipe de Asturias de las Letras, ha sido objeto recientemente del (re)descubrimiento del gran público a través de exitosas adaptaciones a la pantalla.
Teatral, efectista, sobrenatural y mágicamente alegórica, La tempestad, estrenada en Londres en 1611, es el título más difícilmente clasificable del genio dramático que lo alumbró. Es asimismo uno de sus esfuerzos más veces reinterpretado y comentado, escudriñado con ese afán exhaustivo de pretender decir la última palabra, destinado a ser superado vez tras vez por el siguiente exégeta. A través de la narración de Atwood, cada lector tiene la oportunidad de añadir su propia visión a esa labor interpretativa secular y descubrir a un autor indispensable que la novela define como dotado de “muchas capas”, que “te sorprendía”, que “tiene algo para todos” y ante el que “nunca hay una sola respuesta”.
Con motivo de cumplirse 400 años desde la muerte de William Shakespeare, la editorial Hogarth ideó una serie de ocho novelas para reescribir títulos emblemáticos del dramaturgo, que encomendó a importantes autores actuales, uno de ellos Margaret Atwood, quien eligió La tempestad y compuso así la cuarta novela de la serie, bajo el título La semilla de la bruja. Publicada en inglés en 2016 y en una cuidada traducción española por Lumen en 2018, Atwood logra gestar en ella una obra maestra que trasciende con mucho el pre-texto de La tempestad y reelabora un clásico con un toque propio autorial, con idéntico acierto al conseguido en su novela Penélope y las doce criadas, que da un giro al relato de Homero.
En palabras de la propia Atwood, “La tempestad es una obra sobre un hombre que monta una obra que surge de su imaginación”. En un juego de cajas chinas, hay ficción dentro de la ficción, un ejercicio de metaliteratura que la autora canadiense ya había abordado con éxito en su obra El asesino ciego. Es la reivindicación del poder salvífico de la literatura, del refugio que proporciona “el arte de las verdaderas ilusiones”, como se describe al teatro en la novela.
La semilla de la bruja se desarrolla en un paralelismo aparentemente determinista con La tempestad, que produce inteligentes guiños entre las dos obras, aunque permite una lectura independiente de ambas. En la trama de Shakespeare, el protagonista es el viudo Próspero, duque de Milán, que no es capaz de percibir a tiempo la traición que gesta su hermano Antonio para despojarle del trono aliándose con su enemigo, el rey napolitano Alonso. Enfrentado abruptamente a una realidad inimaginable para él, queda a su suerte, junto con su hija de tres años, Miranda, en una embarcación, en la que logran alcanzar una isla semidesierta. En ella sobreviven doce años, con la ayuda del espíritu Ariel y el peligro de Calibán, un ser monstruoso que les acecha. La obra comienza con la tempestad que simula Próspero, valiéndose de la magia de Ariel, para hacer recalar en la isla a quienes causaron su desgracia, Antonio, Alonso y el hijo de éste, Fernando, aprovechando la coyuntura del destino que les lleva a navegar por esas aguas. Con sus enemigos a su merced, y la intercesión bondadosa de Ariel, Próspero finalmente cambia el concepto de su triunfo y opta por perdonarlos en lugar de llevar a cabo su proyectada venganza. La obra concluye con una petición del personaje al público de “liberarle” con sus aplausos para que pueda salir del encierro de la isla y de la obsesión por su resarcimiento y comenzar desde ese momento una nueva vida. En un final feliz de justicia poética restaurada, Fernando y Miranda se casan y acceden a las dignidades reales de Nápoles, y Próspero recupera su trono napolitano.
Todos estos elementos se dan cita en La semilla de la bruja, metamorfoseados en realidades perfectamente reconocibles pero muy distantes a las originales, que despojan al texto de cualquier pretensión de intocable “vaca sagrada”, en expresión de Felix Phillips, el protagonista de la novela. Shakespeare “no quería ser un clásico”, recuerda Felix, y Margaret Atwood se esmera en cumplir su voluntad al convertir el universo shakespeariano en un microcosmos propio, libre de corsés reverenciales a la gran figura literaria, que sin embargo hace nacer indefectiblemente en el lector un interés por acercarse a la obra del bardo inglés.
En La semilla de la bruja, el afamado director teatral Felix Phillips, viudo, pierde a su hija Miranda cuando ésta cae enferma a los tres años de edad. Recurriendo al arte como ejercicio de catarsis, sucedáneo de una realidad frustrada y exorcismo de la muerte, planea llevar a escena La tempestad, con la idea de devolver a la vida, aunque sea efímeramente, a su hija tan prematuramente arrebatada: “Lo que no podía tener en vida podría vislumbrarlo gracias a su arte (…). ¿Acaso el arte más sincero no tenía siempre como centro la desesperación? ¿No era siempre un desafío a la muerte?”. Pero su colaborador, Tony, se prevale de la vulnerabilidad emocional de Felix para conseguir que le despidan de su trabajo y sea él su sucesor en el puesto, que se plantea como primer peldaño de una carrera política para la que se apoya en otros cargos públicos, que ahora dan la espalda al director cesado. Felix se recluye entonces en una cabaña y en una vida solitaria y aislada, y prolonga su duelo dotando de realidad a la figura de su hija, que le acompaña en su cotidianeidad con existencia casi corpórea y se convierte en su espejo y su interlocutora. Eligiendo una nueva identidad, acaba por aceptar un empleo como profesor de literatura en el Correccional Fletcher, donde representa las obras de Shakespeare como método pedagógico con una compañía teatral amateur que crea con los propios reclusos de la cárcel. De nuevo, es el espacio cerrado de una prisión que Margaret Atwood ya recreara en sus títulos, Por último, el corazón, y Alias Grace. Al duodécimo año de su caída en desgracia, Felix tiene una oportunidad soñada que le brinda el destino: los políticos que un día le traicionaron van a visitar el programa educativo penitenciario, ignorando que Felix es parte de él. Entonces, éste decide representar La tempestad para resucitar a su hija y ejecutar la venganza largamente acariciada sobre quienes atrajeron sobre él su propia condena. El ritmo con el que desenvuelve su plan imprime celeridad a la narración y la dota de pliegues que desembocan en desenlaces inesperados.
El ambiente mágico y misterioso de la obra de Shakespeare se recrea en la novela a través de preavisos, premoniciones y alusiones al espíritu de esa Miranda tierna y espectral que sólo se manifiesta en la imaginación paterna cuando las sombras caen sobre la cabaña, pero siempre desde una perspectiva de ironía y fino humor, que apela a la complicidad e inteligencia del lector, a quien se pide implicarse para tomar sus propias decisiones: ¿Qué dimensión es más real, el mundo o la propia fantasía? ¿Quién existe con mayor nitidez, el vivo o el muerto?
Al igual que en la obra de Shakespeare, la novela de Atwood comienza con la recreación de la tempestad y con el momento de mayor intensidad dramática de la trama, que a partir de ahí se reconstruye a través de flashbacks que permiten conocer el hilo argumental. Este juego de planos presente-pasado consigue mantener la tensión del lector en todo momento. La narración es pródiga en diálogos, lo que no solo denota su inspiración en un texto dramatizado, sino que además contribuye a agilizar el ritmo de los acontecimientos y a mostrar a los personajes ante el lector.
El deleite de las palabras, el juego de los nombres, la lengua como un infinito tornasol de alusiones que tiende puentes entre ambas ficciones, suponen un auténtico homenaje a la literatura. El lenguaje también se revela en su capacidad de falsificación, de crear apariencia frente a realidad, identidad pública frente a privada, o la cáscara hueca de lo políticamente correcto, que oculta la manipulación del poder al hacer pasar una imagen falsa como verdad y virtud en los medios de comunicación. Son los juegos de dominación que Atwood ya había plasmado magistralmente en La novia ladrona, que aquí adoptan la forma de otros interrogantes: ¿Qué supone mayor poder, la venganza o el perdón? ¿La posesión de un ser amado o su liberación? ¿Dónde residen el verdadero triunfo y el verdadero fracaso?
Brillando al final la justicia poética de nuevo, al cerrar el libro la palabra se reivindica como la más poderosa de las armas, la más efectiva, muchas veces la única al alcance de quienes no pueden resignarse. En expresión del protagonista: “Lo que debería preocuparos son las palabras (…). Eso es lo que de verdad es peligroso. Las palabras no se ven en los escáneres”. La palabra además ha sido clave para entreabrir un horizonte a los personajes: “Se ha abierto una puerta a la esperanza”, nos dice Atwood; “La obra de La tempestad apuesta por las segundas oportunidades y nosotros también deberíamos hacerlo”. Y Shakespeare, mientras tanto, permanece sonriente al otro lado del océano, en su mundo sin escáneres.
———————————
Autora: Margaret Atwood. Título: La semilla de la bruja. Editorial: Lumen. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



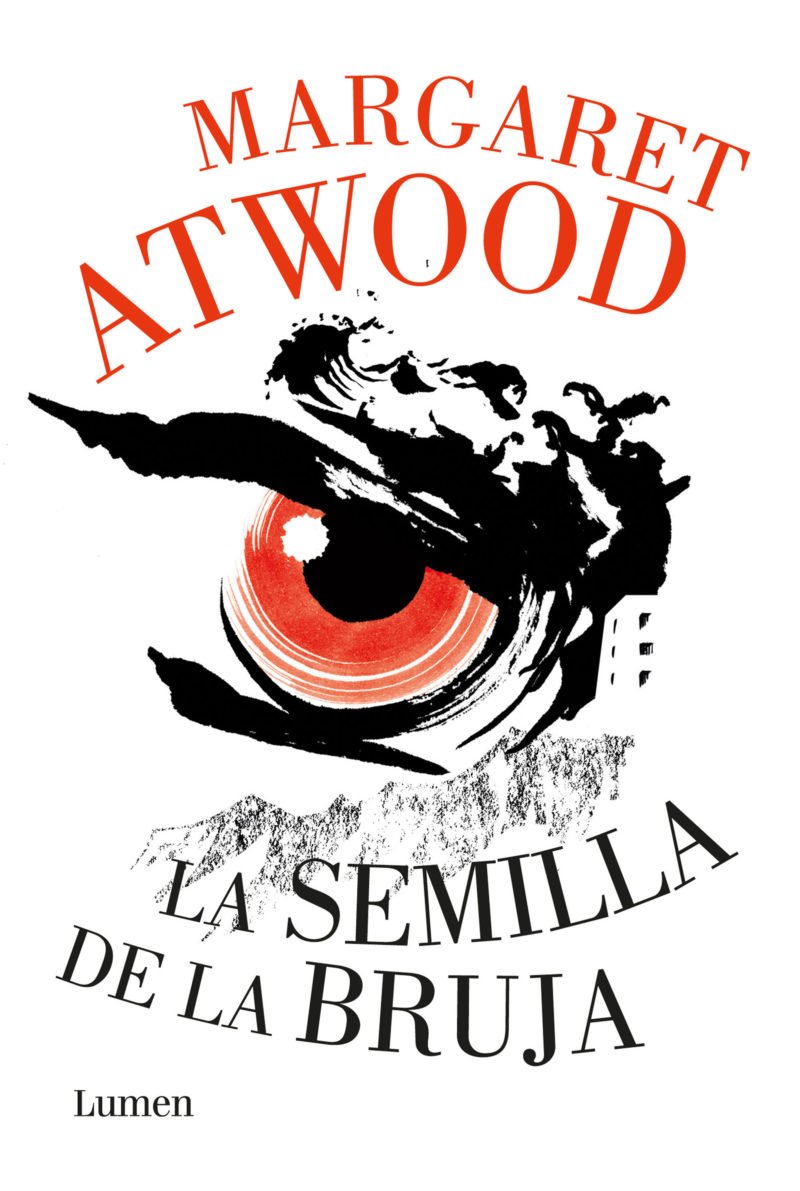



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: