Khalil es un joven de origen marroquí que vive en Bélgica. Alejado de la mayor parte de su familia, pasa el tiempo con los «hermanos» de la mezquita local y con sus dos amigos de la infancia, Rayan y Driss. Rayan se ha integrado con éxito en la sociedad, pero no ha ocurrido lo mismo con Khalil y con Driss que, sintiéndose rechazados, van a terminar en una célula terrorista y han aceptado inmolarse en París, durante un partido internacional entre Francia y Alemania.
El autor, Yasmina Khadra, seudónimo femenino del escritor argelino Mohammed Moulessehoul, nos invita a seguir los pasos de un joven terrorista, sus reflexiones, sus inquietudes, sus dudas… Una novela que plantea más preguntas que respuestas sobre qué tipo de personas son los terroristas y qué motiva sus actos.
Las novelas de Yasmina Khadra han sido traducidas en más de 45 países, con un notable éxito entre los lectores y una magnífica acogida entre la prensa que ha declarado sus obras, en distintos momentos, “mejor libro del año”: El atentado, en Alemania; Las golondrinas de Kabul, en Estados Unidos; Lo que el día debe a la noche, en Francia; Las sirenas de Bagdad, en el Reino Unido… Han sido llevadas al cine, convertidas en obras de teatro y reproducidas como cómic y libros ilustrados, entre otros soportes artísticos.
Zenda publica el arranque de Khalil (Alianza), traducida del francés por Wenceslao-Carlos Lozano.
I
Las aves de Ababil
Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza.
Jeremías, 13, 26
1
París, la Ciudad de la Luz.
Basta con que una sola de sus farolas se apague para que el mundo entero se quede a oscuras.
Éramos cuatro kamikazes; nuestra misión consistía en convertir el Estadio de Francia en un duelo planetario.
Apretujados en el coche que nos llevaba a toda velocidad por la autopista, no decíamos nada. Había dos hermanos que yo no conocía, uno delante con Alí, el conductor, y otro en el asiento trasero junto a mí y a Driss.
El hermano que iba delante había puesto un CD en el aparato del vehículo y, desde entonces, no hacíamos sino escuchar al jeque Saad el-Ghamidi declamando las suras con una voz profunda como un embrujo. Jamás he oído a nadie recitar el Corán mejor que ese sabio del islam. No tenía cuerdas vocales, sino un arco iris cantando en la garganta. Creo que llorábamos de emoción, salvo quizás Alí, que parecía nervioso al volante.
Yo intentaba distraerme contemplando la campiña: la voz de Lyès me llamaba de continuo al orden: «¿Quieres acabar como Moka?».
Moka era un poco el idiota de Molenbeek. Con sesenta años, seguía siendo el mismo chaval de esas barriadas en que anochece demasiado pronto. Con la chupa de cuero cubierta de chapitas y los vaqueros rotos a la altura de las rodillas, estaba convencido de que eso de la edad no iba con él. Su pasión eran los chiquillos con quienes se reunía todos los días en el parque de las Musas para contarles sus travesuras juveniles, cada vez más aderezadas, sin sospechar que su joven auditorio solo las escuchaba para tomarle el pelo.
Nadie quería acabar como Moka, o sea, como un borracho achacoso y atontolinado de ojos vidriosos.
«Mira a tus espaldas y dime lo que ves.» Estábamos en un kebab mordisqueando nuestros bocadillos. Eché una mirada hacia atrás. «Imbécil —me soltó Lyès con la boca aceitosa—. Te señalo la luna y miras mi dedo. Me refiero a tu pasado. ¿Qué has hecho en tu perra vida? Nada y menos. Detrás de ti no hay más que viento. Con cinco años ya estabas todo el día callejeando. Diez años después, sigues en las mismas. Nunca has dado un paso más allá de la casilla de salida… ¿Sabes lo que les ocurre a los tipos que esperan lo que no se atreven a ir a buscar? Pues que no viven, que se pudren de pie.»
Por entonces, el adolescente Lyès no tenía ni dios ni profeta. La religión le era tan ajena como esas fórmulas matemáticas que te cortocircuitan las neuronas antes de haber acabado de copiarlas en el cuaderno. No era más que un amargado de diecisiete años que no sabía hacer nada con sus manos que no fuera dar un puñetazo en la cara a un chico que no fuera del barrio o hacer un corte de mangas a un guardia jurado demasiado preguntón.
A los colgados locales nos reprochaba que solo sintiéramos una plácida indiferencia por nuestro porvenir. Ignoraba lo que esperaba de nosotros, pero lo sacaba de quicio vernos arremolinados todo el día alrededor de ese pobre diablo de Moka.
Lo que está claro es que Driss y yo dejamos de frecuentar a ese viejo búho con chupa de cuero para que Lyès dejara de echarnos la bronca. Una manera de demostrar a uno y a otro que habíamos crecido. Moka siguió siendo el chaval de siempre, y otros chiquillos ociosos nos sustituyeron. Pero pese a nuestra buena voluntad, Lyès seguía cabreado. Siempre tenía, con esa arrogancia propia de su mayor edad, algo que echarnos en cara. No estaba del todo bien de la cabeza. Su padre estuvo muchas veces a punto de ingresarlo en un manicomio.
Pues bien, todo eso había acabado. Con su kamis y su barba teñida de alheña, Lyès había encontrado su camino y alcanzado el rango de emir, valeroso jefe de guerra. Había aprendido a contar sensateces con talento, a exigir de los demás solo lo que era capaz de emprender él mismo, y cuando le daba por alzar la voz, yo me bebía sin contención las palabras que salían de su boca. Me hizo descubrir las indecibles bellezas interiores hasta convertirme en un ser ilustrado. Envolví mi perra vida en un trapo y la tiré por la alcantarilla. Lo que dejaba atrás dejó de contar. Lo mejor de mí mismo se hallaba al final de esa larga carretera recta, tan eufórica como una alfombra voladora.
Alí conducía con los ojos cerrados. Sin mapa ni GPS. Había sido taxista en una vida anterior.
Harto precavido, no se arriesgaba a dar un paso sin antes haberse asegurado de que no había una mina bajo el pavimento. Para despistar, había puesto por internet un anuncio para compartir trayecto en coche, y esperado a que cuatro candidatos para el viaje lo llamaran para apagar su teléfono. En caso de follón, los mensajes en su móvil demostrarían a los investigadores potenciales que nuestro conductor recurría a menudo al transporte colectivo para pagar la gasolina y que no tenía por qué registrar a sus pasajeros.
Alí ni siquiera era un amigo. Había hecho tres «encargos» con él. Como no era hablador, ignoraba dónde vivía y su verdadero nombre. Solo sabía, gracias a las indiscreciones de Ramdane, que desde que perdió su licencia de taxista trabajaba en negro y a veces realizaba, para el esfuerzo de guerra, viajes de ida y vuelta entre Bruselas y Alicante con unos cuantos kilos de cánnabis en la rueda de repuesto. Lyès le pedía de cuando en cuando que llevara consigo a uno o dos hermanos camino de la yihad o recogiera a uno o dos recién regresados de Siria en tal o cual poblacho de Francia o de Holanda…
Alí no se sacrificaba en exceso por la causa. Negociaba sus servicios. Si por mí fuera, escupiría siete veces sobre el revés de mi mano izquierda para no tener que caminar por la misma acera que él, pero el desgraciado tenía una ventaja de peso: era secreto, metódico, eficaz… y no estaba fichado.
Yo nunca había estado en París, y eso que mi tía materna vivía allí. Mi familia no se trataba mucho con la suya. En alguna que otra ocasión nos habíamos visto en el pueblo, en Marruecos, durante los veranos, eso era todo. Mi madre pensaba que su hermana nos consideraba unos catetos; en realidad le tenía envidia. Mi tía se las había arreglado muy bien; vivía en una buena calle que daba al Sena, y pese a su prematura viudez, había conseguido que sus hijas fueran médica y arquitecta, y su hijo empleado de banca, mientras que mi hermana gemela Zahra había sido repudiada sin miramientos a los pocos meses de casada, mi hermana mayor Yezza se deslomaba en un taller clandestino a setenta kilómetros de casa y yo, el hombre de la casa, el varón, cuya obligación era ser el orgullo de su padre, ni siquiera había sido capaz de aguantar dos años seguidos en el instituto.
Ese viernes 13 de noviembre de 2015 era la primera vez que me aventuraba por tierras de Francia. Salvo las excursiones escolares, gracias a las cuales conocí Rotterdam y Sevilla, ocho o nueve años atrás, solo salía de mi barrio para viajar a un aduar de la sierra marroquí de Kebdana, en la región del Nador natal de mis padres; y eso solo cada dos veranos, cuando mi padre había conseguido ahorrar algo. De Bélgica conocía Lieja, donde había hecho dos años atrás un cursillo profesional de nueve meses, Charleroi, Amberes, Mons, donde mi hermana mayor se dejaba los dedos y los ojos con las máquinas de coser, y algunas granjas aisladas de la frontera este del país para cumplir con la asociación.
Por tanto, estaba saliendo de Bélgica con un sentimiento difuso, a sabiendas de que mi viaje no era una excursión escolar ni unas vacaciones. Lo único que notaba era un cierto vértigo a medio camino entre la ebriedad y la insolación.
Recuerdo a un viejo amigo de mi padre que a veces venía a cenar a casa. Era viudo y no tenía hijos. Cuando estaba achispado, nos aseguraba que el alma es inmortal y que ocupa indebidamente nuestra carne como un cuerpo extraño, motivo por el cual nuestro organismo desarrolla una adicción por todo lo que lo destruye con tal de conjurarlo.
El amigo de mi padre no andaba muy descaminado.
Mientras me dirigía hacia mi destino, tenía el sentimiento de que mi alma y mi cuerpo estaban enfrentados.
Alí se detuvo en un área de descanso para quitarse la chaqueta acolchada. Tenía demasiado calor, nos dijo.
Los dos desconocidos nos ignoraban.
Driss no perdía la sonrisa. Cuando lo hacía sin motivo aparente, era porque estaba pensando en otra cosa.
Nos conocíamos desde la más tierna infancia. Vivíamos en el mismo edificio de la calle Melpomène en Molenbeek, íbamos al mismo colegio, nos sentábamos juntos al final del aula, encantados de hacer el idiota durante las clases y orgullosos de que nos mandaran juntos al despacho de la señora Perrix cuando el profesor se hartaba de nuestras diabluras. Driss no era de los que se metían con los empollones o acosaban a las chicas. Para él los estudios eran una pérdida de tiempo; quería crecer cuanto antes para ayudar a su madre, cajera en un supermercado, a llegar a fin de mes… Un día, durante el recreo, me acorraló Bruno Lesten, un terror de doce años que campaba a sus anchas por las aulas del último curso de primaria, quedándose con todo lo que llevábamos en los bolsillos y repartiendo puñetazos entre quienes no le caían bien. No recuerdo cómo consiguió atraparme precisamente a mí, que hacía lo indecible por evitarlo, tal era el miedo que me daba. Cuando me agarró por el cuello y me aplastó contra la pared, casi me desmayé. Driss, que hasta entonces nunca se había peleado con un alumno, intentó primero convencer al forzudo de que me soltara. Aquello degeneró de inmediato en violencia y se formó una de las peleas más espectaculares jamás producidas en el colegio. A partir de aquel día mi amigo Driss se convirtió en mi héroe. Ya no podía concebir la existencia sin él. Cuando mi familia se mudó a la calle Herkoliers de Koekel-berg, para alejar a mis hermanas de los barbudos de Molenbeek que trataban de putas a las chicas que no llevaban velo y las amenazaban con desfigurarlas con ácido, regresaba todaslas tardes y todos los fines de semana a mi antiguo barrio para reunirme con Driss, de modo que, cuando mi héroe abandonó el instituto, hice lo propio con toda la naturalidad del mundo.
Me habría encantado morir a su lado.
—No te cortes —masculló el hermano que iba en el asiento delantero fusilando con la mirada a Alí—. Si quieres hacer footing o echar una cabezada, no hay problema. No tenemos prisa.
—Llegaremos a nuestra hora —intentó tranquilizarlo Alí.
—¿Y tú quién eres para saber qué va a ocurrir luego? Arranca ya de una vez. Y no te vuelvas a parar hasta que lleguemos.
Alí no insistió. Colocó su chaquetón acolchado en el maletero y se apresuró en retomar la autopista. Por mucho que agarrara con fuerza el volante para disimular el temblor de sus manos, la crispación de sus dientes delataba la ira que lo reconcomía.
Adelantamos a una fila de camiones con remolque y nos encontramos de nuevo con una campiña despejada por delante. Unas cuantas vacas pastaban en medio de un campo muy verde. Más allá, un pueblo sobresalía en la niebla como un buque con el campanario de su iglesia por triste mástil.
Intentaba no pensar en nada. ¿Cómo hacer el vacío en mi cabeza entre tanto destello de películas antiguas jamás restauradas: mi gemela corriendo descalza por las huertas de Kebdana; Yezza despotricando contra el mundo entero; mi padre con su patético delantal de verdulero; mi madre, sombra chinesca sobre una pantalla gris… ¿Me llegarían a echar de menos? Seguro que mi gemela sí. Puede que mi madre también. Yezza no. Tampoco mi padre. Apenas nos conocíamos… Mi familia eran mis amigos; mi casa, la calle; mi club privado, la mezquita. Mi madre soltaría unas lágrimas durante los primeros días, mi padre contaría a los vecinos que se prestaran a escucharlo que yo no era hijo suyo… Luego la vida retomaría su curso allá donde se hubiera detenido y solo quedaría de mí alguna que otra foto ajada en un cajón.
¿Para qué servían ellos? ¿Qué habían hecho de su vida? Un poco a la manera de Moka, sobrevivían como parásitos resistentes, haciendo del mundo algo cada vez menos atractivo.
No recordaba haber visto a mi madre aventurándose un paso más allá de la casilla de salida. Sumida en la rutina, no esperaba gran cosa de la vida. Era tal como la había conocido a los tres años, la misma mezcla de infortunio y de sumisión, programada como una máquina, con las manos desgastadas por la colada, dando voces a su progenitura y achantándose como una boñiga de vaca ante su esposo. Mi madre estaba detenida en el tiempo, sin edad ni referencias; una bereber emigrada a Occidente para añorar su Rif, el típico remordimiento autojustificativo de quien se percata de que el castigo es doble cuando se es culpable de ser víctima.
En cuanto a mi progenitor, desde que tuve uso de razón, me ofrecía el mismo espectáculo del hombre acabado incapaz de decidirse a ahorcarse de una vez por todas. A menudo me he preguntado por qué se fue de Marruecos para exiliarse en una tienda de comestibles belga habiendo podido vender su fruta y su verdura en Nador sin trastocar un ápice sus costumbres de jugador de poca monta. Todas las noches regresaba a casa borracho, de un humor de perros, sin un beso para su esposa ni una palabra cariñosa para sus hijos.
«Se marchitarán como la mala hierba, patéticos e inútiles», decretaba un predicador venido de Londres para dar sentido a nuestra existencia.
—Voy a poner la radio para ver cómo va la cosa en el Estadio de Francia —sugirió Alí, probablemente cansado de tanta Santa Lectura por parte del jeque.
—Todavía no es la hora del partido —le señaló Driss.
—Ya, pero siempre van ocurriendo cosas. Ayer hubo que evacuar al equipo alemán de su hotel tras una amenaza de bomba. Los servicios informativos siempre andan buscando algo.
—¿Y qué? —soltó el hermano del asiento delantero.
—Mi obligación es dejaros sanos y salvos en vuestro destino —le recordó Alí alzando levemente la voz, irritado por la despectiva agresividad de su vecino de asiento.
—No es que debas llevarnos sino que te pagamos por hacerlo. En cuanto a nuestro destino, no es asunto tuyo. Para algo hay alguien allá arriba que vela por nosotros. ¿Está claro?
Alí no contestó.
—¿Te ha quedado claro? —insistió el hermano con acritud—. No toques el CD, no toques nada y guárdate tus consejos para ti.
—No hay por qué chillar —protestó Alí—. No estoy sordo.
—Sordo o ciego, me da igual. Conduces y te callas.
Alí se encogió de hombros y cerró el pico.
Driss miró fijamente la nuca que tenía delante y luego meneó la cabeza sin decir nada.
El otro pasajero, que hasta ahora no había reaccionado, seguía ignorándonos. ¿Quién era? ¿De dónde salía? Permanecía impasible. Un montón de carne y de huesos envuelto en explosivos, eso es lo que era. De esa clase de energúmenos a los que se puede depositar en un rincón y recogerlos un año después con la seguridad de encontrarlos allí.
Mi mirada saltaba de uno a otro. Su opacidad me tenía alucinado. Íbamos a sacrificarnos todos juntos y no nos dedicaban la menor atención ni a Driss ni a mí… Como si fuéramos simples comparsas. ¿Qué los autorizaba a mirarnos por encima del hombro? ¿Su determinación? Yo también estaba determinado. Más que nunca, a pesar de las desagradables preguntas que me asaltaban por momentos. «La duda es esencial —aseguraba el imán Sadek—. Es el combate titánico entre el ángel y el demonio que llevamos dentro, la prueba de fuerza por excelencia, la que nos pone entre la espada y la pared. Salvo que a nosotros nos corresponde elegir entre el ángel y el demonio. La fe es el cumplimiento de nuestras más íntimas convicciones. Mediante ella nos hallamos ante nuestra auténtica vocación: pertenecer a Dios o bien darle la espalda para afrontar la condena.»
Para mí la lucha había sido terrible. El demonio se me pegaba como si fuera una ventosa. Sopesaba los pros y los contras a todas horas del día y de la noche, allá donde estuviera. Llevaba conmigo mi combate a todas partes, los clamores retumbaban en mi cabeza, con el pulgar a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. El demonio no me soltaba. Feroz, tumultuoso. Mil veces estuve a punto de regresar a mi casa para reencontrarme con mi kebab, con mi bar, con las chicas a las que me encantaba chinchar a la salida del instituto, con los amigos que preferían las canciones del verano a las prédicas incendiarias, con mis DVD. Pero el Señor fue más fuerte que mil ejércitos de demonios. Me bastaba un mínimo de ánimo para expulsar al Maligno que se había colado dentro de mí. Nunca serás un auténtico belga, me avisó Lyès. «No tendrás coche con chófer, y si por algún casual llegaras a llevar traje y corbata, las miradas ajenas te recordarían de dónde procedes. Hagas lo que hagas, por mucho que triunfes, ya sea en un laboratorio o en un estadio, bastará con que des un cabezazo a un marica para que te apeen de tu olimpo y vuelvas a ser el moro de toda la vida. Siempre ha sido así y lo seguirá siendo.»
En ningún caso pensaba acabar como Moka. Pensaba que ya había chapoteado bastante en mi charco como para no darme cuenta de que mi condición de ciudadano me había sido confiscada para ser catalogado únicamente como un problema social, y de que mi destino dependía de mí, no de esos marionetistas que pretendían hacerme creer que mi alma era un simple hálito, que estaba hecho de guita y cartón, y que algún día acabaría en un armario junto con las escobas y las bayetas.
Llegado a este extremo, sabía cuál era mi camino: había elegido bajo juramento servir a Dios y vengarme de quienes me habían cosificado.
Este viernes 13 de noviembre de 2015 iba a cumplir ambas cosas a la vez.
—————————————
Autor: Yasmina Khadra. Traductor: Wenceslao-Carlos Lozano. Título: Khalil. Editorial: Alianza. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


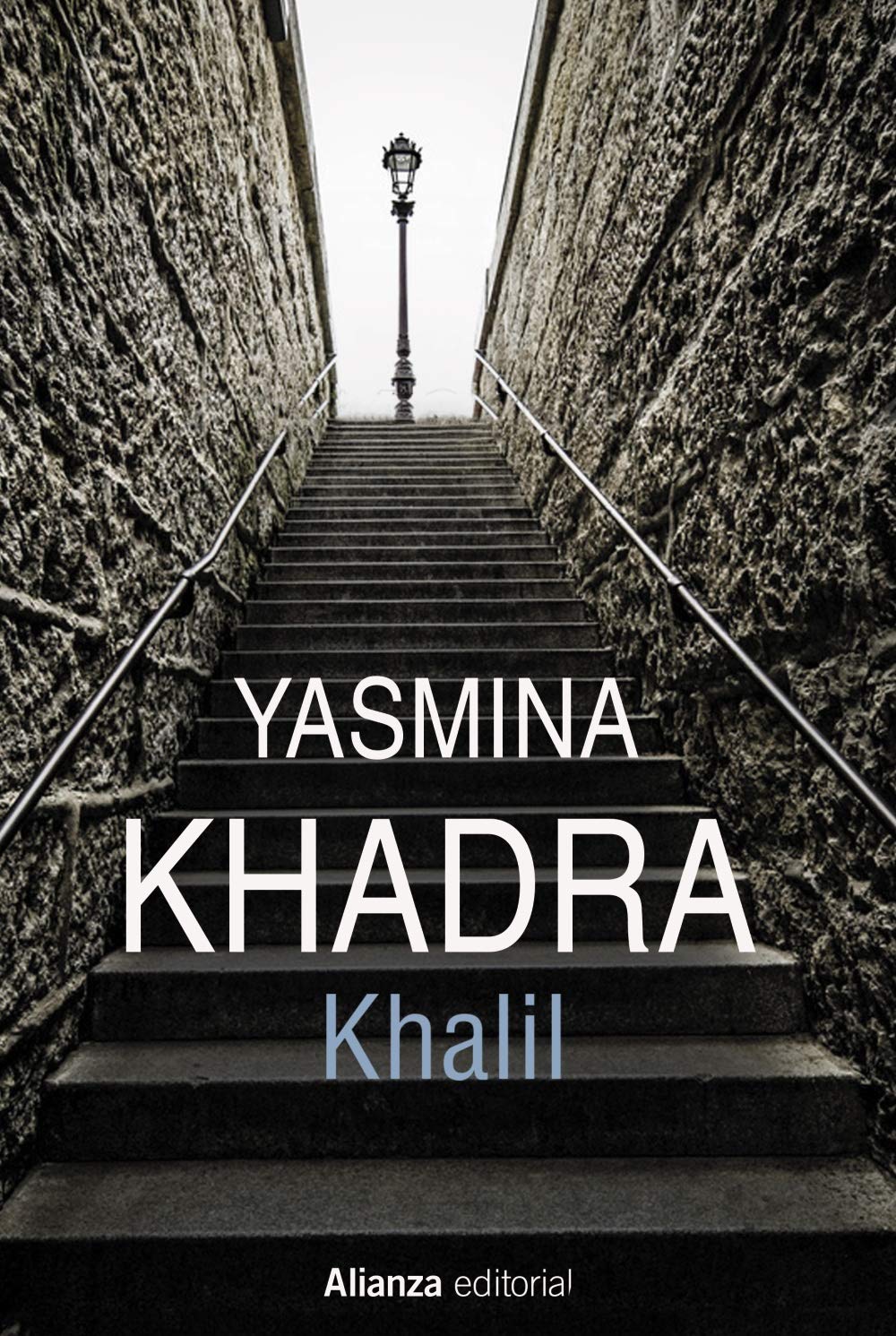
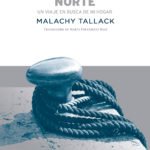


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: