Ineludibles de Navona suma un título mítico a su colección, Moby Dick. Anteriormente hemos reproducido uno de los capítulos de la obra de Herman Melville, y en esta ocasión ofrecemos el prólogo a la obra escrito por Enrique de Hériz.
PRÓLOGO
En octubre de 1949, Herman Melville viajó por primera vez a Europa en calidad de pasajero, a bordo de un paquebote llamado Southampton. Durante los primeros días de navegación tuvieron un mar algo movido y la mayor parte de sus compañeros de viaje se encerraron en los camarotes mientras él, curtido en travesías mucho más arduas, paseaba feliz por la cubierta. En uno de esos paseos vio «un hombre en el agua, con la cabeza completamente por encima de las olas», según anotó en su diario. Gritó: «¡Hombre al agua!», agarró una maroma y se la lanzó, pero comprobó con horror que el hombre rechazaba no sólo esa posible salvación, sino también la que le ofrecían los distintos marineros que se habían lanzado por el costado del barco, sujetos con cuerdas y cadenas. «Me sorprendió la expresión de su rostro en el agua —escribió Melville para cerrar su anotación en el diario—. Era feliz.» Habida cuenta de las distancias en juego, en realidad no parece muy factible que alcanzara a distinguir con tanta claridad la expresión del rostro del ahogado. Más bien se diría que el suceso encontró un eco en lo que con el tiempo sería una de sus señas de identidad literaria, una marca de agua superpuesta a casi todo lo que escribió: su particular talento para detectar contradicciones internas, paradojas, dobleces de todo tipo. No hace falta un gran esfuerzo para asociar al pasajero que insinuaba en su diario la posible felicidad del suicida con el escritor que, más o menos en fechas parecidas, describía así al capitán Ahab tras el avistamiento de una ballena: «…en él guerreaban dos cosas diferentes. Mientras su única pierna viva despertaba vivaces ecos por la cubierta, cada golpe de su miembro muerto sonaba como un golpe en un ataúd. Ese hombre andaba sobre la vida y la muerte.» Conocida la biografía de Melville, cabe añadir que esa sombra permanente de la duplicidad se tiende también sobre él mismo y su vida: febril hombre de acción, alma hipersensible; fiel al terco empeño de hacer de la escritura una innovación permanente, pero irremediable y lastimosamente atento a la respuesta comercial de sus escritos; convencional en su vida familiar y extravagante en sus arrebatos literarios; puritano y estricto por formación, libertino por convencimiento; obsesionado con la verdad —o, mejor dicho, con la construcción de la verdad—, fascinado por la ficción.
Quizá haya que buscar las primeras grandes contradicciones de su vida en el entorno familiar. Aunque nació y murió en Manhattan, Melville vivió parte de su vida en Boston, de donde procedía su familia. El padre, Allan Melville —figura imponente y reverencial mientras existió; enorme ausencia tras su muerte, capaz de brindar todo el combustible necesario para una vida creativa— era un comerciante textil que, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos, se endeudó hasta más allá de lo asumible. Cuanto más se hundía en la ruina, más dinero pedía a familiares y conocidos y más se convencía de que esa vez era la buena, de que estaba a punto de levantar cabeza definitivamente, fantasía que le permitía dar un nuevo salto en el vacío, endeudarse más todavía para comprar una casa mejor… Hasta que murió, joven, enfermo y delirante, en un final que marcó violentamente a Herman, que tenía entonces doce años. A los trece lo pusieron a trabajar en el New York State Bank. Tampoco su madre vivió con holgura a partir de entonces, aunque al hijo le avergonzaban a menudo sus quejas a propósito de unas carencias que, a la vista de los ejemplos de pobreza extrema e irreparable que él fue encontrando en sus viajes por el mundo, eran, cuando menos, relativas.
Viajes. Nada define la vida y la obra de Herman Melville con tanta claridad como la noción de viaje, tanto en el sentido literal como en el simbólico. Empecemos por el literal: a los diecinueve años se embarcó en calidad de grumete en el St. Lawrence, un mercante pequeño de tres mástiles, con destino a Liverpool. Según el registro del barco, en el que constaba erróneamente con el nombre de Norman, medía un metro setenta y cuatro centímetros y tenía la piel clara y el cabello moreno. La misión del grumete consistía en limpiar las pocilgas y los gallineros a bordo, pero también en trepar a toda prisa por los mástiles para tomarle un rizo a una vela en plena tormenta. «Tomar un rizo»: uno de los primeros placeres que Melville asoció a la navegación, ya presente en las historias marinas que su padre le contaba en la primera infancia, fue el del vocabulario. Era miembro de la sociedad filológica de Boston, pero la riqueza y la especificidad del lenguaje marinero —tanto en la vertiente técnica que exigía palabras exactas para nombrar acciones y objetos bien concretos en los barcos como en lo que se refiere al habla particular de los marinos— le suponían una fuente permanente de asombro cuya huella es detectable en cada página de Moby Dick.
Tardaron un mes en llegar a Liverpool. Durante el tiempo que permaneció allí dejó constancia repetida, tanto en sus notas privadas como en las cartas que desde allí enviaba, de su horror no sólo ante la pobreza extrema patente en la zona portuaria, sino también ante el hiriente contraste con la opulencia de las clases privilegiadas de la Inglaterra de la época. Por primera vez sometió a una implacable revisión crítica las rígidas ideas del cristianismo heredadas de sus padres: unitarista él; miembro de la iglesia reformada holandesa ella.
De vuelta en Estados Unidos, en el afán de contribuir a la economía familiar aceptó un puesto como profesor en una escuela de East Greenbush, a unos veinte kilómetros de Nueva York, distancia que recorría a pie, ida y vuelta, al llegar el fin de semana para ahorrarse el transporte. Su padre lo había tenido por el más débil entre sus hijos, pero la experiencia demostraba lo contrario. Y si algún rasgo de debilidad le quedaba, pronto la vida conspiraría para borrarlo de un plumazo: la escuela le anunció a los pocos meses que no podía pagar su sueldo porque había entrado en bancarrota. Melville emprendió entonces un viaje al Oeste en el que, lejos de encontrar el trabajo que iba buscando, se topó de nuevo con ejemplos sangrantes de miseria. Regresó a casa y se inscribió como marinero en el Acushnet, un ballenero de botadura tan reciente que ni siquiera estaba registrado todavía. Dos cubiertas y tres mástiles, cada uno con una atalaya desde la que un vigía oteaba permanentemente el horizonte en busca del codiciado chorro de vapor que soplaban al aire las ballenas. Aunque la flota estadounidense de balleneros superaba las seiscientas embarcaciones y la economía de toda Nueva Inglaterra dependía en buena medida del acierto de sus arponeros, esa clase de embarcación distaba mucho de ser un destino ideal. «El mundo desdeña a los balleneros, y sin embargo, sin tener conciencia de ello, nos rinden el más encendido homenaje —escribió Melville en una ocasión—. Pues casi todos los cirios, lámparas y bujías que arden en los confines del globo lo hacen, para gloria nuestra, con aceite de ballena». Bien, toda la gloria para él. Pero también el hacinamiento, el hambre y la enfermedad, el sometimiento al humor imprevisible de los capitanes, una promiscuidad forzada por las circunstancias que incluia el acoso sexual sistemático a los eslabones más débiles de la cadena jerárquica. La vida a bordo era tan dura que los capitanes solían fondear lejos de la costa y sólo daban permisos de desembarco en los lugares donde se sabía que los nativos eran hostiles, o que había cómplices dispuestos a delatar y detener a los fugitivos a cambio de una recompensa. El Acushnet soltó amarras el 3 de enero de 1941. Además del escritor en ciernes, viajaban a bordo otros veintiséis compañeros, en su mayor parte fugitivos, forajidos, renegados de todas las razas. Comían una cecina conservada en sal y scouse, una especie de estofado que adquiría la consistencia de unas gachas y que sólo de vez en cuando se enriquecía con un poco de carne. Un par de meses después de zarpar, Herman Melville participó en el primer intento de caza de una ballena ante las costas de Brasil.
El capitán, enfermo y medio enloquecido, maltrataba de tal modo a la tripulación que, tras soportarlo durante dieciocho meses, Melville decidió abandonar el Acushnet en plena Polinesia Francesa. Logró fugarse con su amigo John Troy, que lo había acompañado en toda la aventura, y refugiarse en los bosques de las islas Marquesas. Hicieron bien en desertar: el Acushnet siguió navegando cuatro años y medio sin regresar a puerto americano y en ese tiempo la mitad de la tripulación desertó, dos marinos murieron por enfermedades venéreas y uno se suicidó. Cuando por fin emprendió el regreso a América, desertaron también el primer oficial y el segundo. El Acushnet llegó a puerto con tan sólo 11 tripulantes. Poco después de publicar Moby Dick, Melville se enteró de que el barco había embarrancado en la isla de San Lorenzo, donde el mar lo había terminado de abatir.
De los meses de permanencia en las Marquesas, Melville se llevó dos descubrimientos que lo marcaron profundamente y dejaron una huella imborrable tanto en su vida posterior como en toda su obra. Uno fue el contraste entre la sexualidad polinésica —abierta, ingenua, explícita y múltiple— con la cultura victoriana de la que él procedía. Tal vez haya algo de idealización en la figura de las indígenas que bailan sensualmente en Taipi con el torso desnudo para dar una bienvenida carnal a los marinos, pero la desnudez ubicua, la naturalidad absoluta y la ingenua promiscuidad que tuvo ocasión de presenciar en las islas no eran una invención. El otro descubrimiento fue la hipocresía de los misioneros americanos, empeñados en disciplinar como pudieran a unos indígenas cuya libertad esencial los superaba. Tanto en sus notas de entonces como en el uso posterior que Melville hizo de esas escenas en sus libros subyace permanentemente la noción de que se le hacía muy difícil aceptar que los taipis eran los salvajes y los otros representaban a la civilización. Llegó incluso a escribir que tal vez conveniera invertir el orden del contacto entre culturas y pedir a los indígenas que mandaran unos cuantos misioneros a Estados Unidos.
Aunque la polinesia se le antojaba como el valle de la felicidad eterna, pronto le entró la urgencia de regresar, convencido de que si tardaba demasiado ya no se vería capaz de hacerlo jamás. El capitán de un barco australiano llamado Lucy Ann se enteró por los cuentos de los nativos de que había dos marinos americanos refugiados en los bosques y se esforzó por dar con ellos. Buena falta le hacían: la mitad de la tripulación había desertado por el comportamiento del capitán, enfermo y borracho. Troy y Melville subieron al barco sin sospechar que las condiciones no harían más que empeorar hasta el extremo de terminar provocando un motín. El capitán puso el caso en manos de las autoridades de Haití, donde terminaron todos, Melville incluido, encarcelados y cargando grilletes durante unas cuantas semanas. Nada más recuperar la libertad se alistó en otro ballenero, el Charles & Henry, que poco después se desvió hacia las Sandwich porque no encontraba ballenas. Melville, obligado una vez más a vagar en busca de un barco que lo devolviera por fin a casa, huyó a Honolulu, donde sobrevivió con empleos disparatados hasta que pudo alistarse en el USS United States, barco de la marina estadounidense en el que conocería la más estricta de las disciplinas. Pasó a bordo catorce meses, durante los cuales presenció cómo se administraban latigazos de castigo a los marinos en 163 ocasiones. Hasta estaba prohibido canturrear.
Cuando por fin Melville desembarca en puerto americano han pasado cuatro años. Pese a algunos de los horrores vividos en su transcurso, los viajes han nutrido un deseo de explorar que había mantenido vivo desde la infancia y, sobre todo, le han dado material para dar el gran paso de su vida: escribir. Escribir como un poseso, exaltado, enfebrecido. Escribir como un ejercicio de libertad absoluta. Y escribir como terapia: «al hacerlo, me meto cada vez más hondo dentro de mí mismo hasta que llego a una región serena, soleada y deslumbrante, llena de dulces aromas, pájaros cantores, plantas salvajes, risas revoltosas, voces proféticas.» Terminados los grandes viajes aventureros empieza el viaje interior, el simbólico, la exploración interna propiciada por la escritura.
En los cinco años que van de 1846 a 1851, Melville publicó cinco libros, entre los que se cuentan nada menos que Mardi y Moby Dick. Si tenemos en cuenta que escribía a mano, por supuesto, y su madre, su hermana y, posteriormente, su esposa, tenían que pasar a limpio su escritura, parece imposible que los días tuvieran horas suficientes. Con lo aprendido en el viaje a Liverpool escribrió Redburn. De las experiencias vividas en los mares del sur surgió el material necesari para Taipi y Omoo, dos crónicas que, pese a recurrir a ciertos usos de la ficción narrativa, se presentaban como meras descripciones de la realidad. Su editor inglés, John Murray, le escribía con frecuencia para pedirle que aportara pruebas documentales de que, efectivamente, había viajado a aquellos paraísos remotos, amparado en la supuesta necesidad de aplacar a los lectores que lo ponían en duda. Melville, ofendido, se negó a dárselas. «No presentaré ninguna prueba —le dijo en una carta—. La verdad es poderosa y triunfará, como debe ser.» Más aún, le anunció que su carrera iba a tomar otros derroteros: «Por decirlo en pocas palabras: la siguiente obra que pienso publicar será, con toda claridad, una “novela de aventuras polinesias”. ¿Por qué? La verdad es, señor, que la reiterada acusación de ser un novelista disfrazado ha provocado finalmente en mí la resolución de demostrar a quienes puedan tener algún interés en el asunto que una verdadera novela escrita por mí no tendría nada que ver con Taipi, ni con Omoo.» Más adelante, añade: «Al arrancar con la narración de los hechos empecé a sentir un insuperable disgusto por los mismos y un anhelo de disponer las plumas para alzar el vuelo, y me entraron picores y calambres y me sentí encadenado al arrastrarme entre lugares comunes. Así que de pronto lo abandoné todo y me puse a trabajar con toda mi alma en una novela… Le aseguro que se trata de algo original. Empieza como una crónica y a partir de ahí la ficción y la poesía que contiene empiezan a crecer continuamente hasta que se convierte en una historia bastante salvaje, se lo aseguro, y encima con significado.» Estaba hablando de lo que, meses después, sería Mardi. Al mandarle por fin el manuscrito finalizado le pidió que no pusiera en la portada la capción «por el autor de Taipi y Omoo» para que Mardi se separara de ellas en la medida de lo posible.
La crítica tuvo con Mardi una reacción que sólo suponía un adelanto de lo que ocurriría pocos años después con Moby Dick. En resumidas cuentas, ningún crítico ponía en duda su talento, pero todos lo acusaban de saltarse las normas. Le afeaban que quisiera incluir en la novela registros ajenos al género, defecto que atribuían a una voluntad vanidosa y volátil. No se puede decir que las críticas no lo afectaran. Al contrario, dejó constancia en numerosas ocasiones de sentirse injustamente tratado y, sobre todo, incomprendido. Pero no cambió el rumbo. La voluntad de salirse de los caminos hollados dominó sucesivamente todas sus obras. Cuando empezaba a escribir Moby Dick, anunció a su editor: «Será una novela de aventuras basada en ciertas leyendas salvajes de las flotas pesqueras de cachalotes de los mares del sur, ilustradas por la experiencia personal del autor durante más de dos años como arponero.» Como en la misma carta le pedía un anticipo superior a las doscientas libras que había cobrado por Blusón blanco, le aseguraba que se iba a tratar de una «gran novedad»
Interesante paradoja: en su obsesión por alcanzar y difundir «la verdad», el artista reclamaba libertad para separarse de los hechos. Reclamaba, sobre todo, una libertad metodológica que, al permitirle mezclar la información factual con la inventada y añadir a ambas la especulación filosófica, unos monólogos tan teatrales que hasta exigían acotaciones y apartes, opiniones de rango moral e ideológico y hasta meros cotilleos, sin someterse al corsé del género literario, le acabó llevando refundar el género. Lo que los críticos de su tiempo interpretaban como una suma de desvaríos era, en realidad, un paso más, y un paso definitivo, en la metamorfosis permanente que ha permitido al género novelesco sobrevivir con el transcurso de los siglos. No es de extrañar que esa libertad para adoptar una voz mestiza, hecha de una suma desigual de puntos de vista y distancias diversas, vuelva a asomar todos los intentos de reinvención de la novela en los siglos XX y XXI, de Joyce a Sebald, pasando por Faulkner y Knausgard. En Moby Dick, la voluntad de dar un paso adelante (o mejor, desde la óptica de la época de Melville, un salto al vacío) se hace evidente: en la misma novela pasamos del registro íntimo al enciclopédico con una naturalidad pasmosa; del humor casi disparatado a la máxima solemnidad; de un lenguaje aparentemente frío y científico a una exaltación que culmina en el orgiástico capítulo XCIV, Un apretón de manos, donde Melville se ampara en el doble uso la palabra sperm (que se refiere por igual al esperma humano y a la sustancia de la que se obtenía la tan valiosa cera de las ballenas, llamada «espermicina») para entregarse a una procadidad desatada que sus contemporáneos no podían perdonarle. Pero Moby Dick se atreve con una torre más alta aún al romper la norma que exigía a todo relato que aspirase a figurar en la categoría «novela» una indiscutible continuidad del protagonismo. Las novelas tenían un protagonista que, además, debía ejercer tal condición de principio a fin. El radical arranque de Moby Dick concede todo el peso del protagonismo a su narrador: «Llamadme Ismael.» En esa presentación resuenan las novelas en primera persona de Dickens, pero también asoma, avant la lettre, el «Madame Bovary c’est moi» de Flaubert, y además con toda lógica, pues Melville había vivido en persona cuanto se disponía a contar Ismael. Sin embargo, por momentos el narrador pasa a ser un mero testigo de los actos protagonizados por otros y hasta Quiqueg parece superarle en protagonismo, hasta el momento en que el atormentado Ahab se planta con su pata de marfil en pleno centro de la novela.
La transgresión no era sólo literaria, sino también moral. La novela respiraba el antirracismo que se haría patente años después en Benito Cereno, traslucía una vez más la fascinación de Melville por la extraversión sexual e insinuaba hasta qué extremo el autor estaba en conflicto con la religiosidad dominante del momento. Pero basta con leer el capítulo XLII para entender que la blancura del cachalote, más allá de su función narrativa —pues el contraste del blanco sobre el azul carga de dramatismo sus apariciones— cumple también una función moral, consciente y voluntaria, al transgredir el código comunmente aplicado a los colores. Tras brindarnos dos páginas de ejemplos de cómo la cultura atribuye a la blancura la representación de la pureza absoluta, dejando para el negro el simbolismo de todas las maldades, Ismael concluye: «a pesar de todo este cúmulo de asociaciones con todo lo que es dulce, honroso y sublime, se esconde algo todavía en la más íntima idea de este color, que infunde más pánico al alma que la rojez aterradora de la sangre.» «La blancura de la ballena» es sin duda uno de los capítulos más logrados del libro, uno de los fragmentos que, incluso desgajados del conjunto, tienen la suficiente entidad propia como para justificar su relectura aislada.
Cuando Richard Henry Dana, autor de Dos años al pie del mástil —de quien Melville opinaba que había descrito mejor que nadie lo que significaba doblar el Cabo de Hornos— le preguntó en una carta acerca de su libro «sobre el viaje en ballenero», Melville respondió: «Me temo que será un tipo de libro extraño. La cera de ballena es cera de ballena, ya se sabe; aunque de ella se pueda obtener aceite, cuesta tanto sacarle poesía como savia a un arce helado; para cocinarlo un poco habrá que echarle algo de invención, pues la naturaleza del asunto es tan desgarbada como los brincos de las propias ballenas.» El propio Dana era miembro destacado del Boston Vigilance Comittee, una organización que se dedicaba a transportar, en un barco llamado Moby Dick, a esclavos fugitivos para ayudarles a alcanzar la libertad que se les ofrecía en el norte. Por otra parte, entre la marinería era muy popular la historia de Mocha Dick, la ballena que había destrozado el Essex, cuyo capitán, Owen Chase, llegó a escribir un libro con los detalles del ataque. Melville estaba fascinado por esa historia y el azar le permitió conocer al hijo de Chase, que viajaba en un ballenero junto al que, por pura casualidad, fondeó el Acushnet. El hijo llevaba consigo un ejemplar del libro (traducido en España con el título El desastre del Essex, hundido por una ballena, si bien el título original completo podría traducirse literalmente como «Narración del muy extraordinario e inquietante naufragio del ballenero Essex) y pudo regalárselo a Melville, quien lo leyó con verdadera pasión. Nos consta también que leyó a fondo The Natural History of the Sperm Whale porque subrayó en su interior diversas descripciones de ballenas, así como de barcos balleneros. Y por la interesante inscripción que anotó en la portadilla del título: «Éste es el libro que inspiró a Turner sus pinturas de barcos balleneros.» Ni más ni menos que Turner, cuya influencia artística había reconocido Melville en otras partes; ni más ni menos que el pintor que había roto todas las normas al usar el color para difuminar límites, renovando con ello las nociones convencionales de forma, sombra y línea hasta tal punto que dejó entreabierta la puerta por la que años después acabarían entrando los vanguardistas con su revolución. Sabemos también que en 1947 Melville había reseñado en The Literary World el libro Etchings of a Whaling Cruise y que manejaba obsesivamente el diccionario histórido de Bayle, la enciclopedia de literatura bíblica de Kitto y la Penny Cyclopaedia of Useful Knowledge, de la que obtuvo todos los datos científicos sobre los cetáceos que necesitaba para que sus editores dejaran de exigirle una literatura anclada en datos reales, no en la fantasía.
El 1 de noviembre de 1851 se pusieron a la venta 2.915 ejemplares de Moby Dick a 1,5 dólares. El editor británico, Richard Bentley, la había publicado ya dos semanas antes en las librerías de Londres, en una edición de tres tomos plagada de errores. No sólo había olvidado cambiar The Whale, título de trabajo que había usado Melville en su manuscrito, por el definitivo Moby Dick. No sólo había puesto en la portada y en el interior el dibujo de una ballena común, en vez de un cachalote. Había sometido el texto a terribles mutilaciones. Asustado por la recepción que los críticos británicos habían deparado a Mardi, rasgándose las vestiduras por lo que consideraban un texto blasfemo, políticamente inaceptable y demasiado sugerente en el aspecto sexual, el editor había hecho revisar el texto de Moby Dick con el objetivo de expurgar todo aquello que pudiera causar malestar en los lectores. El resultado generó más de setecientas discrepancias entre la edición británica y la americana. Una de ellas, no precisamente menor, consistió en sustraer directamente el epílogo, provocando así en los lectores la confusa e inaceptable idea de que el narrador, Ismael, se había ahogado con los demás. La crítica británica lo destrozó: «Una mezcla mal compuesta de ficción y hechos», «una fatal facilidad para escribir rapsodias». Y la americana no le fue a la zaga: «Pretende averiguar hasta donde son capaces los lectores de permitirle la intrusión… y lo que consigue es agotar al mismo tiempo nuestra credulidad y nuestra paciencia», porque sus libros eran «cada vez más exagerados y cada vez más aburridos». Cuando algunos quisieron alzar la voz para señalar que la novela garantizaba una reputación definitiva a su autor, o a subrayar su «absoluta habilidad para producir un poema en prosa», el daño ya estaba hecho. Moby Dick vendió 1.500 ejemplares en su primer mes, otros 2.300 durante el siguiente año y medio y 5,500 durante el siguiente medio siglo. Una vez descontada su deuda con la editorial por los pagos anticipados, Melville cobró 556, 37 dólares, mucho menos que por cualquiera de sus libros anteriores. En vida, llegó a cobrar un total de 1,260 dólares. Su viuda cobró otros 81,06 dólares en los quince años que transcurrieron entre la muerte de Melville y la suya. Nada.
Aunque quiso reinventarse de nuevo con Pierre (novela alucinada en cuya fase de preparación escribió a su adorado Hawthorne que «si Moby Dick era un cachalote, con ésta pretendo encontrar un kraken») y nunca dejó de escribir, con el tiempo se vio obligado a tomar un trabajo como funcionario de aduanas. Sólo hacia el final de su vida tanto él como su esposa recibieron herencias inesperadas que le permitieron concentrarse en su obra poética, que fue dando a conocer en ediciones privadas, pagadas y distribuidas por el propio autor sin tener que depender, por primera vez en su vida, de la mayor o menor generosidad de los editores. Se trataba de una última y merecida tranquilidad, aunque incluso en sus poemarios finales asoma el hombre capaz de atisbar una plácida sonrisa en el rostro del suicida, el oído atento capaz de distinguir entre los pasos vivaces de la pierna buena de Ahab y los golpes de la otra pierna en el ataúd, el creador consciente de que sólo el conflicto engendra el arte verdadero:
En plácidas horas, complacidos soñamos
con más de una valiente estratagema del espíritu.
Mas para engendrar la forma, para crear el pulso de la vida,
qué cosas tan dispares deben unirse y aparearse:
una llama que derrita – un viento que congele;
triste paciencia – alegres energías;
humildad; orgullo y desdén;
instinto y estudio; amor y odio;
audacia, reverencia. Deben aparearse
y fundirse con el corazón místico de Jacob
para luchar cuerpo a cuerpo con el ángel: arte.
—————————————
Autor: Herman Melville. Título: Moby Dick. Editorial: Navona. Prólogo: Enrique de Hériz. Introducción, traducción y notas: José Mª Valverde.




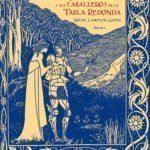

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: