Después de treinta años Emilio Barco Royo ha conseguido dedicarse a lo que le gusta: producir verduras para ensaladas y materia para el conocimiento.
En sus obras hay desde una conversación con su amigo Lucio, el pastor, hasta una reflexión sobre el futuro del mundo rural y el papel de los campesinos en la historia, y de camino entretenerse con algunos consejos para saber cuándo está madura una sandía o un melón, y atender a un análisis económico que relaciona la producción de alimentos en el mundo con el precio del barril de petróleo, por ejemplo.
Su libro Donde viven los caracoles, publicado por la editorial Pepitas de Calabaza, contiene, además, un lúcido análisis de nuestro pasado reciente, de nuestro presente, y acaba desvelándose como un ejemplo de la resistencia de las gentes que habitan y trabajan la tierra, allí donde esta aún no han sido abandona. Zenda reproduce las primeras páginas de este libro.
INTRODUCCIÓN
Espero que las hojas de este libro no se las coman los caracoles, como se comen las de las lechugas en el huerto que cuido cada año, y usted llegue a leerlas. Si así es, se encontrará un manojo de textos que he ido escribiendo y se han publicado en distintos medios en las tres últimas décadas. En ellos le cuento lo que pienso del trabajo en el campo, de la vida en los pueblos, de quienes allí trabajan y viven, y también de quienes les organizan el trabajo y la vida.
Si esta introducción tiene que ser una cuerda a la que usted pueda agarrarse para seguir el curso de estos relatos, tenderé esa cuerda a partir de mi propia vida.
Me parió mi madre en la década de los cincuenta, «Cuando nos quedamos sin cabras y sin curas». No sé cómo era mi madre entonces, porque mi imagen de ella se formó más tarde y ahora la recreo, como «La Teresa» que encontrará en esta gavilla de textos. En aquellos años en los que sus amigos se marcharon a poner un bar en Basauri o a trabajar de porteros en una casa de la Gran Vía logroñesa, mi padre no quiso pasar su vida en una fábrica de tarteras como «Manolín», y se hizo un resistente, como los «Campesinos de Berger». Al final de su vida pasó «De la boina a la visera de propaganda», y así lo recuerdo yo, con una visera amarilla de piensos Ona que todavía guardo, montado en su Mobylette, que también guardo, y con la visera para atrás para que no se la volara el aire. Como ahora la lleva mi hijo Juan.
Mi infancia transcurrió entre los palos del maestro, que era partidario de la vieja pedagogía —«la letra con sangre entra»—, el humo de las velas y del incienso de la iglesia, las calles de ese pueblo de la Ribera en el que me crie, y donde sigo, y las parcelas de mi padre en el regadío. Las del secano eran más para los hombres que para mujeres y niños. Más tarde aprendí que aquella casa en la que me crie y fui feliz, a pesar de todo, era una explotación familiar agraria, esos centros de producción que le vinieron bien al régimen para alcanzar sus objetivos. Entre ellos, pretender que mi padre pasase «De campesino a empresario agrario o a no se sabe muy bien qué». Con mi padre fracasó primero la autarquía de Franco y luego la política agraria de la democracia. Nunca fue empresario agrario. Pero mi primo Roberto, sí. Y como mi primo, casi todos.
Terminé la escuela a los catorce años y la alianza del maestro, el cura y mi madre torcieron el surco. Decidieron que yo no iba a ser campesino, sino «letrado», en los términos que escribe Raúl Iturra. Comenzó el proceso de desarraigo. Cuanto más sabía de complementos directos, declinaciones del rosa-rosae y de ecuaciones de primer grado, menos sabía de podar, sembrar y esparrar.
Los años setenta transcurrieron Ebro abajo, Ebro arriba, siguiendo las vías del tren. Alcanadre, Alfaro, ida y vuelta, primero y Alcanadre, Zaragoza, ídem, después, contemplando por la ventanilla del tren cómo cambiaba el paisaje y arrancaban «El viejo pero». Mientras, yo crecía de espaldas a todo ese saber que años más tarde me recordaría en su casa en Tudelilla, para poder cuantificar la magnitud del desastre y mi ignorancia, «Jacinto Sagarna, el pastor del Gorbea».
Empezó entonces la gran transformación y algunos levantamos la bandera de la defensa de la explotación familiar agraria y creamos sindicatos, que ahora se llaman Organizaciones Profesionales Agrarias (opa). Totalmente ilustrado y con un título de licenciado en Matemáticas —Ciencias Exactas se decía entonces— me vine para casa a principios de los años ochenta y volví parcialmente al campo. Trabajé dos años en la Unión de Agricultores y Ganaderos, donde enterré parte de mi juventud en luchas campesinas que solo me han dejado un puñado de amigos, bastantes conocidos y algunos saludados. Y en los últimos años, también varios a los que no les caigo demasiado bien. Con todo, el saldo es positivo. Luego pasé otros dos años trabajando en la Consejería de Agricultura —acababan de alumbrar la autonomía— con Javier Ruiz. Con él aprendí muchas cosas del campo y de su administración. Además, me enseñó la importancia de conjugar en la vida más el verbo ser que el tener. Pero lo mejor fue que allí conocí a Soraya y me casé. Durante esos años, el trasiego vital fue entre Alcanadre y Logroño. Volví a las ciruelas, a las viñas, a los olivos. Empecé a arraigarme de nuevo. Pero yo ya no era un campesino como mi padre, era un letrado.
La década de los ochenta terminó mal para los agricultores o empresarios agrarios. Hubo crisis y se les quedó esa mirada triste, como cuando «A la vaca le llora el ojo». En mi casa —bueno, en la de mis padres, que yo ya vivía aparte— esa crisis hizo que mi madre, ya mayor, tuviera que volver a la conservera, a embotar pimientos, y que mi padre soñara con una jubilación que nunca llegaba.
En aquellos años se aceleró la desaparición de los campesinos y se dio una vuelta de rosca a la tuerca de la modernización agraria. «Tierra lleca», por todos los lados y una historia que se borra de un mangazo, la de los campesinos. Fueron «Días de bochorno», sobre todo para la tropa de expertos ilustrados que aterrizaron como paracaidistas en los pueblos para predicar la nueva «religión» del futuro del mundo rural. Como si los campesinos y algún que otro letrado, entre los que me incluyo, no supiéramos, a esas alturas, que el mundo rural no tenía ningún futuro. Aquella crisis de finales de los ochenta y principios de los noventa —años de ferias, expos y olimpiadas donde tan fácil era hacerse rico y no ir a la cárcel— dejó a muchos expertos con el culo al aire. Y ahí siguen desnudos, diciendo chorradas. Pero yo, desde entonces, ya no les escucho. En aquellos años mi vida transcurrió entre despachos y majuelos. Procuré hablar mucho con agricultores y pastores, buscando a los pocos campesinos supervivientes de aquella ventolera que
PUERCA TIERRA
(En recuerdo de john berger)
[Marcel] Era el único hombre del pueblo que plantaba manzanos nuevos. Después de prensar la sidra, tomaba una brazada de orujo y lo enterraba con todo cuidado en una esquina del huerto. Al año siguiente habían salido varios plantones. Los separaba, los cubría con pajote, y al cabo de tres años eran lo suficientemente grandes y resistentes para plantarlos en el huerto. Pasado algún tiempo los injertaba.
¿Por qué plantaba manzanos Marcel? En la página 107 de Puerca tierra está la respuesta.
A LA VACA LE LLORA EL OJO
Me cuenta un ganadero que a las vacas «les llora el ojo» y con ello comienza a mostrarme el lloro de su alma, claro está, partiendo del «lloro» de su bolsillo.
—Ni a cincuenta y seis papeles —me dice— quieren llevarse los terneros de seis meses. Hace un año, los de tres los pagaban a noventa.
Me habla de cuatrocientas pesetas el kilo de cordero, y traen sus palabras a mi memoria el cartel de mil seiscientas pesetas el kilo de chuletas de pasto, o el de dos mil doscientas el de lechal vistos minutos antes en la plaza de Abastos.
—No sé por qué sigo con las vacas —se lamenta y me cuenta que lleva unos días cogiendo peras, a jornal, en algún pueblo del valle del Iregua.
Las palabras de este hombre son un motor del pensamiento y veo a los agricultores de mi pueblo subiendo a la sierra este verano a ganar el jornal limpiando el monte.
Ganaderos que bajan del monte y agricultores que suben del valle a ganar el jornal.
Entre las gentes que quieren vivir de la tierra hay muchos que no pueden y, mientras haya algún jornal que llevarse a la alforja, todavía irán tirando.
Su trabajo ya no es su pelea día a día con la tierra, para vivir con ella. Es la dura batalla por sobrevivir sin dejar la tierra.
Y ese no dejar la tierra obliga a trabajar en lo que sea y como sea. Agricultores del secano y ganaderos de la sierra se encuentran con portugueses, marroquíes o sudamericanos formando cuadrilla en la recogida de los frutos de las grandes fincas de la ribera y de los valles, a jornal o a destajo.
Son agricultores trabajando en tierras que no son suyas ni tampoco de otros agricultores. Son las tierras de los que forman la otra cara de estas cosas que me cuenta ese ganadero que tiene vacas a las que les «llora el ojo».
Algunos agricultores, como la luna, están en menguante y muchos todavía esperan la llegada del creciente después de alguna nueva.
Miran a las administraciones. A todas, que aún son pocas cuando se trata de mostrar lo que pasa, y muy educadamente, sin gritar, con la mansedumbre del que asume su destino, preguntan qué pasa.
Y las gentes que viven del mantenimiento del mecanismo que administra esta sociedad que nos hace acostarnos cada noche pensando que todo está en orden, siguen engrasando la máquina, como lo han venido haciendo desde hace veinte, treinta, o más años. No saben, y no se les ocurre, hacer otra cosa.
Y la sociedad ni se entera de que a la vaca de mi amigo le llora el ojo. ¡Como si no tuviera cosas más importantes de las que preocuparse!
Estas cosas, «así como de pueblo», que diría el doctor Benavides, el de la telenovela, no llegan ni a los noticiarios ni a los artículos de opinión; ni siquiera, por eso del lloro, a las revistas del corazón.
A lo más, si algún día la vaca, ciega por el lloro, cruza la carretera y provoca un accidente, saldrá en el recuadro de sucesos de la página veinticinco y en las noticias breves de la televisión casera. Y acaso, si el embestido es persona conocida, salga a nivel nacional. Si no, nada.
—————————————
Autor: Emilio Barco. Título: Donde viven los caracoles. Editorial: Pepitas de Calabaza. Venta: Amazon y Fnac


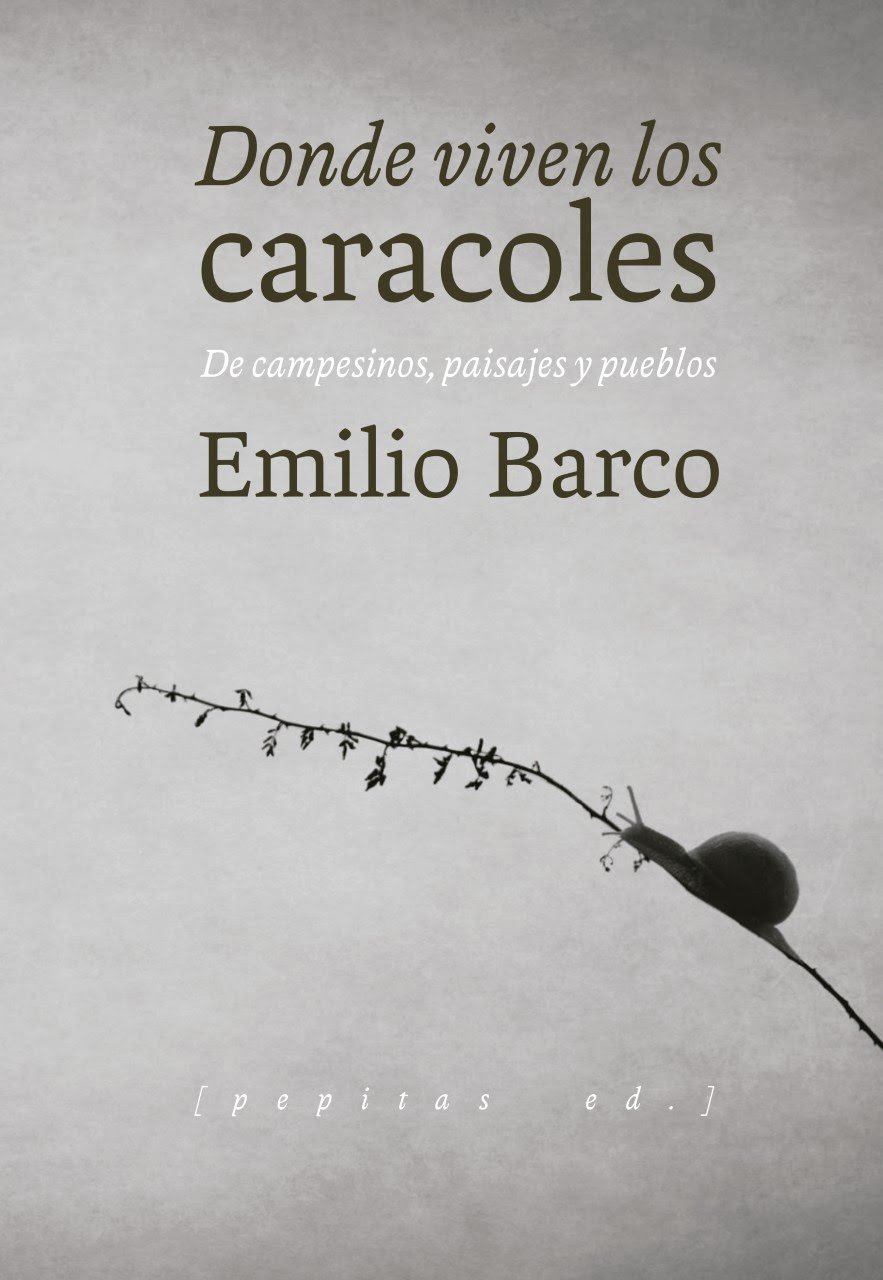

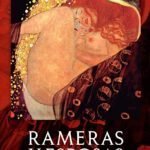

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: