Un día de invierno, Anna Kerrigan, una niña de apenas doce años, acompaña a su padre a una mansión de Manhattan Beach, delante del mar, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, cuyo propietario es Dexter Styles. Este encuentro la marcará para siempre, tanto por la fascinación que le despertará el mar como por el misterio latente que percibe entre los dos hombres. Años más tarde, su padre desaparece sin dar explicaciones y el país entra en guerra. Una noche, al volver del trabajo, se topa con Dexter en un club nocturno y, poco a poco, empezará a entender la complejidad de la vida de su padre y las razones de su desaparición. Manhattan Beach (Salamandra), primera novela de Jennifer Egan (Chicago, 1962) desde que ganó el Premio Pulitzer en 2011, inmortaliza de forma magistral el Nueva York vibrante de los años treinta y cuarenta. Egan crea con Anna Kerrigan una heroína inolvidable, reconstruye un período decisivo de la historia del siglo XX y firma una novela rotunda.
Zenda publica el arranque de la novela de Egan, una escritora y ensayista de prestigio cuyos relatos se leen asiduamente en The New Yorker y Harper’s Magazine.
Primera parte
La orilla
1
Ya habían llegado a casa del señor Styles cuando Anna se dio cuenta de que su padre estaba nervioso. Hasta aquel momento, el viaje en coche la había distraído: habían surcado Ocean Parkway como si se dirigieran a Coney Island, aunque apenas cuatro días antes había sido Navidad y hacía demasiado frío para ir a la playa. Y luego estaba la propia casa, un palacio de ladrillo dorado de tres plantas, rodeado de ventanas y de un sinfín de ondeantes toldos a franjas verdes y amarillas. Era la última casa de una calle que iba a dar a la orilla del mar.
Su padre aparcó el Duesenberg J junto a la acera y apagó el motor.
—Bichito —le dijo— , en casa del señor Styles no guiñes los ojos al mirar.
—Pues claro que no los guiñaré.
—Lo estás haciendo ahora.
—No —dijo ella— , los estoy entornando.
—No hay ninguna diferencia —replicó él— : «entornar» es lo mismo que «guiñar».
—Para mí no.
Su padre se volvió bruscamente hacia ella.
—No lo hagas.
Y entonces fue cuando se dio cuenta. Lo oyó tragar saliva y sintió una punzada de desazón en el estómago. No estaba acostumbrada a verlo nervioso. Distraído sí, y también absorto.
—¿Por qué no le gusta al señor Styles que la gente guiñe los ojos? —preguntó ella.
—No le gusta a nadie.
—Nunca me lo habías dicho.
—¿Quieres volver a casa?
—No, gracias.
—Te puedo llevar a casa.
—¿Si guiño los ojos?
—Si sigues dándome dolores de cabeza, como ahora mismo.
—Si me llevas a casa vas a llegar muy muy tarde —dijo Anna, y pensó que quizá le daría una bofetada. Ya lo había hecho una vez: después de que ella le soltara una sarta de palabrotas que había oído en los muelles, la mano de su padre había impactado en su mejilla como un látigo invisible. El recuerdo de aquel bofetón todavía perseguía a Anna, con el efecto peculiar de haber intensificado su descaro y su actitud desafiante. Su padre se masajeó el entrecejo y volvió a mirarla. Sus nervios habían desaparecido: Anna lo había curado.
—Anna —dijo— , ya sabes lo que espero de ti.
—Sí, claro.
—Pórtate bien con los hijos del señor Styles mientras yo hablo con él.
—Ya lo sabía, papá.
—No lo dudo.
Anna bajó del Duesenberg J con los ojos tan abiertos que la luz del sol la hizo lagrimear. El coche había sido de su padre hasta el crac de la bolsa, desde entonces era propiedad del sindicato, que se lo prestaba para llevar a cabo tareas sindicales. Cuando Anna no estaba en el colegio, le encantaba acompañarlo: iban a las carreras, a desayunos de comunión y otros actos de la iglesia, a edificios de oficinas donde había ascensores que los transportaban hasta las plantas más altas y de vez en cuando incluso a algún restaurante, pero nunca antes habían ido a una casa particular.
Llamaron a la puerta y les abrió la señora Styles, que tenía las cejas perfectamente delineadas, como una estrella de cine, y la amplia boca pintada de un rojo brillante. Acostumbrada a pensar que su madre era más guapa que las demás mujeres, Anna quedó desarmada ante el evidente glamur de la señora Styles.
—Esperaba poder conocer a la señora Kerrigan —dijo la señora Styles con voz ronca, sujetando la mano del padre de Anna entre las suyas. Éste respondió que su hija pequeña se había puesto enferma esa mañana y que su mujer había tenido que quedarse en casa a cuidarla.
No había rastro del señor Styles.
Educadamente, pero sin mostrar su asombro (o eso esperaba), Anna aceptó un vaso de limonada de una bandeja de plata que le tendió una criada negra con uniforme azul claro. En el suelo de madera reluciente del recibidor se atisbaba el reflejo del vestido rojo que le había cosido su madre. Al otro lado de las ventanas del salón contiguo, el mar centelleaba bajo la luz pálida del sol invernal.
Tabatha, la hija de la señora Styles, tenía sólo ocho años, tres menos que Anna. Aun así, Anna dejó que la pequeña la llevara de la mano a la «guardería», una habitación reservada exclusivamente para jugar que contenía una impresionante colección de juguetes. A primera vista, Anna distinguió una muñeca Flossie Flirt, varios osos de peluche grandes y un caballito mecedor. En la guardería había una niñera, una mujer pecosa y de voz áspera cuyo vestido de lana se combaba como una librería sobrecargada para intentar contener sus pechos inmensos. Anna supuso, por su rostro ancho y el alegre destello de sus ojos, que era irlandesa, y temió que fuera a calarla de inmediato. Decidió mantener las distancias.
Dos niños pequeños (gemelos, o cuando menos intercambiables) intentaban ensamblar las vías de un tren eléctrico. En parte para evitar a la niñera, que se negaba a ayudarlos, Anna se agachó junto a las vías desmontadas y ofreció sus servicios. Era muy hábil con esa clase de mecanismos: hubiera podido armarlos al tacto, con los ojos cerrados. Le resultaban tan obvios que siempre pensaba que los demás no se esforzaban lo suficiente. Se limitaban a mirar, una actitud tan inútil a la hora de montar algo como intentar estudiar una imagen palpándola. Anna ensambló las dos piezas que irritaban a los niños y sacó más de la caja recién abierta. Era un tren Lionel y la calidad de las vías se notaba en la facilidad con que encajaban entre ellas. De vez en cuando, mientras las iba montando, Anna miraba de reojo la muñeca Flossie Flirt, apretujada al final de un estante. Dos años atrás, había deseado una con tal intensidad que era como si una parte de esa desesperación se hubiera desprendido y se le hubiera quedado dentro para siempre. Reencontrarse con aquel viejo anhelo en ese lugar le resultó extraño y doloroso.
Tabatha acunaba la muñeca nueva que le habían regalado por Navidades, una Shirley Temple con un abrigo de piel de zorro. La niña observaba embelesada cómo Anna montaba las vías de sus hermanos.
—¿Dónde vives? —le preguntó.
—Por aquí.
—¿Junto a la playa?
—Cerca.
—¿Puedo ir a tu casa?
—Sí, claro —dijo Anna, que ensamblaba vías con la misma rapidez con que los niños se las iban pasando: ya casi había terminado un circuito en forma de ocho.
—¿Tienes hermanos? —preguntó Tabatha.
—Una hermana —respondió Anna— . Tiene ocho años, como tú, pero es mala porque es muy guapa.
Tabatha pareció alarmarse.
—¿Cómo de guapa?
—Guapísima —dijo Anna muy seria— . Se parece a nuestra madre —añadió entonces—, que bailaba con las Follies.
Un instante después reparó en el error de haber alardeado de aquella forma. «Nunca cuentes nada a menos que sea inevitable»: la voz de su padre resonaba en su cabeza.
La misma criada negra sirvió la comida en una mesa del cuarto de juegos. Se sentaron como adultos en sus sillitas, con servilletas de tela sobre el regazo. Anna miró de reojo la Flossie Flirt varias veces buscando algún pretexto para coger la muñeca sin tener que admitir su interés en ella. Con tenerla un momento entre sus brazos se habría dado por satisfecha.
Después de la comida, y como recompensa por haberse portado bien, la niñera dejó que se pusieran abrigos y gorros y salieran por una puerta trasera al camino que comunicaba la casa del señor Styles con una playa privada. Un amplio semicírculo de arena cubierta por una finísima capa de nieve descendía suavemente hacia el mar. Anna había ido muchos inviernos a los muelles, pero nunca a una playa. Olas en miniatura asomaban bajo placas de hielo tan delgadas que crujían cuando las pisaba con fuerza. Las gaviotas chillaban y se lanzaban en picado a través del viento tumultuoso con sus vientres blanquísimos. Los gemelos se habían llevado unas pistolas de rayos de Buck Rogers, pero el viento convertía sus disparos y sus últimos estertores en una pantomima.
Anna contempló el mar. De pie junto a la orilla la embargó una sensación extraña, una mezcla electrizante de atracción y temor. ¿Qué quedaría a la vista si toda aquella agua se desvaneciera de pronto? Un paisaje de objetos perdidos: barcos hundidos, tesoros ocultos, oro y joyas, y la pulsera que le había resbalado de la muñeca y se le había caído dentro de una alcantarilla. «Y cadáveres», añadía siempre su padre con una carcajada: para él, el océano era un páramo.
Anna se volvió hacia Tabby (ése era su apodo), que temblaba junto a ella, y le entraron ganas de contarle lo que sentía. Siempre era más fácil hablar con los desconocidos. En cambio, dijo lo que siempre decía su padre ante un horizonte desierto:
—Ni un barco a la vista. Los niños corrían hacia las olas arrastrando sus pistolas de rayos por la arena con la niñera jadeando tras ellos.
—¡Phillip, John-Martin, no os acerquéis al agua! —dijo la mujer resollando a un volumen alarmante—. ¿Ha quedado claro? —Lanzó una mirada severa a Anna, que los había guiado hasta allí, y se llevó a los gemelos a casa.
—Se te están mojando los zapatos —dijo Tabby castañeteando los dientes.
—¿Nos los quitamos para notar el frío? —sugirió Anna.
—¡Yo no quiero notarlo!
—Pues yo sí.
Tabby miró cómo Anna se desabrochaba las tiras de los zapatos de charol negro que compartía con Zara Klein, su vecina de abajo. Luego se quitó las medias de lana y hundió sus pies blancos y huesudos, demasiado grandes para su edad, en el agua helada. Una sensación agónica le subió desde ambos pies hasta el corazón; en parte, era una llamarada de dolor que le resultaba inesperadamente agradable.
—¡¿Qué tal?! —chilló Tabby.
—Frío —dijo Anna—, terriblemente frío.
Necesitó de toda su fuerza de voluntad para no retroceder, y esa resistencia no hizo más que acrecentar su excitación. Entonces se volvió hacia la casa y vio a dos hombres con abrigos oscuros acercándose por el camino asfaltado que discurría junto a la arena. Se sujetaban el sombrero para que no se lo llevara el viento. Parecían actores de una película muda.
—¿Son nuestros papás?
—A papá le gusta hablar de negocios al aire libre —dijo Tabatha— : «Lejos de oídos indiscretos.»
Anna sintió un acceso de compasión benévola hacia la pequeña Tabatha, excluida de los asuntos de su padre. Ella, en cambio, podía escuchar siempre que quería, aunque casi nunca oía nada interesante. El trabajo de su padre consistía en transmitir saludos o buenos deseos entre miembros del sindicato y otros hombres que eran amigos suyos. Esos saludos solían incluir un sobre, o a veces un paquete, que su padre entregaba o recibía con gesto indiferente: no te dabas cuenta a menos que prestaras atención. A lo largo de los años su padre había hablado muchísimas veces delante de Anna sin ser consciente de ello, y ella había escuchado sin entender lo que oía.
Le sorprendió la familiaridad, la cordialidad, con que su padre hablaba con el señor Styles. Al parecer eran amigos, después de todo.
Los dos hombres cambiaron de rumbo y empezaron a caminar por la arena hacia donde estaban Anna y Tabby. Anna salió rápidamente del agua, pero había dejado los zapatos demasiado lejos para volver a ponérselos a tiempo. El señor Styles era un hombre corpulento e imponente, y su pelo negro, peinado con brillantina, asomaba bajo el ala ancha del sombrero.
—Oye, ¿ésta es tu hija? —preguntó— . ¿Soportando temperaturas árticas con apenas unas medias?
Anna percibió el disgusto de su padre.
—Así es —asintió él— . Anna, saluda al señor Styles.
—Encantada de conocerlo —dijo, y le estrechó la mano con firmeza, como le habían enseñado, procurando no entornar los ojos mientras levantaba la vista para mirarlo. El señor Styles parecía más joven que su padre, no tenía ni manchas ni arrugas en la cara. Anna percibió en él una actitud alerta, una tensión que se intuía incluso a través de su abrigo hinchado por el aire. Parecía estar esperando algo a lo que reaccionar, o con lo que distraerse, y en ese momento aquel algo era Anna.
El señor Styles hincó una rodilla en la arena para ponerse a su altura y la miró fijamente a los ojos.
—¿Por qué vas descalza? —le preguntó— . ¿No sientes frío o lo haces por alardear?
Anna no supo qué responder. No era ni lo uno ni lo otro, más bien ganas de sorprender a Tabby y tenerla intrigada, pero ni siquiera fue capaz de explicar eso.
—¿Para qué iba a alardear? —dijo— . Tengo casi doce años.
—¿Y qué se siente?
A pesar del viento, notó el olor a menta y licor del aliento del señor Styles. Se dio cuenta de que su padre no podía oír su conversación.
—Sólo duele al principio —explicó— , al cabo de un rato ya no notas nada.
El señor Styles sonrió como si su respuesta fuera una pelota y él hubiera disfrutado físicamente cazándola al vuelo.
—Toda una filosofía de vida —dijo, y acto seguido volvió a erguirse hasta recuperar su altura inmensa— . Es una chica fuerte —le indicó al padre de Anna.
—Así es.
Su padre evitó mirarla.
El señor Styles se sacudió la arena de los pantalones y dio media vuelta para marcharse: había agotado aquel momento y ya estaba pensando en el siguiente.
—Son más fuertes que nosotros —oyó Anna que le decía a su padre— . Afortunadamente para nosotros, no lo saben.
Anna pensó que iba a darse la vuelta para mirarla, pero ya debía de haberse olvidado de ella.
Dexter Styles notaba cómo la arena se colaba en sus zapatos Oxford mientras volvía con paso lento al camino asfaltado. Sí, la dureza que había percibido agazapada en Ed Kerrigan había florecido con todo su esplendor en aquella chica de ojos negros. Eso demostraba algo que había sospechado siempre: los hijos te delataban. Por eso, Dexter rara vez hacía negocios con alguien sin haber conocido antes a su familia. Le habría gustado encontrar a su Tabby también descalza.
Kerrigan conducía un Duesenberg modelo J de 1928 azul Niágara, una muestra tanto de su buen gusto como de lo excelentes que eran sus perspectivas antes del crac de la bolsa. Y tenía un sastre magnífico. No obstante, había algo oscuro en él, algo que contrastaba con su ropa, su automóvil e incluso con su conversación directa y hábil: una sombra, una pena. Aunque ¿quién no tenía una? O varias.
Al llegar de nuevo al camino, Dexter ya había decidido contratar a Kerrigan, siempre y cuando lograran acordar unas condiciones aceptables.
—Oye, ¿tienes tiempo para que cojamos el coche y vayamos a visitar a un viejo amigo mío? —le preguntó.
—Claro —respondió Kerrigan.
—¿Tu mujer no te espera?
—No antes de la cena.
—Y tu hija, ¿no se preocupará?
Kerrigan se rió.
—¿Anna? Su misión en la vida consiste en que yo me preocupe. Anna había estado esperando que su padre apareciese en algún momento llamándola para que volviera a la casa, pero fue la niñera quien finalmente fue a buscarlas a las dos y les dijo, resoplando y con tono indignado, que hacía mucho frío y que debían marcharse de la playa inmediatamente. La luz había cambiado y en la sala de juegos reinaba un ambiente lúgubre y denso. El cuarto tenía su propia estufa de leña, así que la temperatura era suave. Todos comían galletas de nueces mientras miraban cómo el tren eléctrico, sacando humo de verdad por su chimenea en miniatura, daba vueltas al circuito en forma de ocho montado por Anna. Ella nunca había visto un juguete como aquél y ni siquiera podía imaginar cuánto debía de costar. Estaba harta de aquella aventura: ya había durado mucho más de lo que solían hacerlo sus visitas sociales, y Anna estaba agotada de representar un papel para los otros niños. Tenía la sensación de que llevaba horas sin ver a su padre. Al rato, los niños dejaron el tren dando vueltas y se fueron a mirar cuentos. La niñera se había adormilado en una mecedora. Tabby estaba echada en una alfombra trenzada, apuntando su caleidoscopio nuevo hacia la lámpara.
—¿Me dejas coger tu Flossie Flirt? —preguntó Anna en tono despreocupado.
Tabby asintió con gesto ausente y Anna cogió la muñeca del estante. Las Flossie Flirts se vendían en cuatro tamaños y ésta correspondía al segundo más pequeño: no era el bebé recién nacido, sino uno un poco mayor, con ojos azules y mirada de sorpresa. Anna puso la muñeca ligeramente de costado. Tal como prometía el periódico, los iris se deslizaron hacia el rabillo del ojo para no perder de vista a Anna. Ella sintió tal explosión de alegría que casi se echó a reír. Los labios de la muñeca describían una O perfecta. Bajo el labio superior asomaban dos dientes pintados de blanco.
Como si percibiera aquel entusiasmo, Tabby se levantó de un brinco.
—Si quieres te la puedes quedar —exclamó— : yo ya no juego nunca con ella.
Anna absorbió el impacto de aquella propuesta. Dos Navidades atrás, cuando deseaba una Flossie Flirt con todas sus fuerzas, ni siquiera se había atrevido a pedirla: habían dejado de llegar barcos y ellos no tenían dinero. El intenso anhelo físico que en su día le había provocado aquella muñeca la partió en dos y la hizo dudar, aunque en el fondo sabía que, por supuesto, debía rechazarla.
—No, gracias —dijo finalmente— . Tengo una más grande en casa. Sólo quería ver cómo es la pequeña.
Haciendo un gran esfuerzo, se obligó a devolver la Flossie Flirt al estante, aunque dejó una mano sobre una de las piernecitas de goma hasta que se dio cuenta de que la niñera la miraba fijamente. Entonces, fingiendo indiferencia, le dio la espalda.
Demasiado tarde. La niñera la había visto y lo había entendido todo. Cuando Tabby salió de la sala para ver qué quería su madre, la niñera cogió la Flossie Flirt y se la lanzó a Anna.
—Quédatela, querida —dijo susurrando, pero con determinación— . A ella le da igual: tiene tantos juguetes que no puede jugar con todos. Y los otros dos también. Anna dudó un instante tratando de convencerse de que debía de haber un modo de quedarse la muñeca sin que se enterara nadie, pero al imaginar la reacción de su padre se reafirmó en su respuesta.
—No, gracias —dijo fríamente— . Además, ya soy mayor para jugar con muñecas.
Se marchó de la sala de juegos sin volver la mirada. Sin embargo, la amabilidad de la niñera la había conmovido y subió por la escalera con las rodillas temblorosas. Al ver a su padre en el recibidor, apenas pudo contener el deseo de salir corriendo y abrazarse a sus piernas como solía hacer de pequeña. Él llevaba el abrigo puesto. La señora Styles se estaba despidiendo.
—La próxima vez trae a tu hermana —le dijo a Anna, y la besó en la mejilla envolviéndola en un halo de perfume almizclado.
Anna le prometió que lo haría. Fuera, el Duesenberg J desprendía un brillo apagado bajo el sol de última hora de la tarde. Cuando el coche era suyo brillaba más: los del sindicato no le ponían suficiente cera. Mientras se alejaban de la casa de los Styles, Anna intentó pensar en algún comentario agudo con el que desarmar a su padre, como los que le salían sin querer cuando era pequeña, arrancándole una carcajada de sorpresa. Últimamente se había sorprendido a sí misma tratando de volver a un estadio anterior, como si hubiera perdido parte de su frescura o inocencia.
—El señor Styles no me ha parecido la clase de persona que tiene acciones en la bolsa —dijo finalmente.
Su padre soltó una risita y la atrajo hacia él.
—El señor Styles no necesita acciones: tiene varios clubes nocturnos, entre otras cosas.
—¿Y es del sindicato?
—No, no. No tiene nada que ver con el sindicato.
Aquello fue una sorpresa. En términos generales, los hombres del sindicato llevaban sombrero, y los estibadores, gorra. Algunos, como su padre, usaban uno u otra dependiendo de la ocasión. Anna no podía imaginar a su padre con un garfio de estibador cuando iba bien vestido, como aquel día. Su madre guardaba plumas exóticas de las piezas que cosía a destajo en casa y las usaba para adornarle los sombreros. Le arreglaba los trajes para que fuera siempre a la moda y le sentaran bien a pesar de su constitución endeble: desde que los barcos habían dejado de llegar hacía menos ejercicio y había perdido peso.
Su padre llevaba una mano en el volante y un cigarrillo entre los dedos; con el otro brazo rodeaba a Anna. Ella se apoyó en él. Al final, todo se reducía a ellos dos en movimiento y a Anna dejándose arrastrar por una agradable somnolencia. Entre el humo del cigarrillo de su padre percibió un olor nuevo dentro del coche, un aroma terroso y familiar que no consiguió ubicar.
—¿Por qué ibas descalza, bichito?
Anna sabía que le haría esa pregunta.
—Para sentir el agua.
—Eso es de niñas pequeñas.
—Tabatha tiene ocho años y no lo ha hecho.
—Es más sensata que tú.
—Al señor Styles le ha gustado que lo hiciera.
—No tienes ni idea de qué ha pensado el señor Styles.
—Que sí: hemos hablado mientras no nos oías.
—Ya lo he visto —dijo él volviéndose para mirarla— . ¿Qué te ha dicho?
Su mente retornó a la arena, al frío, las punzadas de dolor en los pies y aquel hombre a su lado, curioso; todo ello mezclado con las ganas de tener esa muñeca Flossie Flirt entre los brazos.
—Me ha dicho que era muy fuerte —dijo Anna con un nudo en la garganta que le ahogó la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas.
—Y lo eres, bichito —dijo él besándola en la coronilla— , eso salta a la vista.
En un semáforo, su padre extrajo otro cigarrillo del paquete de Raleigh. Anna miró dentro, pero ya había sacado el cupón. Ella querría que su padre fumara más: había reunido ya setenta y ocho cupones, pero hasta los ciento veinticinco los productos del catálogo carecían de interés. Por ochocientos podías conseguir una vajilla de plata de seis servicios con un cofre personalizado, y había una tostadora automática por setecientos. Pero esos números le parecían inalcanzables. El catálogo de premios de B&W andaba justo de juguetes: tan sólo había un oso panda Frank Buck o una muñeca Betsy Wetsy con un ajuar de bebé completo por doscientos cincuenta, pero esos objetos le parecían indignos de ella. Lo que más la atraía era la diana «para niños mayores y adultos», pero no podía imaginarse lanzando dardos afilados en su pisito; ¿y si le daba a Lydia?
Ya se divisaba el humo de los campamentos de Prospect Park: estaban cerca de casa.
—Casi se me olvida —dijo su padre— , mira qué tengo aquí.
Se sacó una bolsa de papel de debajo del abrigo y se la dio a Anna. Estaba llena de tomates rojos: su olor áspero, a tierra, era el que había notado al entrar en el coche.
—Pero ¿cómo? —preguntó ella— . ¿En invierno?
—El señor Styles tiene un amigo que los cultiva en una casita de cristal. Me la ha enseñado. Le daremos una sorpresa a mamá, ¿vale?
—¿Te has marchado? ¿Y me has dejado sola en casa del señor Styles?
La asaltó un doloroso estupor: en todos los años que Anna llevaba acompañándolo a sus recados, su padre nunca la había dejado en ninguna parte; siempre había estado a la vista.
—Sólo un rato, bichito. Ni siquiera me has echado de menos.
—¿Has ido muy lejos?
—No, no mucho.
—Sí te he echado de menos.
De pronto, Anna tuvo la sensación de que había notado la ausencia del padre, el vacío de su ausencia.
—Tonterías —dijo él y la besó de nuevo— , ¡pero si te lo estabas pasando en grande!
——————————
Autora: Jennifer Egan. Traductor: Carles Andreu Saburit. Título: Manhattan Beach. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.


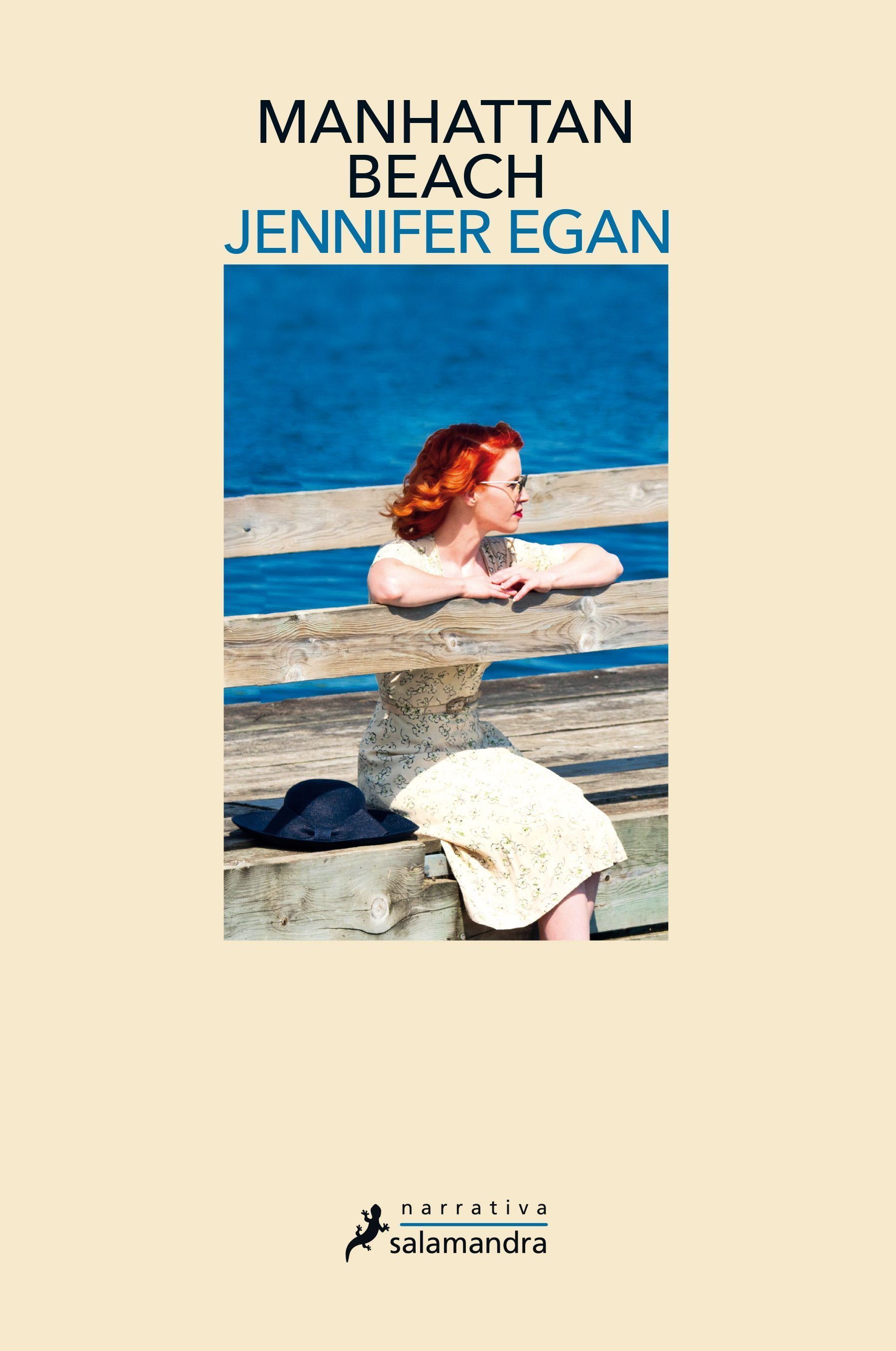



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: