Los misterios de East Lynne (Ático de los libros), de Ellen Wood, es un escandaloso retrato de la sociedad victoriana a través de un agudo análisis psicológico de las pasiones humanas.
Archibald Carlyle se prenda de lady Isabel Vane y desea casarse con ella. Sin embargo, la joven siente una fuerte atracción hacia Francis Levison, un hombre de reputación dudosa, e Isabel deberá escoger entre los dos, una decisión que marcará su destino de por vida. Entretanto, un asesinato servirá en bandeja el escándalo y las vidas de los habitantes de East Lynne jamás volverán a ser las mismas.
Ellen Wood (Reino Unido, 1814-1887) escribió más de treinta novelas, muchas de las cuales, especialmente esta de la que Zenda publica las primeras páginas, tuvieron una notable popularidad e hicieron las delicias de lectores como Lev Tolstói y Joseph Conrad, que hablaron favorablemente de ella.
Capítulo 1
Lady Isabel
William, conde de Mount Severn, se encontraba sentado en un cómodo sillón de la espaciosa y elegante biblioteca de su casa en la ciudad. Su cabello era gris, su expansiva frente se veía profanada por arrugas prematuras, y lo que había sido un rostro atractivo lucía una pálida e inconfundible expresión pervertida. Tenía un pie apoyado sobre una suave otomana de terciopelo, envuelto en pliegues de tela, lo que claramente indicaba que padecía gota. Parecería, al observar al hombre allí sentado, que hubiera envejecido apresuradamente. Y así había sido. Apenas tenía cuarenta y nueve años; salvo en la edad, en lo demás era un anciano.
El conde de Mount Severn había sido un personaje notable. No fue un político célebre, un gran general o un eminente estadista; ni siquiera un miembro activo de la Cámara de los Lores: por estas distinciones su nombre no había circulado de boca en boca, sino por haber sido el más libertino de los libertinos, el más derrochador de los despilfarradores, el jugador más empedernido, el más jaranero de los hombres: por estas cualidades se conocía a lord Mount Severn. Se decía que sus defectos residían en su cabeza, pero que no había pecho con un corazón más generoso, ni cuerpo que alojara un espíritu superior, y había mucha verdad en ello. No le habría importado vivir y morir sencillamente como William Vane. Hasta los veinticinco años había sido formal y trabajador, había cenado en las ocasiones preceptivas en Temple* y estudiado tarde por la noche y temprano por la mañana. La sobria dedicación de William Vane se convirtió en la medida de los incipientes abogados; juez Vane, lo apodaban con ironía, y en vano se esforzaban en alejarlo de sus libros, tentándolo con la pereza o el placer. Pero el joven Vane era ambicioso; sabía que, para progresar en el mundo, solo contaba con su esfuerzo y su talento. Procedía de una familia excelente, pero menesterosa, que contaba entre sus parientes al viejo conde de Mount Severn. Jamás pasó por su cabeza heredar al conde, pues tres personas sanas, dos de ellas jóvenes, se interponían entre él y el título. Sin embargo, las tres murieron, de apoplejía, de fiebres en África y remando en un bote en Oxford; y así el joven estudiante de Derecho, William Vane, se encontró de súbito convertido en conde de Mount Severn, dueño legítimo de sesenta mil libras anuales.
Lo primero que pensó fue que no se veía capaz de gastar ese dinero; que tamaña cantidad, entregada cada año, no podía ser dilapidada. Asombra que la adulación no le hiciera perder la cabeza, pues lo cortejaron, elogiaron y mimaron las diferentes clases sociales, de duques para abajo. Se convirtió en el hombre más atractivo de su época, en un león de la sociedad, gracias a que, independientemente de su título y riqueza, su apariencia era distinguida y sus modales, impecables. Pero, por desgracia, la prudencia que había sostenido a William Vane, el estudiante pobre de Derecho, en su solitario cuarto en el Temple, se abandonó al joven conde de Mount Severn, y su carrera fue a tal velocidad que la gente de bien decía que se dirigía de cabeza a la ruina y al infierno.
Pero un par del reino, con una renta anual de sesenta mil libras, no se arruina en un día. Por eso el conde se sentaba en su biblioteca, a sus cuarenta y nueve años, sin que la ruina hubiera llegado o, mejor dicho, sin que lo hubiera rozado todavía. Las molestias padecidas, de las que no había podido desembarazarse, habían destruido su tranquilidad y convertido en el flagelo de su existencia, ¿quién sabrá describirlas? El público las conocía bien, sus amigos mejor, y sus acreedores con mayor causa; pero nadie, excepto él mismo, sabía o podría jamás saber el calvario de su situación, que le destrozaba los nervios. Años atrás, a fuerza enfrentarse al problema y hacer grandes economías, quizá habría podido recuperarse, pero había hecho lo que hacen los hombres atrapados: posponer sine die los dolorosos ajustes y, de ese modo, acrecentar su lista de deudas. Ahora se cernía sobre él la vergüenza pública y la ruina.
Quizá el conde era consciente de ello, sentado ante una enorme montaña de papeles que ocultaban la mesa de la biblioteca. Sus pensamientos iban inevitablemente al pasado. Había sido un insensato al casarse por amor en Gretna Green, un insensato y un imprudente, pero la condesa había sido una esposa afectuosa, había soportado sus manías y su abandono, y había sido una madre admirable para su única hija. Cuando la niña tenía trece años la condesa murió. Si hubieran sido bendecidos con un hijo —la continuada decepción aún hacía suspirar al conde— quizá habría hallado la forma de salir de las dificultades en las que se hallaba. El chico, en cuanto hubiera alcanzado la edad suficiente, le habría ayudado salir del embrollo y…
—Milord —dijo un criado que entró en la habitación e interrumpió el cuento de la lechera del conde—, un caballero desea verle.
—¿Quién? —exclamó el conde abruptamente, sin mirar la tarjeta que le traía el sirviente. Ningún desconocido, ni aun luciendo las galas de un embajador, era admitido sin más en presencia de lord Mount Severn. Años de acreedores exigiendo pagos habían enseñado a los sirvientes de la casa a ser prudentes.
—Aquí está su tarjeta, milord. Es el señor Carlyle, de West Lynne.
—El señor Carlyle, de West Lynne —gruñó el conde, quien sintió en ese momento un pinchazo de dolor en el pie—. ¿Qué quiere? Hágalo pasar.
El sirviente hizo lo que le ordenaban y llevó al señor Carlyle en presencia del conde. Fíjese bien en el visitante, lector, pues desempeñará un papel en esta historia. Era un hombre muy alto, de veintisiete años y apariencia noble. Tendía a agachar la cabeza cuando hablaba con alguien más bajo que él; un hábito peculiar, casi la costumbre de una reverencia, heredada de su padre. Cuando se lo mencionaban, se echaba a reír y decía que lo hacía sin darse cuenta. Sus facciones eran agraciadas, su tez pálida, su cabello oscuro y sus párpados caían sobre unos profundos ojos grises. En conjunto, el suyo era un rostro que gustan mirar tanto hombres como mujeres —pues era indicio de una naturaleza sincera y honorable—, un rostro, en suma, que concitaba menos el adjetivo de atractivo que los de agradable y distinguido. Aunque era hijo de un abogado rural, destinado él mismo a ser abogado, había recibido la educación de un caballero: había estudiado en Rugby y se había graduado en Oxford. Al entrar, se acercó al conde como un hombre de negocios, o un hombre que se presenta a cerrar un negocio.
—Señor Carlyle —dijo el conde, extendiendo su mano, como correspondía a un hombre considerado el par más afable de su época—, me alegro de verlo. Ya ve que no puedo levantarme sin provocarme un gran dolor y no pocas molestias. Mi vieja enemiga, la gota, se ha apoderado otra vez de mí. Siéntese, por favor. ¿Se aloja usted en la ciudad?
—Acabo de llegar de West Lynne. El principal objeto de mi viaje es verle a usted, milord.
—¿Y en qué puedo ayudarlo? —preguntó el conde, un tanto incómodo, pues había cruzado por su mente la sospecha de que quizá el señor Carlyle hubiera sido contratado por alguno de sus irritantes acreedores.
El señor Carlyle acercó su silla a la del conde y habló en voz baja:
—Ha llegado a mis oídos, milord, el rumor de que East Lynne estaba en venta.
—Un momento, caballero —exclamó el conde, con tono reservado, por no decir altivo, ya que veía que sus sospechas se confirmaban—. ¿Estamos dos hombres de honor conversando confidencialmente o hay oculto el interés de otra parte en este asunto?
—Disculpe, no entiendo qué quiere decir —dijo el señor Carlyle.
—En pocas palabras, y disculpe que le hable con tanta claridad, pero debo saber qué terreno piso. ¿Está usted aquí en nombre de alguno de mis ladinos acreedores, para sonsacarme información que no podría obtener de otro modo?
—¡Milord! —exclamó el visitante—. Yo soy incapaz de una acción tan deshonrosa. Sé que es blasón de un abogado tener una noción laxa del honor, pero difícilmente hallará usted motivos para sospechar que yo pueda condescender a emplearme de una forma tan taimada. Nunca en mi vida he jugado sucio, hasta donde soy capaz de recordar, y no creo que vaya a hacerlo jamás.
—Le ruego me perdone, señor Carlyle. Si supiera usted los trucos y las estratagemas que han empleado contra mí, no le sorprendería que sospeche de todo el mundo. Proceda a explicarme qué le ha traído aquí.
—Como le decía, he oído que East Lynne estaba en venta, pues así me lo insinuó el agente de usted en la mayor de las confianzas. Si es así, me gustaría comprarla.
—¿Para quién?
—Para mí.
—¡Para usted! —rio el conde—. ¡Cielos! ¡Si que se ha vuelto lucrativa la abogacía!
—Lo es —dijo el señor Carlyle sonriendo—, sobre todo si se tienen parientes de clase alta, como los nuestros. Debe usted recordar que mi tío me dejó una importante fortuna, y mi padre otra aún mayor.
—Lo sé. También dinero que ganó ejerciendo.
—No todo. Mi madre aportó su fortuna al matrimonio, y eso permitió a mi padre invertir con éxito. He estado buscando una propiedad adecuada para invertir mi dinero, y me parece que East Lynne se adapta a mis necesidades, si usted accede a vendérmela y podemos acordar los términos de la venta.
Lord Mount Severn meditó unos instantes antes de hablar.
—Señor Carlyle —empezó—, mis asuntos están en un pésimo estado y debo conseguir de algún modo dinero en efectivo. East Lynne no forma parte de un legado, ni está hipotecada por una cantidad remotamente cercana a su valor, aunque este último hecho, como puede imaginar, no es de dominio público. Recuerdo que, cuando la compré a un precio de ganga, hace dieciocho años, usted era el abogado de la otra parte.
—Era mi padre —dijo el señor Carlyle con una sonrisa—. Yo era un joven entonces.
—Oh, por supuesto, debería haber sabido que era su padre. Al vender East Lynne me quedarán unos cuantos miles de libras, después de saldar sus cargas. Puesto que no tengo otro modo de conseguir capital, he decidido desprenderme de ella. Pero, caballero, entiéndame, si se supiera que me estoy desprendiendo de East Lynne, un avispero de acreedores empezaría a zumbar a mi alrededor y, por ello, la venta debe realizarse de forma discreta. ¿Comprende lo que quiero decirle?
—Perfectamente —dijo el señor Carlyle.
—Usted me agrada como comprador si, como dice, podemos acordar los términos de la venta.
—¿Qué espera milord obtener por la propiedad? ¿Puede darme una cifra aproximada?
—Para los detalles, debo remitirlo a mis representantes en asuntos de negocios, Warburton & Ware. Pero, en cualquier caso, no menos de setenta mil libras.
—Es demasiado, milord —contestó el señor Carlyle con decisión.
—Vale mucho más —dijo el conde.
—Estas ventas forzadas nunca alcanzan el valor real de la propiedad —replicó con franqueza el abogado—. Hasta que Beauchamp me dio a entender lo contrario, yo había supuesto que East Lynne estaba legado a su hija.
—No tiene ningún legado —contestó el conde, frunciendo el ceño de forma evidente—. Es la consecuencia de casarse con una mujer a la que obligas a huir de su familia. Me enamoré de la hija del general Conway y ella se escapó conmigo, como una insensata; bueno, ambos fuimos necios y pagamos por ello. El general no aprobaba nuestro enlace y declaró que yo tenía que tener canas antes de que aceptara entregarme a Mary; así que me la llevé a Gretna Green y se convirtió en la condesa de Mount Severn sin el acuerdo con su familia. Todo fue muy desafortunado. Una cosa llevó a la otra. Las noticias de la huida mataron al general.
—¡Lo mataron! —prorrumpió el señor Carlyle.
—Sí, lo mataron. Padecía del corazón, y la excitación provocó la crisis. A partir de ese momento, mi esposa nunca fue feliz; se culpaba de la muerte de su padre, y eso la llevó a la tumba. Estuvo enferma durante años; los médicos decían que era tuberculosis, pero parecía más bien que se desgastaba insensiblemente; en su familia no se había dado la tuberculosis. Los matrimonios de fugados no acaban bien, lo he podido comprobar en innumerables ocasiones; algo malo acaba saliendo de ellos.
—Se puede llegar a un acuerdo después del matrimonio —observó el señor Carlyle, pues el conde se quedó silencioso, inmerso en sus pensamientos.
—Lo sé, pero en este caso no lo hubo. Mi mujer no poseía ninguna fortuna, yo ya estaba lanzado a mi carrera de extravagancias y no pensamos en proveer a nuestros futuros hijos; o, si lo pensamos, no hicimos nada. Hay un viejo refrán, señor Carlyle, que dice: «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy».
El señor Carlyle asintió.
—Así que mi hija no es partícipe de la propiedad —resumió el conde, conteniendo con dificultad un suspiro—. Cuando me llega un pensamiento lúgubre, me cruza por la cabeza la idea de que podría quedar en una situación difícil si yo muero antes de que ella se haya establecido en la vida. Pero no me cabe duda de que se casará bien; su belleza es de un grado poco común, y ha sido educada como corresponde a una joven inglesa, de modo que no es frívola ni afectada. Su madre la educó los primeros doce años de su vida y, excepto la locura de dejarse persuadir para casarse conmigo, fue una mujer de inmensa bondad y refinamiento, y la niña ha continuado su formación con una admirable institutriz. Sé que ella jamás huirá a Gretna Green.
—La recuerdo como una niña encantadora —observó el abogado.
—Ah, la vio usted en East Lynne en vida de su madre. Volviendo a nuestro negocio; si usted compra East Lynne, señor Carlyle, debe ser en secreto. El dinero abonado, tras pagar lo pendiente de la hipoteca, debe quedar, según le he explicado, para mi uso privado; y usted sabe que no podría tocar un penique si llegara al maldito público un indicio de la transferencia de propiedad. A ojos del mundo, el propietario de East Lynne debe seguir siendo lord Mount Severn, al menos durante cierto tiempo. ¿Está usted dispuesto a aceptar estas condiciones?
El señor Carlyle reflexionó antes de contestar, y la conversación se reemprendió cuando convino en ver a Warburton y Ware a primera hora de la mañana del día siguiente para negociar con ellos.Ya era tarde cuando se levantó para irse.
—Quédese a cenar conmigo —le dijo el conde.
El señor Carlyle dudó y miró su atuendo, un traje sencillo y elegante de diario; pero, desde luego, poco adecuado para cenar en la casa de un par del reino.
—Oh, descuide —dijo el conde—, estaremos solos con mi hija. La señora Vane, de Castle Marling, se aloja con nosotros estos días. Vino a presentar a mi hija en las debutantes en Palacio, pero creo que hoy iba a cenar fuera. Si no es así, cenará también con nosotros. Hágame el favor de tirar de la campanilla, señor Carlyle. Entró un sirviente.
—Averigüe, por favor, si la señora Vane cena hoy en casa —dijo el conde.
—La señora Vane cena fuera, milord —respondió inmediatamente el hombre—. Un carruaje la espera en la puerta.
—Muy bien. El señor Carlyle cenará con nosotros.
A las siete en punto se anunció la cena, y el conde se trasladó a la habitación adjunta. Al tiempo que el señor Carlyle y él entraban por una puerta, otra persona entró por otra de la pared opuesta de la sala. ¿Quién —o qué— era? El señor Carlyle se quedó mirando fijamente, pues no estaba seguro de que fuera un ser humano. A su juicio, era un ángel. Una forma esbelta, agraciada y juvenil; un rostro de primorosa belleza, una belleza que solo se ve gracias a la imaginación de un pintor; rizos oscuros y brillantes caían sobre el cuello y los hombros, suaves como los de una niña; brazos delicados y pálidos, decorados con perlas, y un costoso vestido de encaje blanco. En conjunto, al abogado le pareció una visión procedente de un mundo mejor.
—Mi hija, señor Carlyle, lady Isabel.
Se sentaron a cenar, lord Mount Severn a la cabecera de la mesa, a pesar de su gota y su reposapiés, y la joven dama y el señor Carlyle frente a frente. El señor Carlyle no se consideraba particularmente admirador de la belleza femenina, pero la extraordinaria hermosura de la joven casi le arrebató el control de sus sentidos y le hizo perder la compostura. Sin embargo, no era tanto el contorno de los exquisitos rasgos lo que le impresionaba, ni las mejillas de delicado damasco, ni la exuberante forma en que caía su melena; no, fue la dulce expresión de sus suaves ojos negros. Jamás había visto ojos más agradables. No podía apartar la vista de ella, y se dio cuenta, al familiarizarse con su rostro, que había en su mirada algo triste, pesaroso, que emergía en ocasiones, cuando la joven permitía que sus facciones se sosegaran, y residía principalmente en los ojos que él admiraba. Ese gesto de pena inconsciente es un indicio de tristeza y sufrimiento, pero el señor Carlyle no lo sabía. ¿Quién relacionaría la pena con el brillante futuro que se presagiaba a Isabel Vane?
—Isabel —observó el conde—, ya te habías vestido para cenar.
—Sí, papá. No quería hacer esperar a la anciana señora Levison para el té. Le gusta tomarlo pronto, y la señora Vane le debe haber retrasado la cena, pues no se marchó hasta las seis y media.
—Espero que no te tengas que quedarte hasta tarde, Isabel. —Depende de la señora Vane.
—Entonces doy por hecho que te tendrás que quedar. Cuando las jóvenes de este mundo tan a la moda convierten la noche en día, pierden el color de las mejillas. ¿Qué opina usted, señor Carlyle? El señor Carlyle miró las sonrosadas mejillas de la joven frente a él: parecían frescas y llenas de vida, y poco propensas a marchitarse
Al terminar la cena, una criada entró con un mantón de cachemira que puso delicadamente sobre los hombros de la joven mientras le informaba de que el carruaje estaba esperando. Lady Isabel se acercó al conde.
—Adiós, papá. —Buenas noches, amor mío —contestó, la abrazó y le dio un beso en la mejilla—. Dile a la señora Vane que no te secuestre hasta entrada la madrugada. Aún no eres más que una niña. Señor Carlyle, ¿le importaría llamar al servicio? Verá, mi dolencia me impide acompañar a mi hija al carruaje.
—Por supuesto, milord. Pero si lady Isabel disculpa la compañía de alguien tan poco acostumbrado a atender jóvenes damas como yo, será un placer acompañarla hasta su carruaje —fue la confusa respuesta del señor Carlyle tirando de la campanilla.
El conde le dio las gracias, la joven le sonrió y el señor Carlyle la acompañó por la ancha e iluminada escalera; aguardó, sin cubrirse con un sombrero, junto a la puerta del lujoso coche y la ayudó a subir. Ella le ofreció su mano en un gesto franco y agradable, como era ella, y le deseó buenas noches. El carruaje emprendió su camino y el señor Carlyle regresó junto al conde.
—Bueno, ¿no le parece una muchacha preciosa? —preguntó.
—Preciosa no alcanza a una belleza como la suya —respondió el señor Carlyle con una voz suave y cálida—. Jamás vi un rostro más hermoso.
—Causó sensación en la presentación la semana pasada en la corte… según me han dicho. Esta gota interminable me tiene encerrado todo el día. Y no solo es bella, también es buena.
El conde no estaba siendo parcial. La naturaleza había sido generosa con lady Isabel, no solo en su mente y su persona, también en su corazón. Se parecía poco a las jóvenes modernas, en parte porque había vivido apartada del gran mundo y en parte por el gran cuidado puesto en su formación. En vida de su madre, había pasado temporadas en East Lynne, pero principalmente había residido en la casa mayor del conde, Mount Severn, en Gales, bajo la tutela de una juiciosa institutriz. Las servía a ambas un equipo pequeño de sirvientes y el conde las visitaba con frecuencia y sin previo aviso. Era una joven generosa y benevolente, tímida y sensible en extremo, gentil y amable con todo el mundo. No se oponga, lector, a que reciba estos halagos… admírela y ámela mientras pueda, pues ahora lo merece, en su inocencia, y llegará el momento en que esos sentimientos estarán fuera de lugar. Si el conde hubiera sabido el destino que aguardaba a su hija, su amor la habría llevado a matarla allí mismo, antes de permitir que sufriese.
—————————————
Autor: Ellen Wood. Título: Los misterios de East Lynne. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Amazon


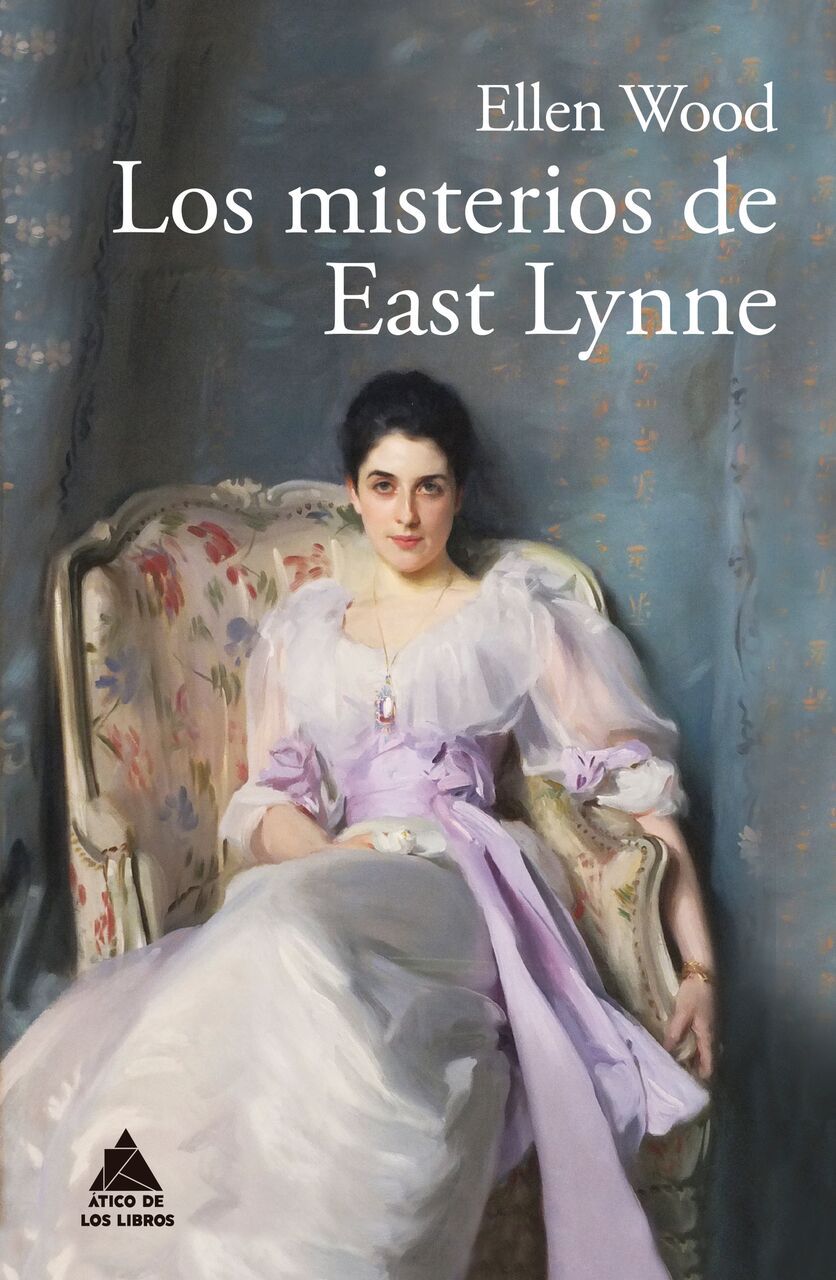



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: