Con el temor a un Dios abstracto y colérico, armazones de madera y el oro de las parias almohades, Alfonso X el Sabio levantó hacia 1255, sobre la anticuada mole románica, una singular caja de luz. La nueva moda gala del vidrio multicolor aplastaba para siempre la memoria de los restos paganos de las termas donde limpiaron durante algún tiempo el sudor de la batalla los veteranos de la Legio VII Gemina. Nacía, para gloria de la Cristiandad, la Pulchra Leonina.
Entrar en la catedral de León en el siglo XXI, gracias a su milagrosa restauración, sigue produciendo la ceguera temporal del que sale por primera vez de la cueva de Platón. Su arquitectura te obliga no a postrarte de rodillas, sino a levantar el rostro al cielo, que es la manera favorita que tienen los dioses de humillar a sus criaturas. El asombro para los visitantes de hoy sigue intacto, pues aunque entendemos la técnica, conocemos la historia, creemos en la ciencia y nos comportamos como si estuviésemos a salvo de la fe, hay simbologías que se nos escapan, códigos que somos incapaces de descifrar: los nombres de todos los profetas, el orden de los versículos, los fragmentos bíblicos arrancados en los sucesivos concilios, el significado de los monstruos deformes de los capiteles… Y al final, en el camino de salida, la sutura emplomada del caleidoscopio advirtiéndonos que a los pies de la cruz de la Iglesia siempre se pone el sol. Por eso la belleza sobrecogedora y magnética del rosetón es también el recuerdo del destino del hombre: las tinieblas del ocaso.

Vidrieras de la catedral de León
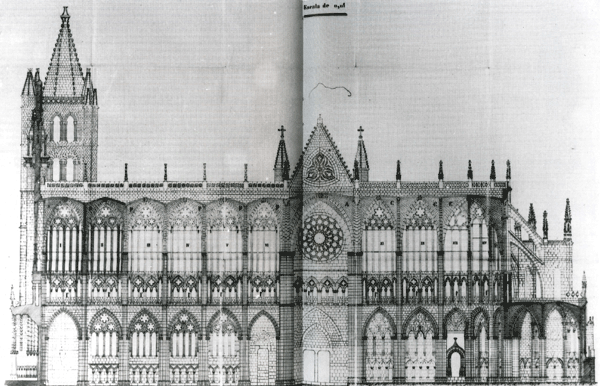
Catedral de León
A pocos pasos de allí, el brillo persa de un gallo en lo alto de su veleta nos guía hasta una hermosa basílica. Lindando con la muralla romana al noroeste de la ciudad, los restos devastados por Almanzor del viejo templo dedicado a San Pelayo (ese niño martirizado en Córdoba por defender su virginidad), se ocultan bajo la carcasa espléndida de un nuevo relicario arquitectónico digno de los restos traídos de Sevilla en el año 1062: nada menos que los de San Isidoro, Doctor de la Iglesia, nuestro Diderot del siglo VII, que entre otras muchas y honorables cosas compuso las Etimologías, primera gran enciclopedia de Occidente.
Cuatrocientos años habían pasado desde la muerte del santo erudito sevillano cuando el rey Fernando I de León y Castillla andaba guerreando al moro por las fronteras de Baṭalyaws y la propia Ishbiliya, cuyo rey Al-Mu’tádid, era en Al-Andalus casi tan poderoso como su homónimo cristiano, al haber sabido reforzar su posición frente a las taifas bereberes casándose con la hija del rey eslavo de Al-Dàniyya, la actual ciudad alicantina de Denia.
La paz temporal en aquellos años fronterizos no siempre se conseguía con la victoria: también el oro y los regalos valiosos eran admitidos. Los reyes moros sabían de sobra que los trueques de las reliquias rara vez fallaban, y los restos de un santo tan popular como el erudito Isidoro bien valían una tregua. Tras un cambio nominal (Santa Justa por San Isidoro), un milagroso sueño y una muerte anunciada, la comitiva del rey castellano emprendía el camino de regreso portando, en una pequeña urna de plata con relieves del Génesis, el valioso pago.

Fernando I, rey de Castilla

Doña Sancha, reina de León

La reina doña Urraca
Mientras tanto, el destino se entretenía en anudar la historia de estos tres lugares, Sevilla, León y Denia, inseparables ya para la leyenda, la literatura y la fe. Pues precisamente a Denia, puerto y puerta colosal de un Mediterráneo Omeya, llegará el precioso regalo que todo rey (incluido Fernando I, a la sazón el más poderoso monarca de la Hispania cristiana, hasta el punto de llegar a denominarse emperador: Rex Hispaniae, imperator totius Hispaniae), anhelaba en aquel entonces: poseer el Santo Grial.
En las entrañas romanas de la Basílica de San Isidoro se muestra hoy esta copa singular. El trabajo de orfebrería, con su bella tosquedad medieval, envuelve ricamente la parquedad estriada del ágata. La infanta Urraca Fernández de Zamora, hija del rey Fernando I, soltera, señora de los monasterios del reino, cuya cabeza era el de San Isidoro de León, hereda a la muerte de su progenitora, la reina Sancha, el patrocinio y mantenimiento del templo y sus reliquias, mandando entonces revestir con sus joyas el vaso venido del otro lado del mar y custodiado desde entonces por mujeres de sangre real.
Su orfandad la convirtió asimismo en domina del Infantado, una institución real creada a mediados del siglo X para garantizar la herencia de las hijas solteras de los condes castellanos y de los reyes leoneses, siempre y cuando dichas mujeres se mantuviesen vírgenes.

Copa romana de ágata

Caliz de doña Urraca
La reliquia había llegado a León por el acuerdo estratégico de hombres poderosos, y así, un día de mediados del siglo XI, la Copa del Poder, antaño custodiada en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, es entregada como agradecimiento del califa fatimí de Egipto al emir de la taifa de Denia, Ali ibn Muyahid ad-Danii, que a su vez deseaba congraciarse con el monarca más poderoso de la cristiandad hispana del momento. Tan singular regalo sirvió en Egipto para frenar una tremenda hambruna y en España servirá para frenar el afán conquistador del rey guerrero, que ya avanzaba con cruentas campañas por las taifas de Levante.
El sencillo cuenco romano, llegado a Denia junto con otros presentes de estilo fatimí que hoy se conservan en el museo de la colegiata de San Isidoro, es acompañado en su largo viaje hasta el reino de León por “rumíes valientes”, especie de guardia consagrada para la custodia de la Copa de Jesús, de la que se habla en el Conmemoratium. Allí es enriquecido con oro y piedras preciosas como una corona votiva, formando parte del tesoro ofrecido a la llegada de Sevilla del cuerpo de San Isidoro y permaneciendo discretamente en la Colegiata, pues de sobra era conocido el odio que “judíos y gente de ciencia” profesaban al Cáliz.
La copa será custodiada hasta el final de los días, como dicta la leyenda, por mujeres. Fueron ellas, las damas del infantado, esas leonas del Grial, las elegidas, y así lo refleja quien en todos los casos siempre dice la verdad enmascarándola de ficción: la literatura.
Andando el tiempo, la infanta doña Sancha, última leona del Infantado, estrecha y misteriosamente vinculada a la Orden de San Juan de Jerusalén y sus caballeros templarios, sobrina nieta de Urraca y hermana de Alfonso VI, el rey enemistado con el Cid desde la humillación de Santa Gadea, será testigo de la llegada de los trovadores que comienzan a frecuentar el Camino de Santiago, haciendo escala en la populosa ciudad de León, donde caballeros procedentes de todas partes de la cristiandad atravesaban los Pirineos, atraídos por la llamada del rey para “hacer la otra gran cruzada” al infiel en Hispania.

Película Onyx

Saladino
Las leyendas no tardaron en contar a los cuatro vientos lo que la historia callaba con prudencia desde hacía casi un siglo. Von Eschembach o Chrétien de Troyes, por citar algunos de los más relevantes, localizan acontecimientos de sus historias de Parzival en España, pero hay algo más. Al trazar una línea que emparenta ambas versiones, el esquema esencial queda así:
Un viejo rey funda un templo para custodiar la Copa. Ya anciano, decide confiar el Grial a su hijo primogénito, quien muere inesperadamente, pasando el honor a su hermano segundo, que sufre en una batalla una gravísima herida en la pierna. Por sus muchos y graves pecados, es condenado a morir sin heredero varón, dejando yermo el reino, que vive la llegada de los héroes caballerescos en busca del Cáliz. Son entonces las doncellas de sangre real las encargadas de custodiar la reliquia. De hecho, en la versión de De Troyes, Parzival asiste, en casa del rey “cojo”, a un cortejo singular: una hermosísima doncella de gran linaje muestra el Grial dorado, adornado con gemas tan resplandecientes que ilumina su entorno.
Sin demasiado esfuerzo y no sin cierto asombro, observamos que la ficción es casi una copia de los sucesos de tiempos de Fernando I de León, el rey que construye San Isidoro para acoger la copa llegada de Denia, cuyo primogénito, Sancho de Castilla, muere joven, convirtiendo al segundogénito, Alfonso VI, en rey. Este sufrirá, como sabemos por las crónicas, una gravísima herida en el muslo durante la batalla de Sagrajas. Hacia el final de su vida este rey, tal vez castigado por sus pecados (todos los caballeros cercanos al rey, incluido Rodrigo Díaz de Vivar, «El Cid», lo tenían por el asesino de su hermano Sancho), pierde a su único hijo varón en Uclés, recayendo la responsabilidad de San Isidoro y del Grial en su hermana Urraca, leona virgen del Infantado.

Jura de Santa Gadea

Frescos de San Isidoro de León

Perceval
La guía que nos acompaña por los entresijos medievales de la colegiata de San Isidoro guarda silencio y mira discretamente su reloj de muñeca. Sonríe profesional, satisfecha por haber terminado aquel relato apasionante justo a la hora, y con el mismo tono salmódico que la repetición diaria ha convertido en susurro de cadencia tónica, nos indica la salida. Abrumada por el misterio sencillo de las cosas, me acerco por última vez a la urna de luz que protege la Copa. Veo que por debajo del oro hay una irregularidad, como si la copa estuviese fracturada en uno de sus bordes. Me resisto a marchar y le pregunto a la paciente guía, señalando el hueco con un dedo tembloroso. La guía me mira profesional, como si en vez de disponerse a desvelar el último gran dato de la reliquia, me fuese a indicar la dirección del baño de señoras:
—En la universidad de Al-Azhar de El Cairo se conserva una carta en la que el temible Saladino solicita “la noble esquirla” de la Copa Sagrada para salvar la vida de su hija enferma. Le consta que un fragmento fue arrancado con una gumía y mucho cuidado por un antepasado de los Bani-L-Asward, custodio del vaso en su viaje a Occidente, quien sabedor de su carácter milagroso, donó la astilla de ágata al tesoro público de los musulmanes.
La guía se encoge de hombros.
—Esa fractura y aquel pergamino demuestran, pues, la autenticidad del vaso. Es este y no otro el que vino desde Tierra Santa pasando por Egipto y Denia hasta llegar aquí.
Sin dejar de sonreír, apaga la luz de la sala, envolviendo al cáliz en las sombras. Salgo a la luz del día pensando en la copa. Filigranas de hilo de oro, cabujones de perlas, piedras preciosas y placas de oro macizo unidas por otros tantos tirantes de oro. El calor inesperado me hace buscar cobijo a la sombra de unos árboles en un pequeño parque cercano. Una anciana ocupa un extremo del banco, pero apenas presto atención al sentarme, distraída con mis conjeturas. Pienso en el Panteón de San Isidoro, en sus pinturas al fresco, en el cáliz representado en aquellas bóvedas de vivos colores todavía intactos, en las tumbas de reyes y reinas ultrajadas, saqueadas, esquilmadas durante la Guerra de la Independencia y me pregunto cómo es que los soldados franceses, hambrientos de botín, no se llevaron también aquella valiosísima copa.
—Este parque —comenta, amable, la anciana como si fuese capaz de oír mis pensamientos— es todo lo que queda del convento de las monjas agustinas que mantuvieron escondida la Copa de Urraca hasta el final de la Guerra. Desde hace años el parque lleva el nombre del Cid, en honor a aquel caballero valiente.
Le sonrío en silencio, asintiendo ante aquella gran verdad. A lo mejor, quién sabe —pienso— la ciudad cantada por Chrétien de Troyes, la mítica Carlion, cuyo origen era un campamento romano (Urbe Legionis = Car Lion), pueda ser la española León, de idéntico pasado; Galahad, acompañado por el inseparable Perceval (trasunto del fiel Minaya), sea nuestro caballero Rodrigo y la copa de Urraca, esa que a la vista de todos nos oculta bajo el peso del oro y las piedras preciosas su propia historia, no sea otra que el Santo Grial.



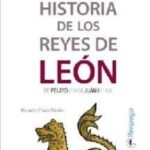




Un post fantástico, brillante, apasionado, lleno de imágenes y de imaginación. ¡Enhorabuena!
Solo quiero susurrar que la infanta Sancha, la última leona del infantado, era hermana de otro Alfonso, del VII. Y que la única Urraca que sobrevivió a Alfonso VI (1109) y al malogrado Sancho (1108) fue su hija Urraca de León, la Temeraria, la única reina propietaria de Europa en aquellos lejanos tiempos, casada dos veces y amada después. La otra Urraca, su querida y admirada hermana, la leona virgen del infantado, murió en 1103 y sólo en espíritu pudo cuidar del Grial.
Tampoco Chrétien de Troyes menciona Carlion ni a Galahad, que yo sepa, en el Cuento del Grial.
Mas a quien le pueden importar estos pequeños detalles ante tan apasionado, brillante e imaginativo post.
Yo propongo en «La invención del Grial» otra verdad imaginada. Fueron Sancha y Elvira, las hijas menores de Alfonso VI, el custodio del Grial, las que en el cortejo que pasaba por los salones del castillo del «Rey Tullido» eran portadoras de las joyas de San Isidoro, una llevaba en sus manos un grial, la copa de oro y piedras preciosas que mandó hacer la infanta Urraca y, la otra, una bandeja de oro y plata que el tiempo se tragó.