I
En 1991, no exactamente en el corazón de Europa, pero sí probablemente en uno de sus riñones, una marca con casi cien años de historia hizo estallar una guerra comercial entre cuatro tipos de vinos, todos ellos de la misma bodega pero con diferente denominación de origen. Por extraño que parezca este tipo de intervencionismo, muchos mandatarios de los países lejanos se posicionaron a favor de tres de los vinos, o, si no decididamente a favor, al menos sí en contra de uno de ellos. Aquello sorprendió a cierto escritor —que por vía materna tenía cierta relación con esa marca— en su casita en las proximidades de Versalles. Decidió hacer entonces lo que ninguno de esos detractores había hecho: cogió una maleta, preparó un plan de viaje y se marchó al país lejano para comprobar si aquel vino era tan malo como se decía. Escribió varios libros sobre su experiencia, entre ellos Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Save, Morava y Drina (1996) donde —resumiendo mucho sus observaciones— llegó a la conclusión de que el vino podía ser mejor, pero posiblemente no era menos malo que los otros vinos. Su opinión apareció publicada “en dos fines de semana en el Süddeutsche Zeitung”, y “provocó algún revuelo en la prensa europea”: esto en las suavísimas palabras del escritor. Porque lo cierto es que aquel “revuelo” supuso, entre otras cosas, que se le echaran encima diarios como Libération, El País, Le Monde y el Journal du Dimanche, y que en el Corriere della Sera se le tachara, nada menos, de “terrorista”: todo ello por hacer pública una postura discrepante pero sin duda legítima. Posteriormente, uno de los propietarios de la bodega murió en medio de la polémica, y como se trataba del principal representante de la denominación de origen sobre la que el mundo había hecho recaer toda clase de condenas, al escritor lo volvieron a increpar desde las tribunas vecinas por haber acudido a su funeral “para conocer la verdad”: verdad que, ironizó, ya era conocida “por el presunto mundo, y razón por la cual el presunto mundo estaba ausente” de aquel funeral.
A mi modo de ver, el escritor había cometido el error de poner el esplendor de su prosa ensimismada al servicio de la realidad exterior —cuando, hasta entonces, había sido la realidad exterior quien había emprendido el camino contrario—, pero los libros que publicó a raíz de aquella experiencia conservaban algunas de las virtudes que el lector podía encontrar en sus otros libros: “un narrar lento, interrogativo”, en el que cada párrafo constituía “un problema: la presentación, la forma, la gramática, la verdad estética; y esto, como siempre… desde el comienzo hasta el punto final.” Error por lo que tiene de inútil y ominosa servidumbre ese salir “del cautiverio, de la cháchara sobre la Historia y la actualidad en la que estamos atrapados todos nosotros”, para “dirigirse a un presente incomparablemente más fecundo”, en el que la fecundidad debe entenderse en un sentido social y no estrictamente artístico. Hasta su participación en la guerra de los vinos, el escritor se había declarado un hombre en los intersticios. Pasó desde entonces a ser un ciudadano en “la actualidad en la que estamos atrapados”. Quiso ofrecer, utilizando los medios a su alcance, una mirada distinta acerca de lo universalmente denostado —Günter Grass, Botho Strauss y Claudio Magris lo entendieron así, y los tres lo apoyaron, cada uno a su manera— y se vio él mismo denostado por ello.
La historia, contada de este modo, resulta rocambolesca y absurda, pero a mí no me parece más comprensible y sensata si decimos que el escritor era Peter Handke, y que los vinos eran en realidad los distintos grupos étnicos de la antigua marca Yugoslavia. El bodeguero era Milošević, para quien Handke, según los medios internacionales, había ejercido de proselitista, en calidad de “abogado proserbio”. Tales acusaciones —que fueron realizadas hace apenas diez años y cuyo eco perdura en la nebulosa, nunca del todo disipada, de los ataques y las explicaciones— son injustas y en bastantes casos injustificables, pero aunque Handke hubiera hecho una declaración tácita o explícita contra alguna verdad consensuada, y no un libro animado por el propósito de “dar que pensar” —enseguida supo que ese “dar que pensar” podía tener “algo de obsceno” y representar para él “un peligro de otro tipo”—, lo que no debería verse afectado es nuestra manera de apreciar la obra de un autor que un día decidió mirar las cosas desde el otro lado del jardín (y con mayor razón cuando se trataba de un jardín en ruinas, de cuyos escombros no habían sido menos responsables unos mandatarios peligrosamente decididos a tirar de allí donde ya había aparecido un desgarro). Por tomar una cita no menos conocida de quien mencionó por primera vez ese lado del jardín, “los libros están bien o mal escritos, eso es todo”, y si algo cabe decir de los libros de Handke es que están maravillosamente escritos: como en un éxtasis de la palabra oportuna —que no necesariamente precisa— suspendida entorno a la trama de los hechos. Palabras, las precisas y las oportunas, que se abren a brechas de iluminada realidad sólo visibles por medio de una contemplación de las cosas pausada y sostenida, indiferente al estrépito del mero interés humano. Palabras, pues, que sirven a acontecimientos (lo extraordinario dentro de lo aparentemente ordinario) y no a sucesos, donde, por una cuestión como de demasiada luz, los acontecimientos tienden a ignorarse, y las palabras a pudrirse.
La polémica superó el marco temporal de la guerra en Yugoslavia. En 2006, Handke rechazó el premio Heinrich Heine, que le había sido concedido ese mismo año, “para ahorrarle al ayuntamiento de la ciudad de Düsseldorf (si así es como se le llama) el tener que declarar el premio nulo y desierto”, y posiblemente dos años antes había perdido el Nobel, otorgado a Elfriede Jelinek, también austriaca, quien consideraba a Handke un candidato mucho mejor que ella. Tampoco para la crítica ha dejado de gravitar entorno a Handke, entre las pérdidas, los ataques y las (muy contadas) defensas, una especie de bruma ideológica a través de la cual es interpretada su obra. En cierto modo, se ha cumplido una profecía que Miguel Sáenz lanzaba ya en 1978, en la excelente revista Camp de l’arpa (58), dentro de su artículo Se necesitan traidores: “Nadie como Handke ha realizado en los últimos años un despliegue tan espectacular de facultades y nadie ha mostrado mejor los peligros del divismo alcanzado a una edad temprana”, para concluir augurándole “un destino incierto”. Si bien ya no hay nada incierto en su destino como autor —al igual que sucede con Bernhard, su influencia trasciende su propia lengua hasta el punto de que sería tan arbitrario como injusto excluirlo de aquello que podemos llamar tradición, y que las convenciones críticas fijan dentro de la soberana y demasiado rígida categoría de canon—, sí cabe considerar el declive de su fama presente como esa deriva hacia lo incierto pronosticado por Sáenz, asunto realmente menor para un autor que se ha ganado su lugar entre los grandes pero que permite establecer un diagnóstico de nuestra sociedad en general como enfermo incurable. En un tiempo en que “ser escritor” —así dijo Handke, lleno de razón, en una entrevista para El País en 2006— “era todavía algo grandioso”, cuando el debate cultural aún no había sido tomado por los bárbaros y —cosa increíble— ocupaba un espacio tan dominante como para que a un autor se le pudiera considerar un divo, fue uno de los escritores más leídos en toda Europa, y desde entonces, siempre entre adeptos y detractores y ajeno a cualquier moda, se ha mantenido fiel a una tradición sustentada en la idea de la literatura no como una suerte de deudora de la realidad sino como la realidad en sí misma, a la que sólo es posible reconocer desde un yo observador y vigilante particularmente sacudido y estremecido por el medio. Tradición que no se origina en Kafka ni en Walser —cuyos rastros pueden intuirse desde las primeras obras de Handke, sobre todo en Los avispones y los relatos incluidos en Bienvenida al consejo de administración— pero que hoy los tiene a ambos, cada cual con sus propias y emocionantes derivas, como sus mejores representantes. Y a Handke —portentoso heredero del ramal Walser de esa tradición eterna— también, pese a un “destino incierto” del que sólo es responsable una sociedad anonadada que en cada voz espera únicamente escucharse a sí misma, mientras da la espalda a su propia cultura.
II
Me ha parecido pertinente hacer esta presentación por el asunto, ya mencionado, de la bruma ideológica. En los últimos años he podido ver que las críticas a alguna nueva traducción de Handke —los libros no traducidos, lamentablemente, son muchos más— suelen adelantar un breve comentario, por lo general discrepante, sobre la posición que el escritor austriaco adoptó en medio de la guerra de los Balcanes, dando por sentado un posicionamiento ideológico cuando menos cuestionable. Es el caso de la crítica a Don Juan (contado por él mismo) que hace unos años publicó El Cultural, posiblemente el mejor caso a exponer como ejemplo de esa tendencia —quizá uno de los primeros— por ser obra de un crítico de sobrada excelencia como es Germán Gullón. En ella, Gullón describe a Handke como un escritor de “enorme talento y una sensibilidad política difícil de compartir”, cuyas actuaciones en el delicado terreno de lo político —o tal vez habría que decir de lo políticamente aceptable— “contaminan la lectura de sus obras.” La crítica al libro, que ocupa los dos tercios siguientes de la reseña, no deja ver sin embargo a un Gullón contaminado. Lo que sí denota es una lectura, si no disfrutada, al menos interesada de una de las más curiosas obras de Handke por lo que de original y divertida tiene su reinterpretación del mito, y una comprensión muy perspicaz de algunas de las principales claves del autor: las “especulaciones sobre el acto de narrar”; el “descubrir las trampas, las vueltas del lenguaje, que nos llevan a pensar lo que pensamos”. Queda como suspendida, no obstante, esa afirmación con la que Gullón inicia su reseña, errónea por no explicar nada de la obra y por mostrar en todo caso un prejuicio ad hominem del que cualquier obra debería verse exenta. Desde luego, nada más lejos de mi intención que reprender a Gullón en un arte tan difícil como el de la crítica para diarios, sometida a las estrecheces a que obliga un tope de, con suerte, mil palabras para apenas balbucear la larga reflexión que suele acompañar a la lectura de una obra. Ya quisiéramos, él y yo, regresar a esos tiempos en que la crítica de libros era el tema dominante de unas revistas —pienso ahora en el Edinburgh Review— que podían alcanzar, sin temor a abrumar a sus lectores, las quinientas páginas, con tiradas de miles de ejemplares y reseñas repletas de citas. Pero incluso en esos casos donde la extensión no era el problema, críticos tan conspicuos como Francis Jeffrey llegaban a caer en el error de cuestionar “las partes más oscuras y luminosas” no de un determinado libro de su interés, sino del propio autor, “lo que, me temo”, dijo, “me ha llevado a hacer observaciones mucho más personales sobre su carácter de lo que es permisible a un mero recensor literario”. Esto lo escribía Jeffrey en 1816, cuando las revistas literarias —generalmente trimestrales— ya despachaban sin demasiadas dificultades los 13.000 ejemplares publicados en un país con un 55% de alfabetización (lo que en muchas ocasiones implicaba el conocimiento justo para leer los letreros de las tiendas y los nombres de las calles), y las reseñas ofrecían una suficiente libertad de movimientos para explicar los motivos de un prejuicio que podía ser (o no) compartido.
Introducir en la crítica breve —escrita, no hay que olvidarlo, para la orientación del lector— una observación personal de esta naturaleza arrastra justamente esa “contaminación de la lectura” referida por Gullón, pero es preciso aclarar que dicha contaminación no tiene como origen un problema consustancial a la obra sino a algo por completo externo a ella como son las industrias, andanzas e incluso las opiniones de su autor, o todavía peor: las opiniones de un crítico acerca de las opiniones de un autor. Aquí podríamos subirnos las mangas y entrar en el debate estructuralista de hasta dónde llega la deuda de la obra respecto al autor y si éste realmente existe o es intercambiable con su mejor lector. Pero las inquietudes del lector respecto a la autoría no suelen ser tan rebuscadas como las teorías de la fantasía académica, y raro es el caso del individuo que abre un libro con el propósito de convertirlo en su propio reflejo. Haríamos bien en considerar los libros como creaciones autónomas suspendidas en el espacio y el tiempo, a las que nos acercamos como a los frutos de árboles translúcidos, cuya más destacada etiqueta —el nombre del autor— debería servir únicamente para orientarnos acerca de sus propiedades y sabores esenciales, y nada más. Por ejemplo, sé muy bien lo que me voy a encontrar cuando alargo el brazo a los frutos del árbol Hoffmann, o Staël, o Hofmannsthal. Pero en lo que se refiere a la naturaleza de esos frutos, conocer el suelo donde creció ese árbol, lo firme de su tronco o la deriva de sus ramas es algo por completo irrelevante.
III
Resumiré aquí lo que la falta de espacio no permitió decir a otros críticos: tiempo atrás, un Handke resuelto a “poner las cosas en duda” manifestó su opinión sobre una guerra en la que se sentía, cuando menos, culturalmente implicado; casi nadie simpatizó con su opinión; desde entonces, Handke es un elemento incómodo para esa clase de crítica que, alrededor de la obra escrita, tiende a perfilar la silueta de su autor aunque sea por una cuestión de contexto; un problema de espacio limita cualquier explicación del “caso Handke” a algo más extenso que las conclusiones generalizadoras, dejando fuera de ellas las respuestas particulares ofrecidas por el propio Handke en sus libros y artículos. Esto arroja una luz parcial sobre la verdad general que he tratado de corregir aquí, aprovechando el versátil espacio de la crítica entendida como divagación encubierta, y orientando el edificio entero de las explicaciones hacia esa otra fuente de luz que hasta ahora ha sido descuidada: cosa que me permite entrar con la conciencia tranquila —con la tranquilizadora sensación de haber hecho un movimiento “sólo de justicia”— en la parte en que esta divagación se convierte en reseña.
IV
La Gran Caída, uno de los títulos sobre los que quiero divagar, se publicó en Alemania (como siempre, salvo contadísimas excepciones, en Surkhamp) en 2011. Ensayo sobre el loco de las setas en 2013. Desde entonces Handke ha publicado otros muchos libros, entre ellos la novela La ladrona de fruta (2019), la obra de teatro Huellas de los perdidos (2018) y el cuaderno Ante la pared sombreada por el árbol en la noche (2016) —se anuncia para el año que viene un cuaderno más, A la ventana de piedra en la mañana—, junto con la reedición de Una vez más para Tucídides (2016). Ninguno de esos libros, y me temo que en especial sus cuadernos —emocionantes ejercicios del observar embelesado—, tiene prevista su publicación en España en fechas más o menos próximas. Sin duda, resulta muy difícil seguirle el paso a un autor tan prolífico como Handke, cuyo extraordinario talento lo capacita para concluir libros redondos en apenas tres meses, pero la fortuna de que estemos asistiendo en presente a la creación de una obra clásica debería ser un motivo más para que las editoriales españolas confrontasen cualquier dificultad aparente y llevaran a cabo un esfuerzo mayor —admirable es el cuidado que Alianza está poniendo en su biblioteca, pero no debería ser el único— para acercar la totalidad de su obra a los lectores. (Y no me refiero sólo a los libros publicados en su día por Alfaguara —títulos indispensables como El momento de la sensación verdadera y El chino del dolor— sino también a aquellos que acabaron dispersos en otras editoriales o quedaron lamentablemente inéditos.) Mi deseo, o mejor dicho mi ruego, no obedece sólo a una inquietud de lector, sino también a la curiosidad y a la necesidad, y a algo todavía más profundo que eso: son muchas las oportunidades que tenemos de escuchar a más de un autor hablando en nombre de la literatura, pero no son tantas las ocasiones en que podemos ver el desarrollo de ese proceso por el cual la literatura utiliza a un autor para hablar de sí misma.
Puede que esta afirmación resulte un tanto extraña. Pero tras la lectura de estas dos (llamémoslas) novelas la sensación que perdura en mí es justamente esa. Quien conozca un poco la obra de Handke sabrá que no me refiero aquí a una literatura hablando de sí misma como lo hace, por ejemplo, a través de Borges: como si su mejor lector fuera a la vez su conservador y bibliotecario, y ese lector fuera cada libro y cada libro fuera él. A lo que me refiero es a la voz de la propia literatura, o al menos una de sus voces: no tan torrencial como ese clamor abigarrado del que surgen la poesía y la prosa de Borges sino más bien como un murmullo maravillado y extasiado de escucharse en ese nuevo acento que produce al pasar por un individuo particular —en este caso Handke— en su condición de instrumento largamente afinado. Esta afirmación también puede parecer extraña, pero la extrañeza proviene de una vieja superstición, lamentablemente arraigada, relacionada con el escritor como una especie de peregrino de la gramática en busca de un estilo personal. En realidad, nada más ridículo que ese pequeño mono rodeado de sus palitos y sus hachas de sílex, reinando en el centro de una literatura todavía ptolemaica, creyéndose que ocupa, mientras talla entre gruñidos sus palabras, el lugar del sol. Pero esa concepción precopernicana de nuestro universo es por desgracia el paradigma en el que hoy nos encontramos, y una de las causas por las cuales el escritor ha dejado de ser para el mundo “algo grandioso” y, sustituido por la plebs rustica, ha quedado perdido en el marasmo de una industria editorial que instala sus incontenibles prensas allí donde cree que “hay luz”. Con todo, en nuestro universo heliocéntrico el escritor sigue siendo algo grandioso. Aquí no hay lugar para el simio tallador de palabras de unas líneas más arriba: el escritor, al igual que el profeta o el santo, actúa como si fuera un elegido, y en su condición de convencido tocado por la gracia son las palabras las que lo tallan a él hasta el máximo de afinación de unas condiciones innatas para explicar una vida particularmente observada. Lo que en uno de los mejores poemas líricos de Byron se describe como “el sable que desgasta la vaina”, refiriéndose a esa otra forma de literatura que es el amor apasionado.
Pocos escritores han llegado tan lejos como Handke en esa forma de amor apasionado que es una vida particularmente observada. Como novelista —según una manera propia de novelar— comenzó haciendo notar su originalidad y su fortaleza imaginativa al narrar desde el punto de vista de un hombre que se va quedando ciego, socorrido sólo por las palmas de las manos “en la conquista del mundo”. Más tarde (1970) llegó una de sus novelas más conocidas y reeditadas, El miedo del portero al penalty, donde milagrosamente consigue triangular a Barthes, el existencialismo de El extranjero y el asesinato de la señora de Althusser (diez años antes de aquel masaje fatal descrito por el propio Althusser en El porvenir es largo). Después, el viaje a tientas hacia los intersticios, entre episodios vagabundos —muchos de ellos por tierras españolas, bien acompañado de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Antonio Machado y María Zambrano— y solitarias estancias (¿solitarias?) como en el confín de un bosque, las frases cada vez más dilatadas y las obras cada vez más extensas, un reconcentrado período de diástole en el que su voz más y más pulida por el sable iba adquiriendo un creciente tono de fábula o de mito. Esa manera de hacer pasar el aire tallado por el verbo adquiere una forma quizá definitiva en Lucie en el bosque con estas cosas de ahí (1999), donde la palabra se vuelve entusiasmo inocente hasta el punto de que parecemos asistir a la narración de un cuento para niños, pero no es así: el entusiasmo es el modo en que se muestra la palabra iluminada, despojada de todo cuanto no le pertenece. En La Gran Caída y en el Ensayo sobre el loco de las setas la palabra es todavía más inocente, como si realmente la literatura vista a través de Handke se hubiera convertido por entero en un “huésped de mirada limpia” para el mundo: transformación que sólo le es concedida a los verdaderamente rendidos y entregados a ella, a los una y otra vez esculpidos y tallados por su aliento.
Nunca tiene sentido “contar” una novela de Handke: en este caso posiblemente menos que nunca. Un hombre abandona la cama de su amante y se dirige a una alucinación. Un hombre abandona el sueño de ser corriente —el jurista que el narrador, pese a haber estudiado para ello (como Handke), nunca llegó a ser (como Handke)— y se interna en ese “descalabro del espacio” que consiste en encontrar el patrón de lo infrecuente dentro de lo corriente y luego —“una especie de ideal”— en el sueño improbable de “buscar y no encontrar nada”. Los dos son individuos vecinos, transformados por sus actos y gestos como la transitiva identidad que nos habla desde el poema Modificaciones a lo largo del día (1969), correlativos del paseante de La tarde de un escritor (1987), unos y otros descendientes de Homero y fieles seguidores de la senda de Oku, en un mundo donde todo discurre y se descubre en la aventura del lenguaje. De hecho, si carece de sentido “contar” una novela de Handke es porque sus novelas adolecen de otra trama que el lenguaje mismo: sólo son contables en la medida en que uno pudiera contar el lenguaje, los destellos con que se presenta al escritor, el porqué de las alternativas elegidas y las decisiones descartadas, la inapelable forma final. Por eso me gustaría señalar, a manera de curiosidad, una semejanza que La Gran Caída comparte con otra gran novela algo menospreciada, escrita ocho años antes y en un idioma distinto: me refiero a Cosmopolis, de Don DeLillo, quien había adoptado, por así decir, una deuda formal con Handke desde su novela anterior, The body artist (“la fuerza de la obra reside en el cuerpo de Hartke… Sigo esperando a Hartke, pero no regresa”); deuda no sé hasta qué punto reconocida que en cualquier caso Handke, cortésmente, le devuelve ahora. La semejanza no se limita obviamente a la mera travesía homérica, que podría emparentarlos entre sí tanto como con Joseph Conrad. Puede partir de ella, pero en su desarrollo se extiende a la alucinación de posibles advenimientos para una sociedad —una civilización, más bien— en la que gravita como una amenaza aquello que Octavio Paz escribió en 1988 acerca de La tierra baldía: “encarna la historia de Occidente y su caída. Una caída que es, asimismo, una depresión psicológica, una enfermedad de los nervios y un pecado mortal.” Ese intercambio entre autores, en cualquier caso, no ha de parecer extraño. Al menos para Handke y DeLillo, la trama es el resultado de unas misteriosas confabulaciones del lenguaje que reflejan hacia abajo nuestra misma condición de individuos narrados por la vida y hacia arriba el Logos alrededor del cual se ordenó la singularidad del universo sensible, percibido a través de la mirada que presiente una brecha, pero sobre todo de las palmas de las manos de la imaginación que se alargan “a la conquista del mundo”. Esta manera de crear —la única manera, en realidad, de hacer algo que pueda llamarse crear— se encuentra ya en el origen del arte, y sitúa al escritor en el lugar del arquero que acierta en la diana porque él mismo es a un tiempo el arco, la flecha y la diana.
Hablando de aciertos: sin la guía sempiternamente inspirada de Eustaquio Barjau, que en calidad de traductor es a la obra de Handke lo que Miguel Sáenz es a la de Thomas Bernhard, recaía una seria responsabilidad sobre sus (ignoro si temporales) sucesores. En ese sentido, no se ha podido elegir mejor. Sus dos traductoras, Isabel García Adánez (Ensayo sobre el loco de las setas) y Carmen Gauger (La Gran Caída), ponen sus inmensas cualidades a la altura de su cometido y no hacen notar la ausencia de Barjau. Reto nada sencillo: si traducir es ya un arte complicado, lo es todavía más cuando el autor de origen ha hecho suya una lengua y la ha calibrado al servicio de sus necesidades, independientemente del uso consuetudinario que se haga de ella. En su artículo en Camp de l’arpa citado anteriormente, Miguel Sáenz, que había traducido a Handke en Carta breve para un largo adiós, decía lo siguiente acerca de su estilo: “Handke deja muchas cosas fuera del relato y permite que los hechos, más o menos triviales, se carghen de significado… El mayor trabajo consistió por ello en traducir esa presencia invisible, ese ahondamiento en una sensibilidad interior. Tuve que elaborar y reelaborar el texto infinitas veces hasta conseguir que tuviese (¡qué más quisiera!) las mismas resonancias, los mismos armónicos que el original”. Más o menos en las mismas fechas, Víctor Canicio, otro ilustre traductor de Handke, escribía así al enfrentarse a El peso del mundo: “Un lenguaje como el de Handke, aferrado a todas las dimensiones de la palabra, concretamente abstracto, es irreproducible… Puede suponerse, en tales condiciones, que traducir una enrevesada frase handkiana de diecisiete líneas y media es como cañonear al aire, confiando en que las palabras proyectadas definan algo remotamente parecido a un blanco.” En el caso que nos ocupa, también las dos traductoras son, si no cañoneras, proyectil y blanco, sí desde luego —pues su arte es sutil y delicado— arco, diana y flecha.
———————————
Autor: Peter Handke. Títulos: La Gran Caída y Ensayo sobre el loco de las setas. Editorial: Alianza. Venta: Fnac


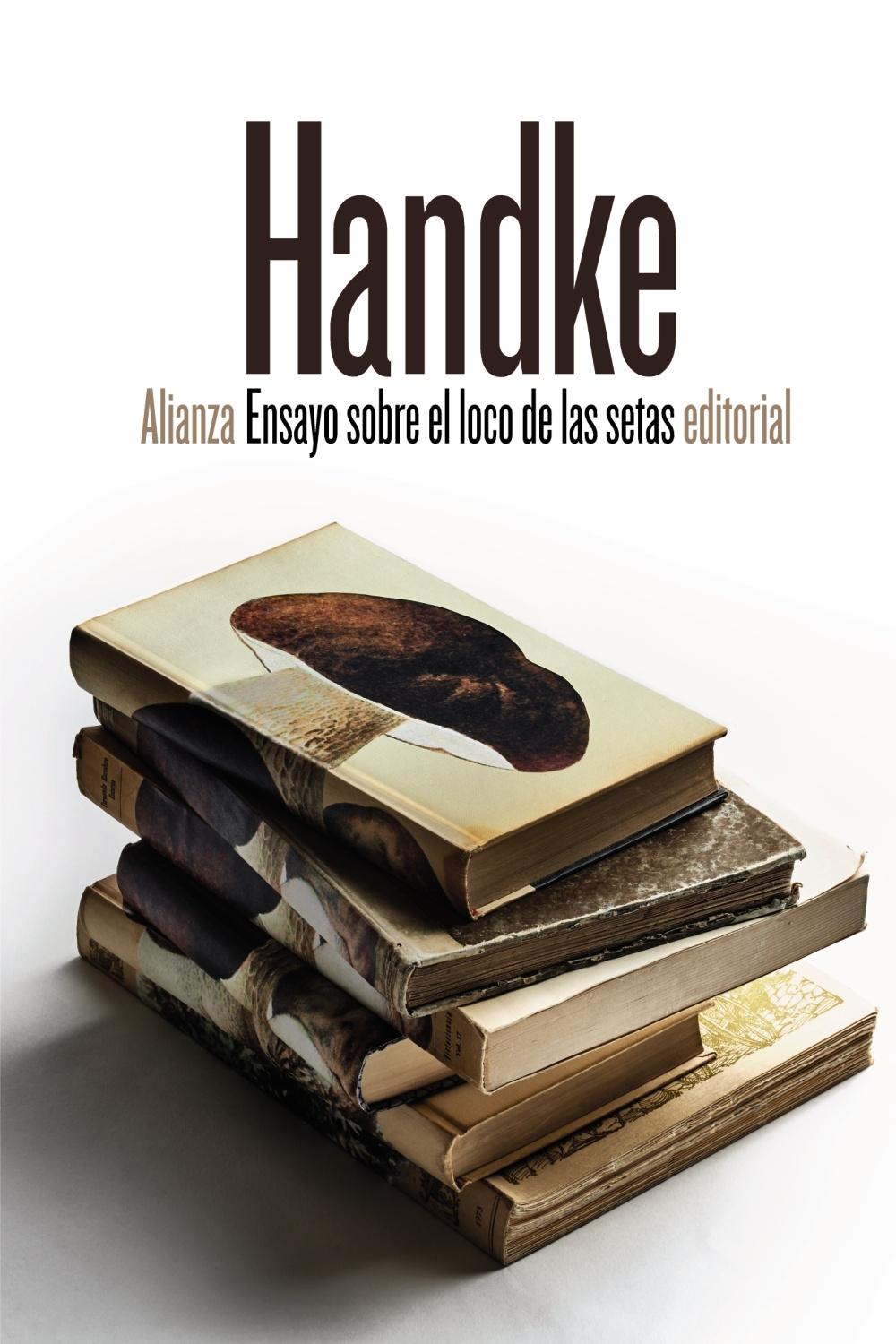
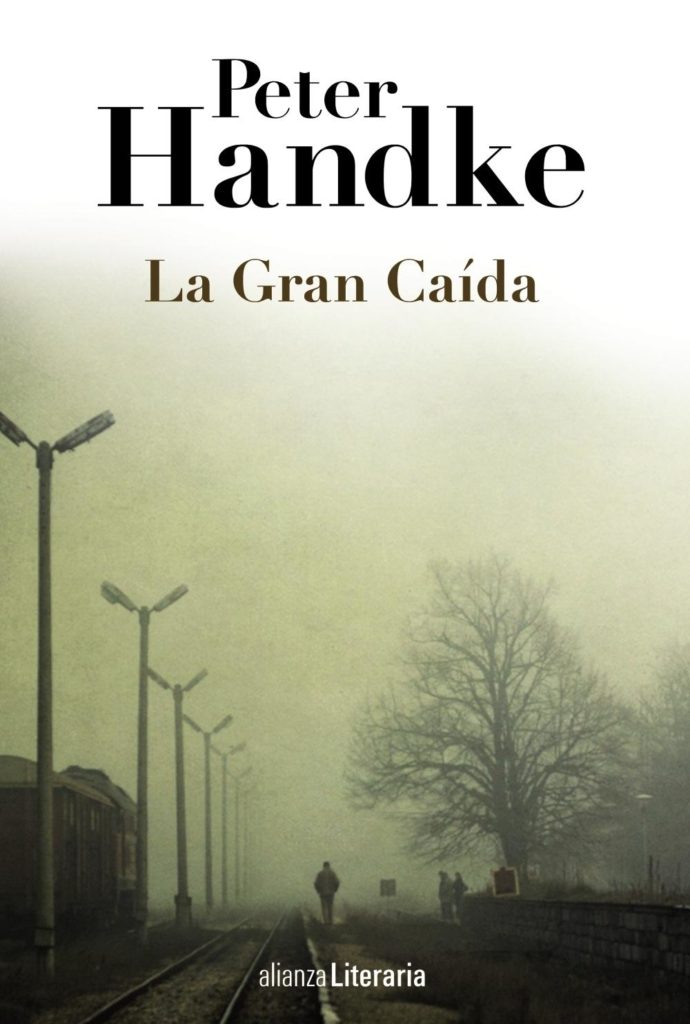
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: