En El amor de la señora Rothschild (Lumen), de Sara Aharoni, los lectores descubrirán, a través de las páginas del diario de la joven Gútale, la génesis de una familia de cinco hijos y cinco hijas que heredan los valores de sus padres: respeto al prójimo, lealtad a su pueblo, ayuda mutua y lucha contra las injusticias. El despliegue estratégico de los hijos varones por las capitales europeas más importantes coloca a la familia Rothschild en una posición aventajada con respecto a otras instituciones bancarias. A través de la excepcional visión de una mujer extraordinaria asistimos a los acontecimientos históricos más relevantes de la época: el estallido de la Revolución francesa, las conquistas y la inminente derrota de Napoleón Bonaparte, quien despertó grandes esperanzas al pueblo judío al decretar su emancipación y reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho, así como a las alianzas y a los conflictos armados entre las casas reinantes del continente en un mosaico de realidades geopolíticas.
Sara Aharoni (Israel, 1953) trabajó durante veinte años como maestra y pasó cuatro años en Lima (Perú) como emisaria educacional de la Agencia Judía para Israel. En 2008 publicó su primera novela, Saltanat’s Love, basada en la vida de su madre, que obtuvo el Book Publishers Association’s Platinum Prize.
El amor de la señora Rothschild ha ganado del Premio Steimatzky. Es su tercera novela, de la que Zenda publica las primeras páginas.
Cuaderno I
Frankfurt am Main, martes, 13 de iyar de 5530 [8-V-1770]
Todo empezó en la ventana de nuestra casa.
Me gustan las ventanas. Por la tarde paso gran parte del tiempo pegada a la ventana.
Observo a las personas que pasan por la Judengasse, la calle de los judíos, y nunca me sacio de mirarlas. Ni a las mujeres que llevan sobre los hombros un balancín con cubos de agua, ni a los kínder, los niños, corriendo entre las carretas cargadas de mercancías, ni a los vendedores y compradores, ni a los mozos que regresan de la yeshivá, la academia talmúdica.
Y he aquí que un buen día, mientras contemplaba las figuras que iban y venían por debajo de mi ventana, mi mirada quedó atrapada en él. Alto, con el gorro cónico judío en la cabeza, con una cartera en la mano y caminando con prisa hacia su casa.
¿Podría ser Meir Amschel Rothschild? En esta única calle del gueto todos nos conocemos. Si ya lo había visto otras veces, ¿cómo podía ser que no me hubiera fijado en él, ni en su estatura, que de pronto parecía haber aumentado? ¿Por qué clavaba la mirada en su rápido andar hasta que desaparecía en la curva de la calle rumbo a su casa? ¿Qué significaban mi súbita respiración entrecortada y los ligeros pellizcos que me cosquilleaban en el estómago?
Al día siguiente, de pie en el punto de observación de siempre, mis ojos buscaban a aquella figura apresurada. Apoyé los codos cubiertos por mangas largas en el alféizar, eché un vistazo impaciente hacia el incesante movimiento de la calle bulliciosa y me preparé para absorber el nuevo panorama. Mi mirada revoloteó por los hombros que sostenían el balancín con los cubos de agua y por los kínder, que unos a otros se gritaban «tregua» para dejar paso a las madres, y seguían atentos e impacientes sus pasos lentos y pesados para reanudar el juego justo donde lo habían interrumpido.
Y entonces, detrás de una carreta cargada con enseres del hogar usados que avanzaba pesadamente, apareció de pronto el gorro cónico, que adelantó a la carreta, a los cubos de agua y a los kínder. Mi corazón apenas alcanzó a alegrarse de haber visto el gorro y la figura a la que estaba unido cuando ya habían desaparecido por la curva que lleva a la puerta norte de la Judengasse, la Bockenheimer, junto a la cual vivía Meir Amschel.
A partir de aquel momento, las vistas habituales de mi Judengasse se hicieron menos importantes. Toda mi atención se concentró en atrapar la única imagen que motivaba mi presencia en ese lugar.
Guardé el secreto en mi corazón. Nadie compartió la tormenta que se había desatado en mí.
Los días siguen transcurriendo repletos de ilusiones, días de búsqueda y esperanza, a cuyo término la nada trae esperanzas renovadas para mañana. De pie, junto a la ventana de nuestra casa, espero.
Estoy muy unida a esa ventana. Toda la familie se ha acostumbrado ya a esa locura mía; incluso mi recatada y devota madre ha dejado de reprochármelo y sonríe indulgente a mis espaldas cada vez que me asomo apoyándome en el alféizar. No tengo que girar la cabeza hacia ella para ver esa sonrisa suya. Se detiene, se queda quieta un momento y la sonrisa la acompaña mientras sigue con lo suyo, llevando en la mano el omnipresente paño para recoger las motas de polvo, antes de que se posen sobre un mueble. Así es mi madre, sonríe y limpia. Limpia y perdona.
Si yo no hubiera tenido otros quehaceres en casa, me pasaría el día mirando, con el cuerpo apoyado en el alféizar. Así es como me siento unida al mundo. Nuestra ventana da a la calle, abarca las partes más concurridas y me permite seguir el movimiento de la vida en nuestro mundo.
Un mundo que es un callejón estrecho, sombrío y sucio, llamado Judengasse. No hay lugar para carruajes, no tiene árboles, ni flores, pero una multitud de personas pasa por él todos los días de labor y lo llena de vida; eso merece ser tenido en cuenta.
Me gusta nuestra calle, donde la gente vive hacinada y amontonada en casas pequeñas y unidas unas a otras como eslabones en una cadena.
La nuestra es una de las casas de la calle. En la fachada hay una placa con la figura de un búho, y por ella yo me llamo a mí misma buhita. Suelo mirar los ojos del búho, que como en las personas están en la parte frontal de la cabeza, y observar su largo cuello, que como se sabe es flexible y le permite recorrer con la mirada un círculo casi completo.
Con mis ojos de buhita persigo la vida trepidante de la calle. Más o menos cada dos casas, en la primera planta y por encima del sótano de piedra, hay cosas en venta: objetos diversos, artículos de mercería, prendas de vestir, calzado, carne, pollo y pescado, hogazas de pan y unos panecillos que se llaman shtutin, jalá y jamín para el shabat, el día santo de reposo. Hay un carnicero, un zapatero y un sastre, así como una gran cantidad de talismanes para la salud, la buena suerte y el éxito, en muy distintas formas: para llevar al cuello, para usar como anillo en el pulgar o para colgar en una pared de la casa.
Cuando algo nuevo llega al vecindario, sé quién lo compró primero y por cuánto, porque quien compra algo nuevo tiene el andar lento de una tortuga alegre. Y si con eso no bastara, también detiene a la gente que va por la calle para mostrarle lo adquirido sin disimular su satisfacción por la compra: cuánto le pidieron al principio, cómo negociaron, por cuántos táleros se acordó el apretón de manos y cuán conveniente ha sido la transacción. Solo entonces deja ir a su interlocutor, cuyo único papel en la conversación ha sido asentir con la cabeza; primero ligeramente y luego cada vez con más energía.
Y a mí, en mi papel de observadora, lo único que me queda es sonreír con indulgencia y afecto hacia esas personas que son parte inseparable de mi vida.
Nuestra calle despierta por la mañana en una mescolanza de comercio y estudio de la Torá. A mí me despierta el trabajo del día, que incluye ayudar a mamá en las tareas del hogar y a papá en las de la oficina; solamente me detengo unos segundos cerca de la ventana abierta para echar un vistazo a los estudiantes que van a acogerse al amparo de la Torá. Los más pequeños van al talmud torá o al jéder de la sinagoga, acompañados por sus padres o por un hermano mayor, que lleva en la mano un libro de oraciones o los textos de las Escrituras. Los adolescentes fluyen en grupos hacia la yeshivá primaria y los mayores, hacia la de estudios superiores. Maestros y rabinos se pavonean rumbo al mismo destino, acarreando bajo el brazo libros sagrados y volúmenes de la Mishná y del Talmud. El maestro lleva un puntero para señalar una letra o una palabra. Pequeños y mayores se acercan a la lengua sagrada y al Creador del mundo que extiende sus alas sobre nosotros aquí, en la Judengasse, y nos protege. Las madres agitan las sábanas en las ventanas y sacuden los edredones, mientras las hermanas mayores se pasean con bebés llorando en los brazos, meciéndolos para calmarlos.
Una tarde, ya acabadas las labores del día, disfruté de unos largos momentos de observación. En las horas que siguen al término de las clases, se unen al estrépito de la calle los grupos de kínder corriendo entre la gente y las carretas. A veces se caen, incluso se hacen daño, pero se levantan y vuelven a correr como si nada hubiera sucedido. Cuando entre ellos estalla una pelea, yo sé quién pegó primero, y más de una vez miran hacia mi ventana y esperan de mí que juzgue quién es el culpable y quién el inocente.
Todas estas escenas veo desde mi ventana. Lástima que nuestra casa tenga una sola.
Cuando era pequeña, mamá me contó que hacía muchos años, antes de que yo naciera y antes de su nacimiento y el de la abuela, bendita sea su memoria, la casa estaba rodeada de ventanas. Tenía por lo menos cuatro. Desde el gueto se podía observar la vida de Frankfurt y ver cómo se movía el mundo; pero los que deciden y gobiernan en Frankfurt decretaron que los residentes en la Judengasse debían cerrar con maderos y tapiar todas las ventanas que daban a su calle. A los judíos les está prohibido mirar a la gente de extramuros; solo se les permite abrir las ventanas que dejan ver a la gente de la Judengasse y la cloaca hedionda abierta a lo largo de la calle. Así es como nacieron las habitaciones ciegas, sin ventanas.
Recuerdo haberle preguntado: «Mame, ¿por qué está prohibido mirarlos?». A lo que mamá tartamudeó, como siempre que se le hace una pregunta difícil, y, al final, me explicó que era porque la gente de Frankfurt tenía miedo del mal de ojo. No lo entendí. ¿Acaso eran cobardes? ¿Qué era eso del «mal de ojo»? Hubiera querido preguntar más, pero mamá ya había pasado a hablar rápidamente de otras cosas que no tenían nada que ver. Tenía otras preguntas, por ejemplo: ¿por qué los niños de la Judengasse no podían jugar con los de fuera? ¿Sería cierto lo que decía la gente, que los niños de fuera tenían un terreno para jugar? ¿Por qué mis amigas eran únicamente niñas del gueto? Sin embargo, en lugar de preguntar, apagué las preguntas que me quemaban, porque no quería que mamá volviera a tartamudear, a cambiar de tema y a hablar deprisa, casi tan veloz como yo cuando leo los Salmos, una habilidad que adquirí gracias a las competiciones con mi amiga Mati.
Incluso hoy, cuando me estoy acercando a pasos agigantados a los diecisiete años, de vez en cuando surgen preguntas parecidas, pero las dejo de lado y paso a otro tema. Exactamente como mamá.
Desde entonces me pego a la ventana en cuanto puedo, tras terminar mis tareas en casa.
Un día, como de costumbre, volvía de visitar a mi amiga Mati. Llevaba en la mano una aguja de tejer, un ovillo de lana y el comienzo prometedor de la bufanda que había empezado en su casa.
De pronto di un traspié. Tropecé en uno de los baches que había a lo largo de nuestra calle, el ovillo se me cayó de la mano y rodó por el suelo inmundo. Iba a recogerlo, cuando, de pronto, una mano me lo tendía, mientras la otra le quitaba la suciedad que se le había pegado. Levanté la cabeza y vi que las amables manos estaban unidas al joven alto, al objeto del cuadro que se reflejaba en mi ventana. Se inclinó hacia mí y un par de brillantes ojos azules atraparon los míos. Sentí que me había golpeado un rayo. Su rostro estaba muy cerca del mío. Me quedé paralizada, inclinada a medias, y el gentil caballero se vio también obligado a seguir agachado, mientras me tendía el ovillo.
—Aquí lo tiene. —El resplandor de sus ojos me sonrió.
Quise decir «Gracias», pero la palabra se evaporó al salir, y todo lo que pude hacer fue carraspear, coger la lana de su mano paciente, asentir agradecida y volver a erguirme.
—Shalom, Gútale —siguió golpeándome el rayo mientras su mano ya sostenía el gorro que se había quitado.
—Sha… lom —tartamudeé.
—Es un placer verla caminando por la calle, como también lo es verla mirando por la ventana —añadió hablándome de usted.
Su voz me deleitaba con un montón de palabras encantadoras, mientras que yo… lo único que quería era escaparme de aquella presencia majestuosa que me cortaba el paso, huir de la alta frente que me sonreía con afecto, del cabello negro que coronaba su hermoso rostro, de los pómulos pronunciados, de los ojos pe netrantes, de los labios que sonreían irradiando una bondad que me desarmaba; llegar a casa y apaciguar la tormenta que había estallado en mí.
La revelación me dejó paralizada. El apuesto Meir Amschel, el que llenaba toda mi visión y me estremecía por dentro con un hormigueo nuevo y maravilloso, confesaba haberme visto todos los días asomada a la ventana. Me sentí halagada y avergonzada a la vez. ¿Acaso mi secreto había sido descubierto y él me había pillado observándolo día tras día? No recuerdo que nuestras miradas se hubieran cruzado alguna vez. Si ese azul radiante se hubiera clavado en mí, seguro que me acordaría.
Me quedé frente a él un rato más, bien erguida, pero sin aliento y sin fuerzas para hablar. Al cabo de un largo momento, sellé mi mudez con una pequeña reverencia, apreté el ovillo de lana contra el pecho y salí corriendo.
Ese mismo día, al crepúsculo, mi hora habitual en la ventana, me peiné y me sujeté el pelo con peinetas. Busqué con la mirada su figura prominente entre los que iban y venían por nuestra calle. Aquel nuevo hormigueo interior acompañaba al vaivén de mis pupilas.
Y helo aquí.
Se detuvo, miró hacia mi ventana y me hizo unas pequeñas reverencias, como si retribuyera al gesto estúpido que tuve antes de escaparme de él. Cogió el gorro con la mano y el fulgor de sus ojos se clavó directamente en los míos. Su sonrisa contagiosa hizo que le respondiera con una sonrisa gemela. Mi mirada eludió la suya para fijarse en su cabello bien cortado antes de que volviera a ponerse el gorro.
Se quedó un buen rato frente a mi ventana sin prestar atención al movimiento incesante de la gente; sus labios se movían sin pausa, pero sin proferir sonido. Mientras trataba de descifrar lo que me decía, observaba su aspecto atractivo y cordial. La barba negra estaba bien cuidada y parecía alguien gozoso de estar en el mundo del Señor, bendito sea. Esbocé una sonrisa intentando dominar la pasión que sentía y le hice una seña con los dedos a modo de despedida.
A partir de ese momento, cada vez que Meir Amschel Rothschild pasaba por nuestra calle, se detenía delante de mi ventana y llenaba de júbilo mi corazón.
Al cabo de unas semanas fue a ver a mis padres para pedirles mi mano. Ellos se la negaron, y yo sigo esperando.
***
No tengo a nadie a quien contárselo. Ni a mis amigas charlatanas y mezquinas, ni por supuesto a mi padre, que se interpone como una muralla fortificada entre el intruso y yo, ni a mame, que, en este asunto, muy a mi pesar, se ha puesto del lado de papá.
Hasta que recordé a mi buen amigo, el único al que puedo contárselo todo.
Desperté al cuaderno de su largo sueño, lo saqué de su escondite, lo puse en el trozo del suelo aprisionado entre las camas, y heme aquí reanudando mi relación con él.
Ya ha pasado un año desde que escribí por última vez. Siento como si hubiera traicionado a mi mejor amigo.
Ahora vuelvo con la pluma y el tintero, aparto un poco el candelero y descargo en sus páginas lo que me está ocurriendo, esos borboteos y estremecimientos de los que no conviene hablar.
***
Hoy la tarde ha transcurrido como en los últimos días. Me he puesto dos peinetas en el cabello, una de cada lado. Con la costumbre que ya he adoptado, apoyé los pies descalzos en el inmaculado suelo de madera de nuestra casa y los codos «enmangados» sobre el alféizar. A mamá le gusta escuchar las palabras que invento, dice que son un complemento que da nueva vida a nuestro judendeutsch. Como muchos otros de nuestra calle, también en casa tendemos a recurrir a palabras del hebreo, idioma reservado a todo lo que es sagrado o festivo, y mezclarlas en la lengua que utilizamos a diario, el «alemán de los judíos», que llamamos judendeutsch.
Apoyé la cara entre las manos y me puse en posición de observación. Esta hora intermedia, en la que el día se va desvaneciendo y la noche insinúa que no tardará en caernos encima con su negrura, me invita a jugar a las adivinanzas en el lugar de siempre, en el alféizar de la ventana: ¿vendrá?, ¿no vendrá?
Ahora el sol desciende y se escabulle por detrás de la muralla. La gente acelera el paso hacia sus casas, se apresura a llegar antes de que oscurezca. En nuestra calle nadie guarda silencio. Se dice que muchos de los vecinos, al entrar en casa, musitan loas al Señor por haber logrado sobrevivir otro día, le agradecen el preciado pan que les ha dado en Su bondad y le piden seguir viviendo también al día siguiente; pero no a todos les resulta difícil librarse del círculo de la pobreza. A algunos, el Señor, alabado sea Su nombre, les ha bendecido con buenos ingresos y donan generosamente al fondo de beneficencia. Nosotros estamos en el medio. No entre los indigentes, pero muy lejos de la posición de los más opulentos, de los que se dice que son «ricos como Creso». Oigo a mamá dando gracias al Altísimo por el sustento que papá proporciona a sus hijos y sé que no tiene que preocuparse por el mañana, pues las arcas de papá nunca están vacías, incluso separan parte de las monedas para obras de caridad.
Si bien el Señor no da por igual a todos —ricos, pobres y los del medio—, vivimos juntos en armonía y en paz; cada uno está satisfecho con lo suyo y confía en que el Creador del mundo no nos abandone en la hora de necesidad.
Pronto se cerrarán las tres puertas del gueto y entonces no habrá quien entre ni quien salga. Dentro de poco el cielo se cubrirá de estrellas, mamá prenderá la vela, cenaremos y nos apresuraremos hacia nuestras camas para el sueño nocturno, antes de que se apague la última vela del día.
Cuento el número de vigas de madera que se han caído de la casa de la familia Goldner y ruedan por el suelo de la calle. Me parece que esa casa será la próxima en derrumbarse; que la misericordia del Altísimo no lo permita. Hoy han caído dos vigas más. Cada vez se desprenden y caen de toda clase de casas viejas, como los cabellos de la cabeza, hasta que algunos padres se reúnen, recogen las vigas y las vuelven a colocar en su lugar, o las cambian por otras nuevas. A veces no llegan a tiempo para repararlas, la casa se derrumba, todos dicen «qué desastre, qué calamidad», y vuelven a construirla.
Cuando nuestra calle se vacía de gente y del bullicio de los niños, queda expuesta una nueva capa de basura que se suma a la antigua, ya permanente en el lugar. Perros y gatos hurgan en ella, sobre todo en la que se amontona junto a carnicerías y panaderías.
Sin embargo, cuando Meir Amschel Rothschild llega, el panorama que se ve desde la única ventana de nuestra casa se transmuta; su figura llena el lugar ocupado por los cuadros habituales. La calle se torna más alegre, desaparecen el hedor y la fealdad, y se convierte en la más bella del mundo. Es cierto que no conozco otras calles aparte de mi Judengasse, pero sé cómo me siento y eso es lo que cuenta.
Un momento. Debo ser más precisa. Sí, también conozco el abarrotado mercado judío de extramuros, así como el corto camino que lleva a él. De vez en cuando salgo del gueto y acompaño a mamá a hacer las compras. Mientras las mujeres cristianas de Frankfurt no hayan terminado las suyas, nos está prohibido a nosotras, las judías, acercarnos a los puestos de venta. Mamá es muy estricta con respecto a esta prohibición, como lo es en lo referente a toda la larga lista de edictos e interdicciones que pesan sobre nosotros, los residentes en la Judengasse, como por ejemplo la de vestir prendas de seda o llevar joyas (excepto el sábado, cuando tenemos permiso para engalanarnos. Me he fijado en que mamá, que da tanta importancia a su aspecto como al cuidado de su casa y de sus hijos, goza aprovechándose de este permiso y solamente se quita los adornos permitidos cuando termina el sábado, antes de retirarse a su lecho). Gracias a su rigor, nunca hemos tenido que pagar multas por desobedecer, de manera que ahorramos muchos táleros.
Así es como he tenido la fortuna de ver algo de lo que existe fuera de la Judengasse. A veces despierta en mí el deseo de echar un vistazo de cerca a los parques públicos de los francforteses, incluso de pasear por ellos de verdad y experimentar la sensación de los pies pisando aceras y senderos limpios, y la de los ojos mirando sin empacho la delicia de los árboles, las flores y las alfombras de césped. Una vez le confié este deseo a mamá, pero ella me miró aterrada y tartamudeó hasta que pudo rescatar una frase firme y definitiva: «Quítate esa idea insensata de la cabeza y no te atrevas a mencionarla nunca más».
En cuanto a mí, mis labios están sellados, pero la idea no se ha disipado. Mamá no entiende que un ser humano no pueda controlar sus pensamientos. Ni siquiera el Sacro Imperio Romano Germánico, que nos gobierna de forma arrogante y despótica, imponiéndonos edictos humillantes, como si fuéramos una raza maldita. Nos llama Schutzjuden, «judíos protegidos», nos grava con un impuesto anual, como el que mi padre tiene que pagar por la pretendida protección de nuestras vidas y nuestros bienes, y con un arancel personal para pasar con la carga por la puerta de la ciudad; pero ni siquiera él puede controlar nuestros pensamientos. Por otro lado, podemos mantener a raya lo que decimos y decidir si hablamos o no, de modo que ya no menciono más ese tema y no revelo a mamá ni a nadie mis deseos secretos y descabellados.
Mamá nos ha llamado para que vayamos a cenar. Los rayos del sol se han apagado y la noche ha empezado a enseñorearse del lugar.
Hoy tampoco ha venido. Eché un último vistazo a la calle que se preparaba para la noche. Me aparté de la yerma ventana y me senté a la mesa. También mañana me aposentaré allí. En cada nuevo día anida una nueva esperanza.
Mi único propósito era escribir sobre Meir Amschel Rothschild, pero mis pensamientos se han desviado también hacia otros días y otras descripciones.
Antes de cenar, mamá ha prendido la vela de la lámpara del techo. Cuando han ido a acostarse, me he levantado de la cama sin hacer ruido, de la hornacina de la pared de nuestra habitación he cogido la palmatoria con la vela apagada y la he encendido con la llama moribunda de la vela de la lámpara.
Ahora pondré la pluma sobre la cómoda y me preocuparé de cerrar mi tintero favorito, hecho de porcelana y adornado con unos querubines con las alas desplegadas. Esconderé cuidadosamente el cuaderno debajo del colchón y apagaré los restos de la vela cuya cera ha cubierto la palmatoria con un manto transparente.
Una y otra vez, a nosotros, los niños, nos alertan contra el fuego. Las casas de la Judengasse están hechas de madera, la madera arde y aquí las desgracias han sido más que suficientes.
—————————————
Autora: Sara Aharoni. Título: El amor de la señora Rothschild. Editorial: Lumen. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


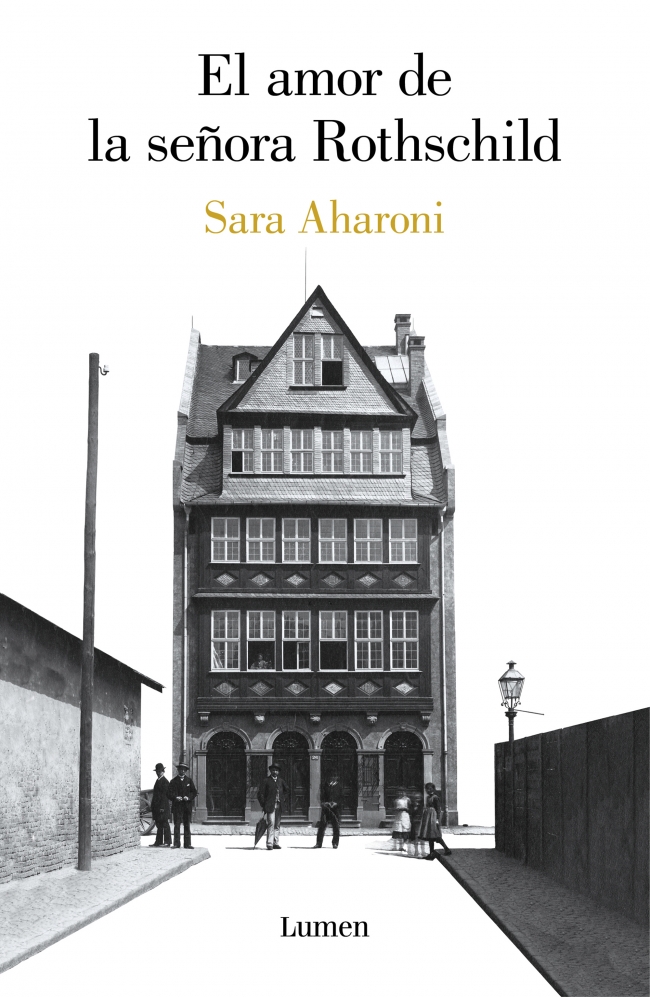



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: