El fin de siglo de aquella Europa industrial surcada de locomotoras, entusiasmada con su nueva raza de obreros, sus grandes avenidas, sus ansias de modernidad y su asombrosa arquitectura de hierro y cristal daba la extremaunción a una forma de vida que no volvería jamás: aquella en la que morían exiliados o con una bala en el pecho los últimos emperadores mientras las rancias familias aristocráticas reconvertían sus mansiones en discretas casas de huéspedes cuando ya no quedaban tiaras de perlas que poder empeñar para sobrevivir.
Con los fragmentos de aquel ocaso en la memoria, dos jóvenes amigos, César Ritz y Auguste Escoffier, trabajadores incansables, puntillosos organizadores de la perfección y la disciplina, levantaron un nuevo hogar para el glamour.
Sentada frente a una copa de Riedel de seno perfecto y tallo imposible, me concentro en el texto en francés de la historia del hotel Ritz. Hay libros que encajan con sus ediciones y ediciones que parecen hechas para determinados libros. Ese es el caso de la sublime casa Assouline, una editorial de libros lujosos sobre temas lujosos vendidos en lujosas librerías en las que, como la londinense de Piccadilly, puedes tomar un cocktail mientras hojeas sus publicaciones, cuyo grueso papel desprende un perfume a tinta impresa tan exquisito como el más caro de los perfumes de Guerlain.

César Ritz y Escoffier
Leo mi hermoso libro a menos de cien metros del mítico Ritz de Londres, del que Sophia Loren decía que “es el hotel más romántico del mundo porque una mujer sabe que el hombre que la lleva allí la ama”. En estas páginas circula de nuevo la sangre del recuerdo; vidas que pasaron dejando una huella profunda en la historia y otras que apenas nadie recordará, tejiendo todas ellas el hilo de la memoria de una Europa que se deshace, quebradiza, sin que podamos hacer otra cosa que recordarla. Los lugares, los objetos, los libros, las fotografías, nos hablan con fuerza de aquellos fantasmas, advirtiéndonos una vez más que sin sus voces las nuestras carecen de eco y que al mismo tiempo, sin nuestra memoria, el recuerdo de esas vidas que ya son polvo y no merecen ser nada estarán condenadas para siempre.
No estaba construido sobre un diamante, pero casi. El hotel Ritz de París rutilaba sobre la Place Vendôme como la estrella más brillante de una exclusiva constelación. Entre los diamantes hermosos de las más afamadas joyerías que abrían sus puertas a la plaza (Chaumet en el número 12 y Boucheron en el 26), el Ritz destacaba con un brillo que nacía de su propio nombre convertido en adjetivo, ritzy, por aquellos locos jóvenes desorientados y malditos que deseaban vivir tan rápido como el motor de su automóvil, impulsados inexorablemente hacia la inmortalidad.
Día a día, la historia fue llenando sus 159 habitaciones con los secretos más valiosos de la vieja Europa; las mullidas alfombras amortiguaban el paso furtivo de los amantes desapareciendo al amanecer, el bar era el paraíso donde nunca se ponía el sol (ni se imponía la Ley Seca) y su afamado restaurante L’Espadon se convertía en el lugar donde cualquier excentricidad se servía en bandeja de plata; como las conocidas pantallas de sus lámparas diseñadas en color melocotón para conseguir suavizar el tono al reflejarse en el rostro de las damas o las famosas creaciones culinarias de Escoffier evocando sutiles erotismos: las Crêpes Suzette (amante del príncipe de Gales); las Peras Belle Helène (la hija de un colaborador) o el famosísimo Melocotón Melba, en honor a la australiana Nellie Melba, cuya voz de soprano inspiró a Auguste este plato en el que los melocotones cocidos se servían sobre un lecho de helado de vainilla en un timbal de plata encajado entre las alas de un cisne esculpido en un bloque de hielo y recubierto de azúcar glasé.

Chef y camareros del Ritz, por Erwitt

Notre-Dame durante la ocupación
Las sabias manos de Escoffier, formadas primero en las cocinas de su abuela y después en el frente, alimentando a los hambrientos soldados de la guerra franco-prusiana, pasaron por las más elegantes cocinas de la Costa Azul hasta llegar a Londres, donde encontraron el último impulso junto a su admirado Rudolph von Görög, chef austrohúngaro al servicio de la corte de la anciana reina Victoria. Fruto de su sabia experiencia, aquellas manos elaboraron junto a un regimiento de aprendices los platos más caros de Europa para servirlos por primera vez en la historia en un menú «a la carta» en el marco del principio inamovible de esta casa: “El cliente siempre tiene razón”.
Por su parte, César Ritz, decimotercer hijo de una familia de campesinos nacido en las montañas suizas y curtido como camarero en los salones más exquisitos de Viena, la Riviera francesa y París, terminó especializándose en el universo hotelero, donde dicen que aprendió el arte de ser indispensable. De esta manera logró que durante más de un siglo (con los inevitables paréntesis de sangre de las dos guerras) bailar, beber y amar en el Ritz fuese una auténtica forma de vida a la que se podía llegar a través de diferentes estadios: el lobby para los que nunca se atrevieron, los salones para los observadores, el bar para los insistentes, las habitaciones para los afortunados.
El tercer hombre indispensable para dar vida a este sueño fue el arquitecto Charles Mewes, que se había inspirado para la construcción del hotel en los castillos de Versalles y Fontainebleau, decorando cada cuarto con mobiliario clásico dieciochesco estilo Luis XIV y Luis XV, monarcas todopoderosos de una Europa que hoy apenas se preocupa por citarlos en los libros de texto de sus escuelas.
Pero esa arquitectura había que vestirla, y no escatimaron en detalles: la platería venía de Christofle, la cristalería de Baccarat y los papeles de las paredes y las telas en tonos azul empolvado, gris, rosa o champagne reproducían los colores de las paletas de La Tour o Nattier, ofreciendo al huésped una vida efímera en el interior de un paisaje del siglo XVIII. Un lujo sublime compaginado con normas de confort superiores a las habituales de la época: ascensor, agua, electricidad y teléfono en cada habitación, además de baño privado, camas king size y sofisticados closets cuyas luces se activaban al abrirlos. Era el principio de la nueva revolución francesa; la del auge de la flamante élite del siglo XX.
Atravesar el umbral del Ritz con lecturas y memoria en el equipaje nos permite dar un nuevo sentido a cualquier recuerdo y a casi todas las imágenes: los collares de perlas sobre el negro satén; los lejanos acordes de un piano; los uniformes grises; las suaves noches; el brillo de un carbunclo azul; un trozo de magdalena en el té; las panteras de oro, un Vionnet color champagne sobre una silla o el disparo de una Browning semiautomática FN modelo 1910 anunciando un nuevo mundo.
El Ritz abría sus puertas apenas acabado el viejo siglo, un primero de junio de 1898. Allí, sentado en un cómodo sillón de cuero, un joven escritor escudriñaba el incesante ballet del tout Paris que luego sería una de las fuentes de inspiración para su obra En busca del tiempo perdido.
La Suite Marcel Proust recrea hoy el mundo refinado del escritor con el famoso retrato de J.E. Blanche sobre la chimenea, parte de su biblioteca, sus preciados recuerdos y sus muebles de época, aunque realmente este escritor de familia acomodada era sobre todo un habitante de los salones del primer piso. Allí celebró la fiesta por su premio Goncourt y allí respondería también con tan solo diecinueve años al famoso Cuestionario de Proust que el libro de Assouline reproduce ampliado y a toda página.
Las malas lenguas aseguraban que el joven Marcel pagaba a los camareros para que anotaran en un cuaderno las anécdotas de los clientes: gustos, excentricidades, comidas, parejas, vestimenta, que luego él utilizaba para su literatura. Proust, quien, con su inseparable abrigo de piel afirmaba que “mi casa es el trabajo, y los salones del Ritz son la vida”, adoraba sobre todo la cerveza helada del bar, tanto que, a punto ya de dormir para siempre a la sombra de las muchachas en flor, el novelista pidió a su chófer que fuera a buscarle una botella de aquella cerveza, no queriendo morir sin haber probado esa delicia por última vez.

Gabrielle Ritz

Misia

Coco y Misia
En la Suite Chopin tampoco vivió nunca el famoso compositor, que murió en octubre de 1849 muy cerca, en el número 12 de la plaza Vendôme. El hotel quiso conservar su memoria en esta habitación, donde el piano silencioso y los grabados en las paredes recuerdan su legado inolvidable, así como la obra de uno de sus mejores amigos, el pintor francés Eugène Delacroix.
Durante los felices años 20, el Ritz se convirtió en el lugar de encuentro de artistas, intelectuales y excéntricos como Luisa Casati, la riquísima amante del escritor Gabriele D’Annunzio, que se paseaba por el lobby con dos leopardos sujetos con correas tachonadas de diamantes.
Por aquellos años, Gabrielle Chanel y su inseparable amiga, la pianista de origen ruso Misia Sert (en quien Proust se inspiró para dar vida a la Princesa Yourbeletieff y a Madame Verdurin) encarnaban a la perfección ese codiciado chic à la française. En 1920 se celebrará en los salones del hotel el enlace entre Misia y el pintor español José María Sert, tercer marido de la pianista, conocido entre sus íntimos como el “Tiépolo del Ritz”; una boda que pasaría a la memoria como “La gran fiesta del Ritz”, término acuñado por una de las invitadas, la bella Jeanne Toussaint, aquella joven pantera amante de Cartier.
Catorce años después del inolvidable convite, Coco se instaló en el hotel (la entrada sobre la rue Cambon daba frente a su tienda) dibujando, amando, diseñando y viviendo en una suite que amuebló con biombos, cómodas chinas, espejos barrocos y un gran sofá en poudre.

Chanel, Misia, Sert, Mrs Philippe Berthelot y un amigo en el Lido
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ritz obtuvo un tratamiento favorable gracias a que Marie-Louise, que sucedió a su marido, y su hijo Charles eran suizos, y por lo tanto considerados neutrales, y los dignatarios nazis ocuparon solo la mitad del establecimiento, ignorando que el hotel escondía, en habitaciones secretas, a aviadores aliados, fugitivos o miembros de la Resistencia, una verdadera red de espías que informaba a los servicios secretos británicos. Ajena a la política de los sótanos, Gabrielle continuaba alojada allí, paseándose despreocupadamente con su amante de esos años, el aristocrático barón Hans Günther von Dincklage. Al fin y al cabo, aquella era su casa, donde (a excepción del período de su exilio suizo) vivió hasta su muerte, en 1971. Hoy, la Suite Chanel con su eterno blanco y negro, es una de las más codiciadas del Ritz.
La suite Windsor, por su parte, recuerda a los amantes más aristocráticos de la Europa de entreguerras: el duque de Windsor y Wallis Simpson, glamurosa socialite estadounidense con tanto equipaje que ya eran famosas las largas líneas de maletas Louis Vuitton en riguroso orden puestas en el pasillo. El Ritz, acomodándose a las largas estancias de sus huéspedes, amplió la Suite hasta alcanzar los 165 metros cuadrados, construyendo en su interior el armario más espacioso de todo el hotel.
Esos años estuvieron también marcados por la visita frecuente de artistas y escritores norteamericanos que huían de la ley seca. Un reclamo irresistible para uno de los trotamundos más glamurosos y sedientos de la literatura, el joven F. Scott Fitzgerald. Él y Zelda, su mujer, pronto se convertirían en los nuevos anfitriones de las noches parisinas; monarcas del talento, el delirio y la autodestrucción, atrayendo a su reino a artistas, pintores, escritores y periodistas. Quizás el más sediento de todos, el risueño y listísimo Ernest Hemingway, experto en las distancias cortas, solía decir, fanfarroneando: “Cuando sueño en la vida después de la muerte, la acción sucede siempre en el Ritz”.
El reportero se convirtió en inseparable de Fitzgerald, quien lo introdujo en la aristocracia, las fiestas y sobre todo, en el bar del Ritz, protagonizando centenares de anécdotas para la historia y los nostálgicos. Como aquella vez en la que una bella mujer entró del brazo de un hombre mayor en el bar donde estaban bebiendo ambos y a Fitzgerald le pareció buena idea intervenir, pidiendo a un camarero que le buscara una caja de orquídeas, enviándosela a la mesa. La mujer, lógicamente, las devolvió de inmediato, y entonces el joven escritor, sin dejar de mirarla a los ojos, tomó una y se la comió, pétalo por pétalo. Horas después, Scott regresaba al bar con la misma mujer, a la que besaba cogiéndola por la cintura. Quienes solían frecuentar ese lugar fantaseaban con aplicar “la táctica de la orquídea”.

Hemingway
Mucho más tarde, un mítico 20 de agosto de 1945, aquel periodista bebedor amigo del joven Scott entraba en París convertido en reportero veterano curtido en multitud de batallas, mujeres y libros. Enfundado en un traje de militar y acompañado de media docena de soldados, consideró misión prioritaria “liberar” el bar del Hotel Ritz, que había sido cuartel general de la Luftwaffe desde la ocupación alemana.
Una vez reconquistadas las posiciones, el escritor lo celebrará al más puro estilo Hemingway: con una decena de dry martinis, encerrado con dos chicas en la habitación ocupada previamente por uno de los oficiales alemanes. Era inevitable que aquello dejase huella, y el Ritz, condescendiente y eterno, decidió cambiar el nombre a su bar, que desde entonces es conocido como Bar Hemingway.
Mucho más tarde, en 1957, con ocasión de una limpieza del sótano, se hallaron unas maletas olvidadas por Hemingway treinta años antes que contenían varios cuadernos con notas. Estos fueron editados en 1964, tras su suicidio, bajo el título de París era una fiesta. Aquel inolvidable homenaje a la Ciudad de la Luz no podía esconderse en otro lugar más que en el Ritz de París.

Hemingway y Fitzgerald
Tras la guerra vino el cine, y sus estrellas llegaron otorgando un nuevo brillo al hotel: Charlie Chaplin, Barbara Hutton, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Gary Cooper, Ava Gardner, Grace Kelly y un largo etcétera de personajes alojados a veces como huéspedes, a veces como protagonistas de películas que intentaban captar sin lograrlo el peso demoledor de tanta historia, de tanta vida entre sus paredes.
Algunos de ellos se amaron en sus habitaciones; otros se abandonaron; otros construyeron personajes inolvidables en una nueva forma de literatura destinada a contar historias en las oscuras salas de un cine, pero ya nada era igual.
El lujo —me digo cerrando el libro del Ritz y mirando la exclusiva librería de Assouline en Londres— tiene ahora múltiples formas y el sentido de las cosas se diluye en la desmemoria; casi nadie recuerda ya por quién doblan las campanas; pocos evocan su infancia mirando un trozo de magdalena, ni aspiran a arruinarse frente a la ruleta de un casino junto a Gatsby o creen que haya casas construidas sobre diamantes.
Aunque —pienso mojando los labios en el champagne helado— hasta que todo termine tal vez quede todavía algo de tiempo para ellos: hombres capaces de cenar un solomillo Wellington en el Grill del Savoy con la misma sobria elegancia que comerían un ramillete de dátiles en los escalones de la casbah de Argel y mujeres capaces de resumir el privilegio de amar a hombres así con una frase de F. Scott Fitzgerald: “Él me hacía caminar por el campo de batalla como por un emocionante sueño”.




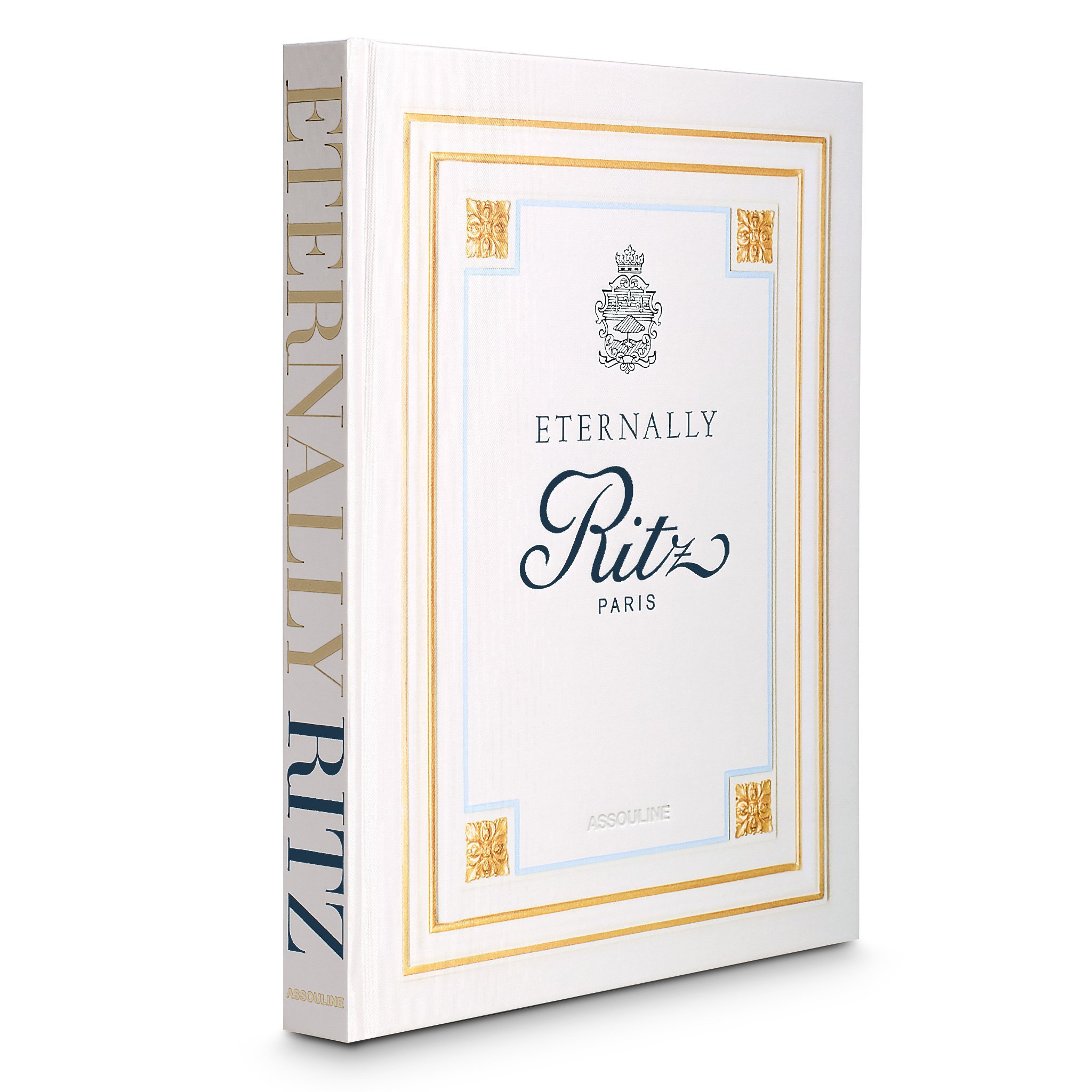



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: