En una playa aislada cerca del pequeño pueblo de Westover, el cuerpo sin vida de Christine Clay, famosa actriz británica y estrella de Hollywood, aparece en la orilla al amanecer. El encantador y elegante Inspector Alan Grant, de Scotland Yard, se pone a investigar de inmediato a los sospechosos: un experto en cotilleos de celebrities, un joven arruinado que pasaba unos días en la casa de campo de Christine, el marido aristócrata de la actriz o su hermano, un tunante que siempre ha vivido del cuento. Alrededor de todos ellos, el frívolo mundo de la farándula, con médiums de famosos incluidas, revolotea por el escenario de un crimen que parece hallarse en un callejón sin salida. Por suerte, en este caso Grant tendrá el apoyo incondicional de la intrépida Erica Burgoyne, hija del comisario de policía local, que ejercerá de exitosa detective amateur.
Adaptada al cine por Alfred Hitchcock como Inocencia y juventud, Un chelín para velas (Hoja de Lata editorial), de Josephine Tey, traducida por primera vez al castellano, es un brillante misterio salpicado de psicología, sutil humor y personajes puramente británicos.
Zenda publica las primeras páginas.
1
Eran algo más de las siete de una mañana de verano y William Potticary estaba dando su paseo habitual por la pradera de los acantilados. A sus pies, unos sesenta metros más abajo, estaba el Canal, tranquilo y brillante, como un ópalo lácteo. A su alrededor, en el aire cristalino aún no planeaba ninguna alondra. En aquel inmenso mundo bañado por la luz del sol únicamente se escuchaban los chillidos de algunas gaviotas a lo lejos, en la playa. No se veía ninguna actividad humana con excepción de la solitaria figura de Potticary, angulosa, oscura y enérgica. Un millón de gotas de rocío resplandecían sobre la hierba virgen y algunos habrían pensado que el mundo había sido recién engendrado por el Creador. No era este, sin embargo, el caso de Potticary. Lo que aquel rocío le sugería a Potticary era que la neblina que emanaba de la tierra durante las primeras horas del día no empezaría a dispersarse hasta bastante después de la salida del sol. Su subconsciente tomó nota del hecho y lo obvió rápidamente, mientras su mente consciente debatía acerca de si, dadas sus repentinas ganas de desayunar, debía atajar a través de la hondonada para regresar al puesto de guardacostas o si, con aquella hermosa mañana, lo mejor sería dar un paseo hasta Westover para comprar la prensa de la mañana y poder informarse sobre el último asesinato dos horas antes que si escogiera la otra opción. Por supuesto, existiendo la radio, las últimas noticias no las encontraría en el periódico, no obstante, era un objetivo. Ya fuera en tiempos de guerra o de paz, era necesario tener objetivos. Uno no podía simplemente ir a Westover a contemplar los barcos en el muelle, y la idea de dar media vuelta para desayunar con el periódico bajo el brazo, de algún modo, le hacía sentirse bien. Sí, quizá debía seguir caminando hacia el pueblo.
Aceleró ligeramente el paso con sus botas negras de puntera cuadrada, relucientes bajo la luz del sol. Esas botas siempre le habían prestado un buen servicio. Se podría pensar que para Potticary, que se había pasado toda la vida sacándole brillo a sus botas, aquello era un modo de manifestar su individualidad, de expresar su personalidad, o que quizá trataba de mantener viva una inútil disciplina por el mero hecho de cepillarlas. Pero no, Potticary, pobre tonto, lo hacía por amor al arte. Probablemente tenía mentalidad de esclavo, pero nunca había leído lo suficiente como para que algo así le preocupara. En cuanto a la expresión de su personalidad, si alguien le hubiera descrito los síntomas, por supuesto él los habría reconocido, aunque no por su nombre. En el ejército, a aquello lo llamaban «terquedad».
Una gaviota apareció de repente sobre el acantilado y se esfumó rápidamente, descendiendo en picado para reunirse con el resto de sus camaradas, que haraganeaban en tierra. ¡Menudo alboroto armaban esas gaviotas! Potticary se acercó al borde del acantilado para ver lo que la marea, que ya comenzaba a retirarse, les había dejado disputarse.
La línea blanca de cremosa espuma rompía suavemente sobre una mancha de verdín. Un trozo de tela, quizá. Un paño o algo por el estilo. era curioso que aún conservara ese brillo después de estar en el agua tanto…
Potticary abrió súbitamente sus ojos azules y su cuerpo se puso rígido. entonces sus grandes botas comenzaron a trotar sobre la hierba —pum, pum, pum— como un corazón palpitando. La hondonada estaba a unos doscientos metros, pero la velocidad de Potticary no tenía nada que envidiar a la de un velocista profesional. Descendió a toda prisa los toscos escalones excavados en la piedra caliza, casi sin aliento, sintiendo cómo la indignación se mezclaba con su nerviosismo. ¡Eso era lo que le ocurría por acercarse al mar antes de desayunar! ¡Qué locura! por supuesto, también echaría a perder el desayuno de otras personas. El método Schaefer de Primeros Auxilios sería lo más indicado. A menos que tuviera las costillas rotas. Aunque eso no le pareció muy probable. Quizá solo se había desmayado. Siempre hay que asegurarle al accidentado, en voz alta y firme, que no corre peligro. sus brazos y piernas eran del mismo color marrón que la arena. Por eso había pensado que se trataba de un trozo de tela de color verde. ¡Qué locura! ¿Quién querría bañarse en aquellas frías aguas al amanecer a menos que se viera obligado a ello? Él mismo lo había hecho en sus tiempos, en aquel puerto del mar Rojo, cuando formó parte de un grupo de desembarco para prestar ayuda a los árabes. Pero ¿por qué querría nadie ayudar a esos malditos bastardos? Ese era el momento de nadar, cuando no te quedaba otro remedio. Ah, un zumo de naranja y una fina tostada también constituían una buena motivación. No podía resistirse a ello. ¡Ah, qué locura!
No era fácil caminar por la playa. Los grandes guijarros blancos se escurrían bajo sus pies y la escasa arena sobre la que avanzaba estaba empapada y resbaladiza, pues la marea aún estaba bajando. No obstante, enseguida se encontró bajo la bandada de gaviotas, que seguían chillando enloquecidas y aleteaban sin cesar.
No sería necesaria la maniobra Schaefer ni ninguna otra. Lo supo al instante. ya nada podía ayudar a aquella muchacha. Y Potticary, que había rescatado cuerpos de las aguas del mar Rojo sin que se le alterase el pulso, se sintió extrañamente conmovido. Le pareció injusto ver a alguien tan joven allí tendido cuando el mundo acababa de despertar a un día resplandeciente. Alguien con tanta vida por delante. Y sin duda había sido una chica bonita. Su pelo parecía teñido, pero el resto estaba bien.
Una ola rompió sobre los pies de la muchacha antes de retirarse burlona, escurriéndose entre sus dedos con las uñas pintadas de rojo. A pesar de que pronto la marea habría descendido varios metros, Potticary decidió arrastrar el cuerpo inerte de la muchacha playa arriba, fuera del alcance de aquel mar insolente.
Entonces pensó en teléfonos. Miró a su alrededor en busca de alguna prenda que la muchacha pudiera haber dejado en la arena antes de zambullirse en el mar, pero no vio nada. Quizá la marea se lo había llevado todo. O quizá no había comenzado a nadar en esta playa. En cualquier caso, no había nada con lo que pudiera cubrir el cuerpo, de modo que Potticary dio media vuelta y echó a andar de nuevo por la playa, de regreso al puesto de guardacostas y al teléfono más cercano.
—Hay un cuerpo en la playa —le dijo a Bill Gunter mientras descolgaba el auricular para llamar a la policía.
Bill chasqueó la lengua contra los dientes delanteros y echó la cabeza bruscamente hacia atrás. Un gesto que expresaba con elocuencia y sobriedad lo fatigoso de las circunstancias, la irracionalidad de los seres humanos empeñados en ahogarse y su propia satisfacción al ver confirmadas sus negras expectativas sobre la vida en general.
—Si quieren suicidarse —dijo con su voz cavernosa—, ¿por qué se empeñan en hacerlo aquí? ¿Acaso no tienen toda la costa sur de Inglaterra a su disposición?
—No se trata de un suicidio —resolló Potticary, interrumpiendo un instante su conversación telefónica.
Bill hizo caso omiso de lo que acababa de oír.
—¡Y todo porque el viaje hasta aquí les sale más barato! Cualquiera pensaría que cuando alguien decide quitarse de en medio deja de preocuparse por el dinero y hace las cosas con un poco de estilo… ¡Pero, no! ¡Compran el billete más barato que encuentran y vienen a arrojarse a la puerta de nuestra casa!
—En Beachy Head también hay muchos —dijo Potticary sin aliento, haciendo gala de una mayor imparcialidad—. De todas formas, no ha sido un suicidio.
—Por supuesto que es un suicidio. ¿Para qué si no tenemos los acantilados? ¿Como bastión para defender Gran Bretaña? No, amigo mío. No son más que un imán para los suicidas. Ya llevamos cuatro este año. Y habrá muchos más cuando llegue la hora de hacer la declaración de la renta.
Al escuchar lo que Potticary estaba diciendo, Bill interrumpió momentáneamente su arenga.
—Una chica. En fin, una mujer. Con un traje de baño de color verde claro —Potticary pertenecía a una generación que desconocía la existencia de la palabra bañador—. Justo al sur de la Hondonada. A menos de cien metros. No, allí no hay nadie. Tuve que venir hasta aquí para llamar por teléfono, pero volveré ahora mismo. Sí, los veré allí. ¡Ah! Hola, sargento, ¿es usted? Lo sé, no es la mejor manera de comenzar el día, pero ya nos estamos acostumbrando. Oh, no. Solo un accidente de baño. ¿Ambulancia? Sí, puede llegar prácticamente hasta allí. La pista se desvía de la carretera principal de Westover después del tercer hito y llega hasta aquella arboleda que hay frente a la Hondonada. De acuerdo, nos vemos allí.
—¿Cómo estás tan seguro de que se trata de un accidente? —dijo Bill.
—Llevaba puesto un traje de baño, ¿no me has oído?
—Pudo haberse puesto el traje de baño antes de arrojarse al agua. Para que pareciera un accidente.
—No es posible tirarse al agua en esta época del año. Aterrizarías en la playa. De ese modo no habría ninguna duda de lo sucedido.
—Podría haberse adentrado en el mar hasta ahogarse —dijo Bill, que no era de los que se rendía fácilmente.
—Podría haber muerto de una sobredosis de caramelos de menta —respondió Potticary, que apreciaba el arrojo y la testarudez en lugares como Arabia, pero los encontraba cargantes en su vida cotidiana.
—————————————
Autora: Josephine Tey. Traductor: Pablo González-Nuevo. Título: Un chelín para velas. Editorial: Hoja de Lata. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.





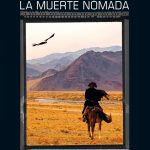
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: