«Qué buen vassallo si oviesse buen señor» es una de las citas más conocidas del Cantar de Mio Cid, y en la versión novelada por Arturo Pérez-Reverte de la vida y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el caballero burgalés del siglo XI, es eso precisamente lo que ocurre: tras una distinguida carrera como vasallo de los reyes de Castilla, Rodrigo se ve exiliado de su patria por un quítame allá un juramento de Santa Gadea. Convertido entonces en líder natural de una banda de unos cuarenta hombres (familiares, paisanos y arrimados), su reconocimiento como buen señor se va haciendo tan amplio que hasta los árabes lo llaman así en su lengua: «sidi». Pero cuando comenzamos la historia no es cuando ya se ha triunfado, y cuando te hacen cantares y estatuas, sino en el punto más bajo, justo tras el exilio. Todavía no hay Sidi ni Cid ni Babieca ni Tizona ni Valencia y sí mucho polvo, sudor y hierro bajo el que cabalgar, además de un fraile llamado Millán, ¿quizá en honor al lugar donde se considera que nació el idioma castellano?
Explorar en qué consiste ser un buen señor en el siglo XI, y cómo un infanzón de pueblo lo consigue a pesar de ser repudiado por su «señor natural», el rey Alfonso VI, fue uno de los objetivos confesos de Pérez-Reverte a la hora de enfrentarse a la enésima revisión del Cid Campeador. Porque Ruy Díaz no era un señor cualquiera, de los de engordar plácidamente en su castillo, sino un señor guerrero que, a falta de escalafón en el que apoyarse tras su caída en desgracia, ha de ganarse la lealtad y la obediencia de sus seguidores cada día y con cada cosa que hace, dice u omite. Nuestro protagonista seguramente nunca leyó a Sun Tzu, mil quinientos años anterior a él, pero en la versión revertiana Ruy Díaz es un veterano, observador, siempre atento, que ha utilizado toda su experiencia anterior, en campos de batalla desde los quince años, para saber qué es lo que funciona cuando quieres estar al mando y qué es a lo que responden los hombres que buscan liderazgo. «Con ellos no basta dar órdenes, ni tampoco es bueno explicárselas. La conducta de un guerrero se forja en lo que se espera de él; por eso hay que apelar a lo que lleva dentro. Su trato exige un continuo tira y afloja. Manejarlo, ganar su obediencia ciega, no está al alcance de cualquiera: sólo de alguien a quien respete por estimarlo superior; por saberlo el mejor entre todos. Y en el oficio de las armas, semejante prueba, el juicio de Dios y de los hombres, es preciso pasarla cada día».
En primer lugar: Comparte sus mismas circunstancias. Predicar con el ejemplo. «Olía a sudor, metal y cuero, como todos», y palpaba las boñigas con su propia mano para saber cuánto tiempo hace que alguien pasó por allí. Ochocientos años más tarde, quizá a Napoleón le cuele dirigir las tropas de un imperio entero desde una tienda caliente en una colina y con un catalejo, pero no así en las fronterizas vegas del Duero en el siglo XI y con solo un puñado de hombres. «Jamás, desde que guerreaba, había ordenado a un hombre algo que no fuera capaz de hacer por sí mismo. Eran sus reglas. Dormía donde todos, comía lo que todos, cargaba con su impedimenta como todos. Y combatía igual que ellos, siempre en el mayor peligro, socorriéndolos en la lucha como lo socorrían a él. Aquello era punto de honra. Nunca dejaba a uno de los suyos solo entre enemigos, ni nunca atrás mientras estuviera vivo. Por eso sus hombres lo seguían de aquel modo, y la mayor parte lo haría hasta la boca misma del infierno».
Segundo: No te apresures y no malgastes las vidas de la gente a tu cargo. Cuando los burgueses de un pueblo castellano contratan a Ruy y los suyos para cazar a una aceifa de moros que les han atacado anteriormente, se lo toma con tiento: «No pienso reventar a hombres ni caballos».
Tercero: Marca las distancias, pero no te enclaustres en una torre de marfil. «Tenía la certeza de que, por el momento, el silencio reforzaba su autoridad. Ponía la distancia necesaria entre él y los mesnaderos a los que iba a exigir demasiado en tiempos inmediatos. Las leyendas sólo sobreviven vistas de lejos». «No me llames tío. Te lo he dicho cien veces… Nunca en campaña». «Recordad que os estaré mirando».
Cuarto: A pesar de mantenerte aparte, conoce bien a tus hombres: «Sabía por experiencia que no convenía llevar a nadie a sus límites». Y llámalos por su nombre, si te lo sabes: «Muño García se había ruborizado de orgullo al verse mencionado. No por el encargo, que era natural, sino porque el jefe de la hueste recordase su nombre. En realidad éste conocía y recordaba el de casi todos ellos. Eso era importante en el oficio de las armas, pues nada alentaba más en mitad de un combate, en la dura soledad de matar y morir, que un jefe gritara nombres». «Asintieron todos, halagados de que un jefe compartiese con ellos tales cálculos».
—Pues gracias, Laín Márquez.
Lo miró el otro con sorpresa.
—¿Por qué me las dais a mí?
—Por estar allí ese día y por estar aquí ahora.
Cambiaba el tal Márquez ojeadas con sus camaradas, ruborizado de orgullo.
Quinto: constrúyete tú la leyenda antes de que lo hagan otros: «Amado por unos y envidiado, temido y detestado por otros, había tomado como lema el de un emperador romano, sugerido por un abad amigo de su familia: «Oderint dum metuant». Que me odien, pero que me teman. Estaba escrito en su escudo, en latín». «Desde Minaya al más tierno de ellos —suponiendo que allí hubiese alguno tierno— sabían de su vida: de su mocedad junto al infante don Sancho y las hazañas como alférez cuando aquél fue rey; de su fortuna en las fatigas de la guerra y la equidad en el reparto del botín; de su carácter duro pero justo, airado cuando convenía serlo, y de su cólera, fría e inflexible cuando se desataba. Por todas esas razones y algunas más lo respetaban y temían. Por ellas, mirando ondear en alto su señal, no salían de su orden en los combates. Y por ellas lo habían seguido al destierro». Sal al paso a las noticias y cuenta tu versión primero: «Comprendió que la noticia del rechazo de Berenguer Remont estaba a punto de correr por la tropa. Tenía que ocurrir tarde o temprano. Así que era mejor tomar la iniciativa, decidió. Anticiparse al rumor». Y por supuesto, si te ponen un apodo tan molón como «sidi», aprovéchalo sin miramientos: «Todos en la tropa lo llamaban así desde el combate con la aceifa de Amir Bensur, y él lo permitía de buen talante. Eso estrechaba lazos y fraguaba su leyenda, lo que era útil tal como andaban las cosas: conciencia de grupo, orgullo y lealtad. Era difícil no seguir a ciegas a un jefe a quien los propios moros llamaban señor».
Sexto: Recuerda y refresca a menudo el objetivo deseado por todos. «Lo seguían por el prestigio de su nombre, y éste se hallaba en relación con las perspectivas de botín». ¿Que alguien mete prisa por cazar a los moros? Se le deja caer que «cuanto más tardemos, más cargados de botín y más lentos irán… Mujeres, esclavos y ganado». Tampoco viene mal elevar el valor de lo que haces, rechazando que lo desprecien: si te dicen «peleas por dinero», no lo aceptes: «Peleo por mi pan y el de mi gente».
Séptimo: Usa un aglutinador superior, como la religión, si es necesario. Sus hombres aparecen «batiéndose con el coraje de su juventud y su crueldad guerrera, seguros de que degollando moros se honraba a Cristo». Ruy Díaz aquí aparece como alguien que no se plantea grandes temas teológicos y que sigue las costumbres ancestrales en lo personal por si acaso («en aquella clase de vida y en tales parajes, convenía dormir con las cosas en orden y el alma presta»), pero siempre con una saludable incertidumbre («Dios tiene sus designios». «Ya»), aunque luego sin dudar apela a vírgenes, cristos, santos y santiagos para enardecer a la hueste a la hora de las espadas («recordad que, si alguno de nosotros cae peleando con moros, no irá a mal sitio»).
Octavo: Utiliza un humor negro, con toques de auto-desprecio calculado y hasta cuartelero, especialmente en momentos culminantes, para liberar tensiones y demostrar ingenio. ¿Qué pasa si el plan no funciona? «Los moros serán un poco más ricos y nosotros un poco más pobres». ¿Que somos trece? «Me gusta picar al diablo». ¿Que quieres convencer a los tuyos de que dejen algún moro vivo para venderlo de esclavo? «Procuremos no matar demasiado. Las putas que les tiene reservadas Mahoma pueden esperar». Esta también sirve dirigida a tus aliados musulmanes: «Procurad que las huríes que prometió el Profeta las disfrute el enemigo… Las vuestras pueden esperar». «Era la clase de insolencias que todos esperaban de él. Desafíos y orgullo. También de ese modo se fraguaban las leyendas». Y una que siempre funciona, en cualquier siglo, saga y ocasión: «Jesucristo dijo: Sed hermanos, pero no seáis primos».
Noveno: Sé firme con quien se pase de la raya, sobre todo cuando esa raya es bien visible y conocida. Cuando el toro salvaje de Diego Ordóñez se pone demasiado flamenco, «Ruy Díaz lo miró con dureza. No podía consentir eso. Había otros hombres escuchando y no era cosa de darle confianzas a nadie: Fuera de mi vista, Diego Ordóñez —apoyaba una mano, colérico, en el pomo de la espada—, o por Cristo vivo que lo vas a sentir». Luego, cuando en Zaragoza hay un muerto moro a manos cristianas, el cristiano responsable pierde manos y vida, y encima da las gracias y buen ejemplo al morir.
Décimo: Conoce a tu enemigo. Si sabes lo de los musulmanes y el cerdo, úsalo en los interrogatorios: «Te voy a restregar esto por la cara y la boca, ¿sabes?… Y cuando te degollemos te meteré un buen trozo en la garganta y otro en el culo, para que vayas con la boca y el ojete llenos al paraíso, en busca de esas huríes que tenéis allí, y cuando llames te den con la puerta en las narices». Y cuando el enemigo se porte como es debido, dando ejemplo a los propios, se le puede dar agua. También se puede usar este conocimiento para hacer amigos, como cuando Ruy demuestra conocer las oraciones musulmanas e incluso unirse al rais Yaqub en ellas, ante el asombro de propios y extraños.
Undécimo: Aguanta sin mostrar debilidades. Hay un momento en el que Ruy Díaz, a solas, se desabrocha «el calzón para mirarse el muslo izquierdo, bajo la ingle. Tenía allí una llaga que el continuo estar a caballo irritaba mucho. Con el roce, el sudor y la suciedad acabaría infectándose, pensó con fastidio. Pero hasta que el asunto de la aceifa mora estuviese resuelto no había solución».
Duodécimo: Has de saber con quién tratas en cada caso. «Sabía que no era lo mismo hablar a cortesanos que a soldados, y que las palabras que se decían bajo techo y entre tapices no eran las que debían usarse espada al cinto y con el viento de la guerra en los dientes». «El franco aplomo del guerrero castellano y la inteligente bonhomía del rey moro lo hacían todo fácil, cordial, casi espontáneo». Y una que vale para todo: que parezca que no fue idea tuya, sino suya: «Las ideas debían cocinarse despacio, y no en su cabeza sino en la del otro».
Con todo esto, Rodrigo a veces cristaliza sus pensamientos y convicciones en sentencias que citar y recordar cuando en el futuro se hable de él: «Cuanto más se suda antes de la guerra, menos se sangra en ella» o «se trata menos de cabalgar con amigos que de conocer cuándo dejan de serlo». En definitiva, «ése era su trabajo, pensar y prevenir», ser alguien que «jugaba en su cabeza el ajedrez de la guerra». «En realidad, se dijo, ser jefe consistía en eso: la capacidad de hacer planes y de convencer a otros para que los ejecutaran, aunque eso los llevase a la muerte». «La confianza aparente de un jefe inspiraba firmeza en quienes lo seguían. Más batallas ganaba un talante impávido que quinientas lanzas». «Todo se basaba en una palabra: reputación. Ése era en tal momento su único patrimonio». «El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Pagando por cada lección».
Así, el Cid acaba siendo un imán que atrae por sí mismo a los metales que necesita. Sus seguidores «eran hombres cuyo valor tranquilo procedía de mentes sencillas: resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Eran guerreros natos. Soldados perfectos». «No eran malos hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un mundo duro». Alguno de ellos tiene «una de esas caras que necesitaban un yelmo y una cota de malla para parecer completas». En poco tiempo llegan a desarrollar «su propio código silencioso, lo que les ahorraba andar a voces, y podían entenderse con una mirada o un ademán». «Había, pensó, cuatro clases de hombres en la guerra: los que no sentían miedo, los que lo sentían pero evitaban mostrarlo, los que lo mostraban pero cumplían con su deber y los cobardes. Sólo los tres primeros tenían un lugar en la hueste, pues los otros estaban ausentes por causa natural: los rechazaban sus compañeros, se iban o morían pronto». «Resultaba asombroso, pensó Ruy Díaz, lo que esa clase de gente podía hacer, o soportar, o sufrir, por una soldada y un pedazo de pan. Eran hombres sencillos, capaces de matar sin remordimientos y de morir como era debido». Y mejor si entre ellos no faltan unos cuantos para quienes «un día con bonita luz, un caballo, un enemigo y una espada» sea cuanto necesiten para ser felices.
Otro de los hilos importantes que Pérez-Reverte ha usado para tejer este tapiz es el de su afición a los westerns. Según él, fue volviendo a ver la trilogía de películas de la caballería estadounidense de John Ford cuando pensó que algo similar podría hacerse con la frontera entre moros y cristianos en la península Ibérica de la Edad Media: un territorio comanche donde cuanto más vecino se está más encono hay, más sangre se derrama y más peligro se corre. Aquí «que no vieras moros no significaba que ellos no te vieran a ti». La misión para la que se te contrata, la cautela en la persecución y la cruel espectacularidad del combate colocan a ambos géneros uno junto al otro, hablando el mismo lenguaje.
Esta versión del Cid no se produce en un vacío, sino que hereda cosas de las anteriores, tanto en verso como en celuloide como en libro de historia. Una es la niña que pide a la mesnada que «El rey nos matará, señor. Os lo ruego. Seguid vuestro camino y que Dios os guarde. Por piedad, señor». Otra es el aumentarle el envite al rey: «Y la arrogante respuesta de Ruy Díaz, firme la voz, una mano apoyada en el pomo de la espada, no hizo sino agravarlo más: si vos, señor, me desterráis por un año, yo me destierro por dos» (en el Cantar son cuatro). El engaño a los judíos para obtener dinero a cambio de arcas llenas de cosas distintas de lo que debían contener es otro episodio conocido. Están también los versos decimonónicos de Manuel Fernández y González: «Por necesidad batallo / y una vez puesto en la silla / se va ensanchando Castilla / delante de mi caballo». Doña Jimena está descrita como de «tez blanca y los senos rotundos, las caderas anchas hechas para parir. Los ojos y la boca», lo cual encaja con Sophia Loren, al menos hasta que se dice que «los ojos grandes, almendrados» (bien hasta aquí) son «grises como la lluvia en las montañas de Asturias» y que su belleza es fría, pálida y de religioso recato.
Esto nos lleva a las mujeres de la novela. Casi ninguna, ya que es la historia de un año de guerra, marchas y estrecheces («la guerra era el país de los hombres solos»). Pero hay detalles significativos: Jimena, obligada a casarse con Rodrigo a pesar de que este ha matado al padre de ella, niega a Ruy la entrada a su alcoba. Entonces, «ciego de cólera, dando voces a los criados y haciéndolos salir a todos, harto de ser marido sin esposa, hizo pedazos la puerta; y ya dentro, ante Jimena, lloró por primera y última vez desde que había sido niño: «Maté a tu padre cara a cara, no como villano. Hombre te quité, pero hombre te di». Eso fue lo que dijo. Y ella, tras mirarlo durante un larguísimo rato en silencio, le tocó muy serena la cara, como para borrarle las lágrimas. Después lo tomó por una mano y lo condujo al lecho». La otra mujer del relato es Raxida, la hermana del rey moro de Zaragoza, una viuda que «ya no era joven, pero conservaba una belleza mestiza, madura y serena», de ojos verdes, «tez demasiado morena para una cristiana y demasiado blanca para una mora» y anillos y pulseras que tintineaban en cada movimiento, como los de la Reina del Sur, otra hija del mestizaje español. Por cierto, que Pérez-Reverte ha dicho en las entrevistas que acompañan al lanzamiento que Rodrigo no se acuesta con ella, pero la escena que comparten no lo acaba de dejar tan claro…
Por demás, a menudo el libro tiene innumerables rastros del ADN de quien lo escribió («la mayor parte eran hombres de frontera, curtidos en algaras y escaramuzas, de los que sabían las cosas por haberlas visto, no porque se las contaran») y también de los demás personajes que ya ha creado, incluyendo el oscense de costumbre (aquí Galín Barbués, paisano de Lorenzo Virués, Lorenzo Biscarrués y Sebastián Copons, entre otros). Probablemente Pérez-Reverte esté un poco fatigado ya de que todo lo que escribe se lo comparen con Alatriste (y ahora incluso con Falcó), pero ese es el precio de haberse labrado un territorio reconocible y coherente, donde muchos personajes parecen descendientes unos de otros incluso a través de los siglos. En términos históricos, Sidi es su novela más temprana, por lo cual en vez de hijo de Alatriste, Ruy debería ser su muchas veces tatarabuelo. Al fin y al cabo, los dos lucharon en fronteras, a menudo contra musulmanes (el Mediterráneo de Corsarios de Levante es una frontera sobre agua, pero frontera al fin y al cabo), y tomaban las mismas precauciones antes de los combates: comer de poco a nada, madrugar pero haber descansado, tener las armas y defensas minuciosamente a punto y vaciar la vejiga para evitar infecciones en caso de tajos en la zona. Antes de existir encamisadas en Flandes, los hombres del Cid «se habían puesto bandas de paño blanco en un brazo a fin de reconocerse entre ellos» y en vez de «por atún y a ver al duque» usan «Cristo y Calatayud» como santo y seña. En cuanto a la realeza, «Alfonso VI me ha desterrado, y vosotros habéis elegido venir conmigo. Pero él sigue siendo mi rey, así como el vuestro. Estemos en Castilla o en tierra de moros, el juramento de lealtad no queda roto. Ni siquiera en suspenso». Solo le ha faltado decir «tu rey es tu rey», con pescozón a Íñigo Balboa incluido. Ambos también reaccionan al tuteo echando mano a la espada y no les gusta especialmente que les miren el calzado con desprecio. Y Ruy es de los de «tengo un caballo y una buena espada, señor… Lo demás, Dios lo proveerá».
En cuanto a asuntos relativos al choque de civilizaciones, ambos prefieren vivir y dejar vivir, pero se dan cuenta de que a veces hay elementos extremos con los que no se puede razonar y a los que no se puede dejar ganar. En el caso del Cid son los morabíes venidos de África del Norte («rendidos o sin rendir, quiero a todos los morabíes pasados a cuchillo»), que hoy en día podrían estar reencarnados, hasta cierto punto, en quienes podrían hacer de godos del emperador Valente. «Mutamán [el musulmán al mando de Zaragoza] lo explicó en pocas palabras. Pensar en un futuro pacífico de comercio y buena vecindad, dijo, era de ingenuos. Al-Andalus vivía en el filo de una espada. El espíritu de la raza que había derrotado a los godos estaba perdido desde hacía mucho tiempo. La unidad musulmana era imposible (…). Los norteafricanos son gente sin escrúpulos, a medio civilizar. Basura rigurosa e intolerante. Hay quien me aconseja traerlos, pero no me fío. Una vez aquí, sabe Dios lo que son capaces de hacer». Fiel a esta opinión, a su hermana Raxida se le permite no taparse la cara y «vive con cierta libertad, aunque sin faltar al obligado recato». «Aquí somos más tolerantes que en otros lugares… Más, incluso, que en algunos reinos cristianos». «Los excesos de rigor los dejamos para otros, ¿comprendes? Lo que es aconsejable para los pastores de Arabia no siempre encaja en lugares como éste».
De todas formas, estemos en el siglo que estemos, siempre hay que referirse a los clásicos de los clásicos, que por algo lo son: «De nuevo era tiempo para morir o para vivir. De rondar la orilla oscura». «El truco en el oficio de las armas es aceptar que ya estás muerto. Asumirlo con indiferencia. Así acudes a la cita ligero de espíritu y de equipaje, con menos inquietudes y más oportunidad de que Dios, amigo de llevar la contraria, te la aplace». «A Ruy Díaz y a los suyos, mesnada con bandera a sueldo, faltos de lugar y señor propios a los que acogerse, no les quedaba otra que seguir adelante sin desmayo ni retirada posible; como aquellos griegos al servicio de un rey persa cuya historia le habían contado de niño. (…) Desde tiempo inmemorial, desde las guerras de los antiguos o desde siempre, la única salvación de los guerreros sin patria era no esperar salvación ninguna».
El racimo de cerezas puede enredarse todo lo que un lector frecuente de Pérez-Reverte quiera: el alférez Minaya tiene marcas de viruela, como Gualterio Malatesta. Donde Lucas Corso era siempre «el cazador de libros» o Max Costa era «el bailarín mundano», el Cid tiene aquí su propio epíteto también, «el jefe de la hueste». La biografía de Rodrigo entremezclada con la caza de la aceifa mora recuerda a la forma de engarzar la vida de Arturo Barlés mientras José Luis Márquez espera a que los serbios vuelen un puente. Los bisoños de la mesnada a ratos recuerdan a aquel húsar que fue el primero en hollar el territorio Reverte, y también comparten los dos la idea primigenia que Rodrigo tenía de lo que creía que la gloria: Ruy Díaz sueña con que le hagan versos y cantares de gesta, mientras que Frederic Glüntz quería verse pintado en heroicos y vivos colores. El azar, los naipes y el ajedrez hacen su aparición, y cómo no, «sobre la mesa salió demasiado pronto la carta de la Muerte». Además, los sonidos de la guerra mano a mano, sea el siglo que sea van a ser clang, chas y tunc.
Y sobre todo, está la frase más revertiana (porque al fin y al cabo no deja de estar inventada por una Pérez-Reverte): «Huir sólo sirve para morir cansado y sin honra».


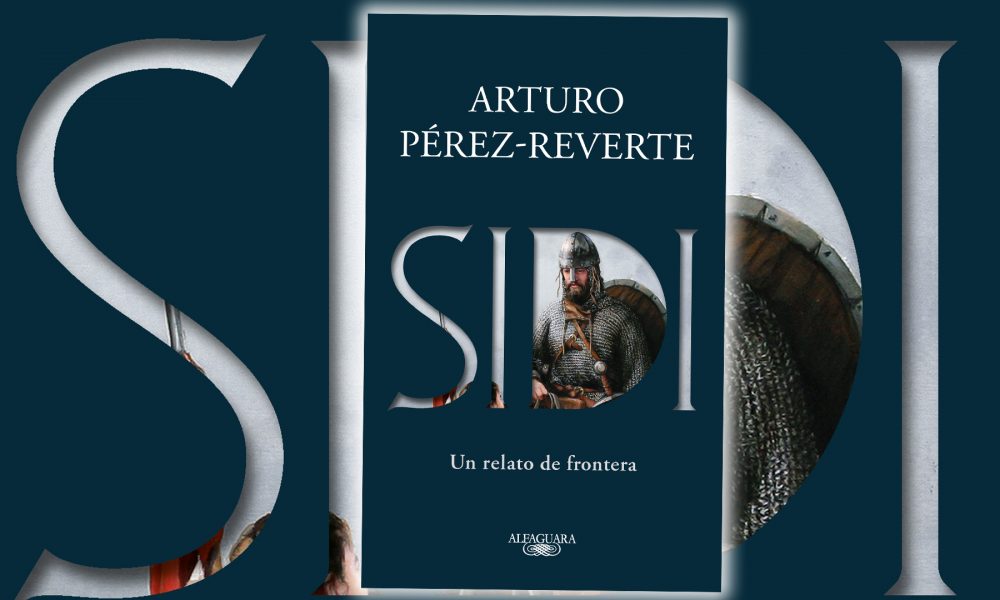
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: