El cielo oscuro y cubierto de nubes descarga cada poco una lluvia fría que vuelve el paisaje inexplicablemente sombrío y desapacible para la época del año. Es la noche del domingo 16 de junio del año 1816. Se supone que está llegando el verano, pero hace un clima invernal. La casa está junto al lago Leman, a pocos kilómetros de la ciudad de Ginebra y es conocida como Villa Diodati. Hay cinco personas en su interior. Una de ellas es un misterio en sí misma, otras dos son célebres poetas, Lord Byron y Percey B. Shelley, y las dos últimas son tan desconocidas para sus contemporáneos como lo es la primera, pero dejarán de serlo.
Después de esta noche y de los días que le seguirán, igualmente fríos, oscuros e invernales, estos dos últimos desconocidos van a entrar por la puerta grande de la literatura. Doscientos años después, sus nombres son referencia obligada porque su imaginación engendró los monstruos que nos aterrorizan hoy y que de alguna oscura manera nos nombran. Es hora de nombrar a sus creadores: Mary Shelley y el doctor Polidori. Aunque quizá sea mejor identificarlos por las criaturas que crearon: el monstruo de Frankenstein y el vampiro. Falta el nombre de la quinta persona: Clara Clairmont. Seguramente no les dirá nada pero, como sucede en arquitectura, ella es la piedra angular, la pieza invisible sobre la que se sostiene la leyenda de la Villa Diodati.
Se ha escrito mucho, se ha especulado mucho y se ha soñado todavía más sobre esa noche y sus participantes. Hay novelas, biografías y películas que los tienen por protagonistas, pero un halo de misterio los sigue envolviendo. Es en ese misterio de la noche de la Villa Diodati en el que se ha adentrado el gran poeta y narrador colombiano William Ospina en un libro magistral, El año del verano que nunca llegó [1], uno de esos libros de género inclasificable que navegan prodigiosamente entre la novela, la biografía, el libro de viajes y el ensayo, y que han dado obras tan diversas y fascinantes como Viva, de Patrick Deville, La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero, o El giro, de Stephen Greenblatt. Él va a ser nuestro guía en este viaje a través del tiempo, del espacio y del imaginario de nuestra época, hasta esos tres días en que los miedos de la modernidad tomaron cuerpo.
Lo primero que llama la atención es la juventud de los reunidos en la Villa. Lord Byron había cumplido los veintiocho, a Shelley le faltaban unos meses para cumplir veinticuatro, Polidori, a pesar del formal título de doctor, apenas tenía veintiuno, y Mary y Clara, quienes además eran hermanastras, contaban respectivamente dieciocho y diecisiete años de edad. Más sorprendente aún es saber, como señala Ospina, que fue gracias a la menor, a Clara, que aquella reunión tuvo lugar. Ella se las apañó para seducir al inexpugnable Lord Byron a fuerza de escribirle cartas. ¿Cómo logró una desconocida crear una complicidad por correspondencia con el poeta de una intensidad tal que éste acabara invitándola a pasar unos días en la villa que había alquilado a orilla del lago Leman y donde se había refugiado en compañía de su secretario Polidori, huyendo de la hostilidad que Inglaterra le profesaba por sus ideas?
Ospina ve en la admiración de Byron por el marido de su hermanastra Mary, Percey B. Shelley, el detonante de esa invitación, pero arriesga también una primera explicación más profunda e inquietante: “Byron jugaba al diablo, pero alguna vez dijo que entre todas las mujeres que conoció sólo Clara parecía tener algo de demoníaco”. Un elogio mayúsculo en un autor que hizo de la provocación su estética y que encarnó al ángel caído de la poesía en la sociedad inglesa de su época. Sin embargo, muy poco se sabe de la vida y el carácter de Clara, aquella adolescente seductora que murió de vieja, a los ochenta años. Se sabe que encandiló a dos grandes poetas, primero a Shelley, quien no obstante acabó enamorándose y casándose con Mary, y luego a Byron. Y que sobrevivió a todos. A Mary, muerta con cincuenta y tres; a Shelley, ahogado en un naufragio a los veintinueve; a Byron, muerto en Grecia a los treinta y seis; y al pobre Polidori, que se suicidó a los veintiséis convencido de no tener futuro en la literatura. Ella guardó sus recuerdos y sus cartas, codiciadas por historiadores y coleccionistas. No fue autora de ninguna obra de misterio, pero vivió como guardiana del misterio de los demás, al punto que el novelista Henry James terminó por escribir una novela inspirada en su figura y en su tesoro epistolar: Los papeles de Aspern.
El hecho es que Byron los recibió en Villa Diodati y que en las horas de ocio y conversación propiciadas por la hostilidad del clima compartieron lecturas de leyendas de fantasmas de un libro que Polidori había llevado consigo, titulado Phantasmagoriana, que resultaban todavía más asustadoras en aquella inexplicable oscuridad que duraba noche y día, y terminaron acordando hacer un juego: retirarse cada cual a su aposento para escribir una historia de miedo.
En el prefacio a su novela Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1817, Mary Shelley cuenta que intentó dormir sin lograrlo plenamente y en su ensoñación vio la escena en que “un estudiante de artes impías” daba vida al ser que había ensamblado; luego, el estudiante se dormía, y al despertar “abre los ojos, mira y descubre al horrible ser junto a su cama; ha apartado las cortinas y le mira con sus ojos amarillentos, aguanosos, pero pensativos”. Mary abrió los suyos con terror. A su alrededor seguían “la misma habitación, el parque oscuro, las contraventanas cerradas con la luna filtrándose a través”, pero no pudo librarse de su espantoso fantasma: “seguía presente en mi imaginación”. Por fortuna para nosotros, los lectores del futuro. Acababa de nacer el monstruo que la haría famosa.
Por su parte, John William Polidori trató en un primer momento de escribir un relato sobre una mujer que tenía “cabeza de calavera”, pero no supo cómo resolverlo y seguramente recibió las puyas de Byron, quien se complacía en torturarlo usando la admiración que su secretario le profesaba como una retorcida herramienta para humillarlo. Quizás en un intento de réplica, el joven Polidori decidió probar suerte escribiendo otro relato a partir de una idea del propio Byron: la de un noble sin escrúpulos que hundía en la depravación a las mujeres que se cruzaban en su camino. En el cuento de Polidori, titulado El vampiro y publicado en 1819, el aristócrata lord Ruthven toma la apariencia física del propio Lord Byron y ejerce, como éste, sobre quienes le rodean un equívoco y dañino poder de seducción, que se remata con el trágico descubrimiento de que en realidad es un vampiro. Había nacido el predecesor de Drácula, el fundador de una estirpe de ultratumba cuyos sucesores llenan hoy las salas de cine y las programaciones de televisión.
La fortuna que ambos monstruos trajeron a sus autores fue desigual. Para Mary Shelley fue la consagración literaria de quien se había formado en una familia de escritores: su padre William Godwin era un célebre pensador anarquista, referente de los movimientos obreros surgidos al calor de la Revolución Francesa, y su madre, Mary Wollstonecraft, fue una precursora escritora feminista autora de la Vindicación de los derechos de la mujer. Para Polidori, sin embargo, la publicación de su cuento, que se hizo sin que él lo autorizara y, para colmo de afrenta, con la firma de Lord Byron como autor (en un error del editor que Byron dejó pasar, cabe imaginar que para mejor mortificar a su devoto secretario), le trajo una nueva humillación. Ni siquiera pareció consolarlo el hecho halagador de que el mismísimo Goethe, como señala Ospina, llegara a decir, antes de que se esclareciera el error de la autoría, que aquel relato era el mejor texto de Byron.
Sin embargo, la vida de sus dos criaturas sí encontró una fortuna pareja, quizá porque, como dice Ospina, no eran ellos quienes estaban “fabricando el monstruo: era la época”. Una época de fábricas y laboratorios, en la que el doctor Johan Conrad Dippel, por ejemplo, teólogo y químico, “hacía experimentos con cadáveres dentro de su castillo y creía posible transferir el alma de un cadáver a otro”. Un tiempo en el que Faraday, Franklin o Volta estudiaban la electricidad y su uso. Un mundo en el que se iba imponiendo la razón y que, paradójicamente, hacía emerger los miedos del fondo de la mente. La era del deslumbramiento, la Ilustración y también la de las tinieblas del Romanticismo. La de Voltaire y Rousseau. Y también, la de la novela gótica de terror, uno de cuyos máximos representantes, por cierto, visitó en varias ocasiones la Villa Diodati durante aquel verano de 1816: el autor de El monje, Matthew Lewis, a quien Byron humorísticamente “llamaba Monk Lewis, por el personaje de su novela”.
El monstruo de Frankenstein nacía de una estirpe que se remontaba al mito judío del Golem, el hombre de arcilla creado por un rabino de Praga, y bebía de la imagen de Lázaro resucitado y del divino instante de la creación de Adán. Era el fruto del moderno Prometeo. Hijo de un mundo que iba prescindiendo de Dios. Y tal y como reza el verso de Novalis, certeramente invocado por Ospina: “En ausencia de los dioses reinan los fantasmas”. De modo que el vampiro, ese otro Lázaro devuelto de la muerte, venía a ser la nueva versión de los viejos fantasmas de las leyendas populares. Ambos monstruos revisitaban el mito iniciático de la sangre: la que alimenta y hace renacer, la que da vida corriendo por las venas. De ahí tal vez su poderío simbólico, su permanencia en esta época nuestra tan descreída y tecnológica en la que la vida, gracias a la ciencia, parece desplegar su inagotable abanico de milagros ante nuestros ojos con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo logro médico. Y todo ello, mientras el mundo se desgarra a nuestro alrededor, tal como hacía a principios de aquel siglo XIX en el que los campos aún conservaban fresca la sangre de las revoluciones y de las guerras napoleónicas.
Hasta aquí, el viaje a la noche de los monstruos discurre por caminos de análisis y de información histórica y biográfica. Pero en el libro de Ospina irrumpe de pronto otra fuerza, otra perspectiva, que puede cambiar nuestra apreciación de toda esta historia.
Siguiendo los hilos de vida de los inquilinos de Villa Diodati, de sus progenitores y sus descendientes, de sus coetáneos y sus amigos, Ospina llega a una revelación formidable: todo está secretamente conectado.
¿Fue realmente la época quien ayudó a engendrar los monstruos? ¿Sólo ella? ¿Fueron las imaginaciones de aquellos jóvenes artistas, bajo el influjo de sus lecturas y discusiones? ¿Sólo ellas? ¿O hubo algo más, algo difícil de nombrar, difícil de ver?
Vamos a seguir a Ospina en el vértigo del azar. Y vamos a hacerlo con una enumeración furibunda. Que los datos hablen por sí solos. Aquel doctor Dippel que hacía experimentos de reanimación de cadáveres resulta que había nacido en un castillo llamado “castillo de Frankenstein”. Su historia y las leyendas sobre sus experimentos la recogió uno de los famosos hermanos Grimm, compiladores de cuentos populares infantiles, quien se las contó a su vez a la traductora de sus obras al inglés, que resultó ser la madre de Clara, la hermanastra de Mary Shelley: Mary Jane Clairmont, segunda esposa de Godwin. Por su parte, la madre feminista de Mary Shelley fue amiga del gran poeta y pintor William Blake, una de cuyas obras muestra el momento de la creación de Adán: el momento en que la materia inanimada cobró vida. Y uno de los hijos de la hermana del pobre Polidori fue ni más ni menos que Dante Gabriel Rossetti: el creador del movimiento artístico prerrafaelista, heredero estético del romanticismo practicado por Shelley y Byron y del simbolismo de William Blake. Es como si todo lo que los protagonistas de esta historia tocaron, todo lo que se relaciona con ellos, se contagiara de su energía creativa. Incluso cuando se trata tan sólo de una relación de paso, como la muchachita a la que Byron dedicó su libro La peregrinación de Childe Harold y que acabó siendo la bisabuela del pintor Francis Bacon, en cuyos lienzos la materialidad de la carne alcanza el nivel del símbolo.
Todo se relaciona con todo. Hasta lo más moderno, porque la hija del primer matrimonio de Byron, Ada Lovelace, nacida pocos meses antes de las jornadas de la Villa Diodati, acabó convirtiéndose en una destacada matemática y fue la creadora del primer algoritmo, en otras palabras: fue la persona que “descubrió cómo programar una máquina analítica”, abriendo el camino hacia el computador contemporáneo de cuyo brazo vendrían los nuevos Frankenstein de nuestros días, los robots de la ciencia ficción, las criaturas informáticas como el ordenador HAL de 2001: Una odisea en el espacio, de Arthur C. Clarke, que se revuelve contra los humanos que quieren desactivarlo. Es de nuevo la vida artificial creada por el hombre, como en el monstruo imaginado por Mary Shelley, una vida de nuevo en rebelión contra su creador, como en su novela.
¿Pero es eso todo? ¿Son estas pistas, esta extraña red de conexiones, suficientes para arrojar nuevas luces o quizás nuevas sombras sobre la noche de los monstruos? No, todavía hay más, aunque que para percibirlo hace falta salir de lo humano. Hay que mirar el mundo de las cosas. Mirar a esa Villa Diodati tantas veces nombrada y que sigue hoy alzándose a orillas del lago Leman. Y averiguar, como hace Ospina, que en ella se alojó en 1638, mucho antes de que lo hicieran los jóvenes artistas de esta historia, el gran poeta John Milton. Allí tuvo un sueño: “Vio aparecer en el cielo, a la cabeza de un ejército de ángeles rebeldes, un ángel bello y terrible que traía en su mano derecha una espada en llamas”. Esa misma noche concibió su poema El paraíso perdido. De modo que en la misma casa en la que nacieron el vampiro y el monstruo de Frankenstein había nacido ya el Lucifer de Milton. Como si entre sus cuatro paredes se albergaran todos los infiernos.
Y hay que mirar también al mismo corazón del planeta Tierra, porque del profundo infierno que en él se encierra emergió, precisamente, el poder que creó la noche que duró tres días durante la cual los protagonistas de esta historia concibieron sus monstruos: En 1815, unos meses antes de que Byron, Shelley, Mary, Clara y Polidori se alojaran en la Villa Diodati, el volcán Tambora, en la isla indonesia de Sumbawa explotó en una erupción que mató a 90.000 personas, hizo desaparecer más de mil metros de la altura de los 4.300 metros que tenía hasta ese momento, arrojando al aire ciento ochenta kilómetros cúbicos de azufre y piedras, regó de ceniza una superficie del tamaño de la isla de Borneo, en la mayor erupción de los últimos mil años, y cubrió los cielos de todo el hemisferio norte con sus nubes de polvo, que trajeron al mundo un año sin verano, un mes de junio de frío, oscuridad y lluvia. Para que en sus tinieblas nacieran los mitos literarios de nuestro tiempo.
[1] El año del verano que nunca llegó. William Ospina. Random House. 2015.








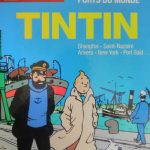

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: