“Hay tantos individuos como encuentros”
—Hofmannsthal, El libro de los amigos
Mientras buscaba acomodo a un libro casi recién publicado, del librero y escritor Javier Lahoz —un libro hecho desde la fascinación y la memoria prodigiosa, que hubiera firmado el propio cine si el cine pudiera hablar de sí mismo—, empecé a darme cuenta de que, entre tantas reseñas como he escrito a lo largo de una vida como lector, pocas veces lo he hecho acerca de los libros que admiro de autores muy cercanos a mí, aquellos que, por amistad y sentimiento, pero sobre todo por su condición única de escritores encantadores y maravillosamente personales, siempre están más bien circulando por mi mesa que detenidos en las estanterías, y a los que acudo una y otra vez entre varias lecturas para asegurarme de que sigo conociendo sus historias, sus poemas, sus palabras más bellas, “de corazón” (como se dice en dos idiomas que, por afinidad y por familia, también son míos).
Muchos de esos libros han sido escritos por poetas, solo algunos por narradores que también podrían ser poetas (o lo son, pero todavía no lo saben), y otros cuantos por esa preciosa familia de centauros de los narradores-poetas. Lo que voy a hacer ahora es detenerme a hablar un poco acerca de los que justo en este instante tengo encima de la mesa, y no por llevar a cabo un ejercicio de crítica —ni siquiera a la manera en que yo entiendo la crítica— sino, simplemente, por el mero placer de hacerlo. Al fin y al cabo, en una noche helada como esta, con el viento aullando en la chimenea, es mi única posibilidad de tenerlos cerca, pues da la casualidad de que todos estos autores tan distintos entre sí padecen un defecto común a todos ellos, y que Byron, también, encontraba en sus amigos: que no estén ahora aquí conmigo.
La noche del eclipse tú. Luis Artigue

Después, la luna se marchó y quedó el poema, con los versos casi saliendo por los márgenes como una niña desbordada por su alma.
El vigilante de la salamandra. Félix J. Palma
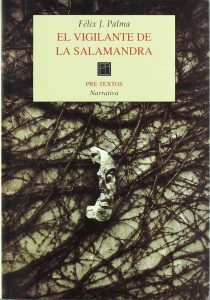
Las cosas, realmente, se ven de otra manera cuando eres camiseta o faldón colgante, cuando eres al mismo tiempo holgado abrigo y perchero. Pero digámoslo de una vez: ¿cuántos observadores perdidos en los arrebujamientos de la ropa puede haber en el mundo? ¿Y cuántos de ellos pueden ser, además, grandes escritores de relatos? Desde que lo leí por primera vez, hace ya veinte años, El vigilante de la salamandra me ha acompañado en viajes, casas, escritorios y mesitas portátiles, y en todos esos lugares, cada uno con su propia luna y con su propio sol, ese libro se me ha antojado siempre tan cercano y eterno como esa misma luna y ese mismo sol. Es posiblemente el mejor libro de uno de los mejores escritores de relatos en lengua española desde los tiempos de Cervantes, y sólo espero que alguna editorial atenta reúna todos sus cuentos —incluso muchos de sus inéditos— en una antología que le haga justicia. Sobre todo en estos días aciagos en que, salvo para algunos editores valientes, el relato ha perdido su lugar frente a lo que sigue haciéndose llamar novela, en tantos casos tan vacuas e hinchadas como camisas al aire, sábanas fantasmales que aúllan por los pasillos de los palacios de los libros sin nadie dentro.

Los libros de Luis Antonio siempre los tengo al alcance de la mano, en primer lugar, porque soy un rendido devoto de sus (muchas) bellezas, y en segundo lugar porque tocar un libro suyo significa para mí recordar siempre un tiempo infinitamente mejor que el nuestro. No hay en nuestro país otro escritor como él —a excepción, aunque en una dirección distinta, de Rafael Argullol y Luis Alberto de Cuenca—, con una cultura tan inmensa y, a la vez, una vida tan intensamente probada. Nació en un mundo muy viejo, pero siempre ha preferido habitarlo allí donde la memoria de las cosas todavía era joven, abriendo las ventanas a esa luz oriental que recuerda al agua de las fuentes, a dóricos muchachos bañados en ella, a un reverbero de mármoles… Si no tuviéramos razones para despreciar eso que se da en llamar cultura —y no en el sentido de aquello que nos sostiene y nos consuela entre dos misterios, sino como un ordinario ente administrativo—, el hecho de que Luis Antonio no tenga una presencia mayor en la vita publica o un lugar en la Academia (por más que él, con el altivo ademán de un Des Esseintes, ya se habría apresurado a rechazar ambas cosas) debería ser motivo para que la denostásemos y repudiásemos con “la rabia de Calibán al ver su propio rostro en el espejo”; pero este es nuestro siglo y esta es nuestra (inexistente) vita publica, y eso que llamamos cultura, horrible como es, ya lo denostamos y repudiamos con “la rabia de Calibán al no ver su propio rostro en el espejo”.
Yo leo a Luis Antonio como leo a mi inseparable Plinio el Joven: como se escuchan las palabras de un amigo. Es uno de los hombres más generosos y brillantes que he conocido y sólo puedo lamentar —como si fueran propios— sus últimos reveses. De todos ellos ha salido, afortunadamente, con su alma de muchacho que retoza en las fuentes, desbordando una vez más de insólita belleza: léanse El fin de los palacios de invierno, Dorados días de sol y noche, Las caídas de Alejandría, Proyecto para excavar una villa romana en el páramo. Deslumbrado esteta de aristocracia natural, ha construido en torno a sí un vasto y maravilloso reino hecho de libros, y, ciertamente, nadie como él ha sabido brindarle, a cada esplendente caballero de su corte, un gran título.
El informe Stein. José Carlos Llop

“Escriba de una ciudad que no existe”: ¿pero por qué este libro, y no cualquiera de sus otros libros que tengo en mi estantería? Qué cosa más extraña. Y extraña porque en él, por ejemplo, no se encuentra ese jilguero en el que “se encierra todo el esplendor de Pompeya”, que anda aleteando, pleno de colores, en una página de La dádiva; tampoco está ese hombre “expulsado de sí mismo” que vivía “en un país inventado, pues su voz es la que nos habla en Oriente; tampoco el poeta que con la bota pisa “nieve virgen en pos del ave albina”, bota y poeta que recorren cada bello poema de La vida distinta; y tampoco están el viento, el torrente, el fango y la tormenta que atraviesan el bosque de Bellver de En la ciudad sumergida. Y, sobre todo, ¿por qué ese libro, si en él no está este tranquilo, taciturno pero secretamente hedonista poema?:
El sueño de la siesta era el señor de la tarde
y por los balcones de la casa, los destellos
de la vegetación. Las libélulas danzaban
junto a la verja cerrada y las luces rojas
de los geranios eran faroles de un teatro chino.
Las verdes columnas de los bambúes
crecían entre la hojarasca de cuchillos fríos,
como el misterio del sexo en las horas calladas.
El tacto de un limón, dos naranjas, la pulpa
de una fruta del trópico. Y el color del sol
entre las manos mientras olías a melón
y manzana, celebrando un rito tan viejo
como la edad de los hombres
y la inutilidad de las palabras.
“Destellos de la vegetación, faroles de un teatro chino”. La isla se iba volviendo íntima y oscura, cerrada ya de noche, con cimeras de largas hojas rasgadas —¡palmeras por todas partes!— cabeceando allá en lo alto, como pequeños a punto de dormirse. Y al final de una calle, la única luz en las sombras de una librería iluminada, ataviada de sus últimos rondadores terrestres. Allí, antes de despedirnos, me hizo entrar José Carlos, y de allí salí con ese libro que día tras día anda de un lado a otro de mi mesa: un libro que no me daba solo un hombre sino —mágica y verdeante— una ciudad entera.
————————————
Autor: Javier Lahoz (ilustraciones de Nacho Rúa). Título: Mis cien del cine español. Editorial: Reino de Cordelia .
Autor: Luis Artigue. Título: La noche del eclipse tú. Editorial: Visor (2010).
Autor: Félix J. Palma. Título: El vigilante de la salamandra. Editorial: Pre-Textos.
Autor: Luis Antonio de Villena. Título: Caída de imperios. Editorial: Renacimiento.
Autor: Luis Antonio de Villena. Título: Las caídas de Alejandría. Editorial: Pre-Textos.
Autor: José Carlos Llop. Título: El informe Stein. Editorial: RBA Libros.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: