Siempre quise ser estrella del rock, desde que de niño quedé fascinado por Iggy Pop —nadie debería dejar este mundo sin ver en directo a la Iguana—. Si me hubieran preguntado entonces qué quería ser, hubiese dicho, sin duda, estrella del rock. Creo que si me lo preguntasen ahora volvería a decir lo mismo. Los únicos sueños ciertos son los que uno soñó de niño. Después, solo queda el éxito de persistir en el fracaso, ya lo advertía Beckett.
Mi nulo oído y mi escaso esfuerzo y disciplina para aprender a tocar un instrumento me lo impidieron.
Sigo envidiando a los músicos por su capacidad para inyectar y recibir adrenalina del público en tiempo real. En su caso, el arte, signifique lo que signifique este concepto, se produce y se recibe, con todo lo que implica, a la vez, dentro del mismo tiempo y espacio. En una extraña comunión que elimina toda la distancia entre emisor y receptor.
Es algo de lo que nunca disfrutará el pintor, el escultor, el fotógrafo, y de lo que nunca disfrutaremos, por supuesto, los escritores. Sí el actor de teatro —¿existe un actor que no lo sea?—.
Una vez escuché a Vila-Matas decir en una conferencia que había luchado toda su vida por convertirse en un personaje más allá de las páginas que había escrito. El personaje, añadía, siempre es más interesante que la persona. Lo ratificaba también Enrique Urquijo: “Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me siento vulgar al bajarme de cada escenario?”. Y él sabía bien de lo que hablaba.
Por eso envidio con idéntica intensidad a los actores. El músico y el actor tienen la oportunidad de convertirse en personajes, aunque solo sea durante la representación o el concierto (¿acaso no es un concierto una puesta en escena?). Los escritores estamos condenados a ser eternamente vulgares.
No podemos añadir nada más interesante de lo que ya hemos dicho en nuestras páginas, escritas en soledad y recibidas por los lectores también en soledad, meses, en ocasiones, años después. Por eso, las presentaciones de un libro no dejan de ser meras caricaturas de un concierto o de una representación teatral. La máxima expresión de alguien que intenta luchar contra la vulgaridad pretendiendo decir algo sugestivo y convirtiéndose, si cabe, en un ser todavía más ramplón, que no llega a la suela de los zapatos a los personajes que se elevan por encima de sus páginas.
Por eso, supongo, he envuelto cada una de las presentaciones que he tenido que realizar a lo largo de los últimos años entre performances, dramatizaciones o puestas en escena que den sentido a la vulgaridad de mis palabras. No es que intente que mis personajes me defiendan, sino que intento que sean ellos los que se defiendan a sí mismos y no la interpretación infructuosa de su autor, en ese caso yo.
La idea de la adaptación teatral de Isbrük surge tras una presentación de la novela homónima en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el 17 de noviembre de 2017, después de ser galardonada con el Premio Ciudad de Barbastro.
El público quedó embrujado por la pequeña dramatización, que precedió a mis palabras, dirigida por María Eugenia Muñoz e interpretada magistralmente por Cristina Díez (Anja) y Miguel Ángel Quirós (Andreas). Como siempre, los personajes cobraron protagonismo por encima de su autor. Fueron ellos (los responsables de darles vida) los que posteriormente, parapetados tras las cervezas que deben acompañar a cualquier celebración, me propusieron la obligatoriedad de trasladar la novela a las tablas.
En aquel momento no lo vi claro, y creo recordar que bandeé la propuesta con alguna evasiva inconsistente. Consideraba que, de algún modo, una adaptación siempre es un modo de traición, que la novela hablaba por sí sola. Además, creía que ya había contado todo lo que tenía que contar sobre ese pueblo imaginario, Isbrük, en el que quizá todos hemos habitado en algún momento de nuestras vidas, y sobre sus dos protagonistas principales: Andreas y Anja.
Quería abandonarles a su suerte, a la que le otorgasen los pocos o muchos lectores que se responsabilizasen a partir de ese momento de ellos. A fin de cuentas, los libros una vez escritos solo pertenecen al lector, a cada uno de ellos de manera individual. Solo hay un libro, al igual que solo hay un lector.
Pero periódicamente, con la sutil inteligencia y convicción que ella posee, Cristina insistía de nuevo en la necesidad de dejar hablar a Anja y Andreas (también a Luissa) más allá del papel que los constreñía y les oprimía en meros caracteres tipográficos.
Acepté un año y medio después el reto de insuflarles vida, aunque solo fuese durante la hora y media que supone cada una de las representaciones. Acepté también el reto de ser yo mismo el encargado de dirigir sus pasos encima del escenario.
Aunque había escrito una obra teatral infantil, La hormiga que quiso ser persona, y una pequeña pieza para adultos, La traductora italiana, nunca había abordado una adaptación. Menos una adaptación propia y, menos aún, había usurpado las labores de dirección. Además, de algún modo, seguía pensando que se trataba de una traición que no tenía un sentido demasiado claro desde el punto de vista creativo. Puede que también hubiese un miedo a revisitar un lugar que tantas alegrías me había dado, como el turista que prefiere no volver al lugar del que se enamoró, por miedo a estropear el recuerdo.
Se incorporó al proyecto Antonio Ballesteros para meterse en la piel de Andreas y, creo recordar (la memoria es un músico que toca de oído, como asegura Ray Loriga), en marzo del 2019 comenzamos los ensayos de una manera muy primigenia. Sin un texto definitivo (apenas unos párrafos de referencia) y sin escenas creadas de antemano. Se trataba más bien de empezar a jugar y a tomar contacto con ese lugar metafórico deslocalizado en el mapa geográfico, pero muy presente en el sentimental.
Para mí se convirtió en importante que ellos me otorgasen su propia visión de los personajes. No en vano serían ellos los responsables de canalizar sus sentimientos y conducirlos al público.
Según íbamos robando pequeños huecos a nuestra cotidianidad para moldear los personajes (para convertirnos en ellos, diría) una vez por semana, corroboraba que, lejos de traicionar el aliento con el que fueron creados, los estábamos devolviendo a su forma natural.
Lo primero que nace siempre en mi cabeza cuando construyo un texto son los personajes, sus imágenes, sus vidas, sus pasiones y debilidades. Visualizo algo con lo que sufro, me emociono, me río, añoro… Más tarde llegan las palabras para intentar apresar de la mejor manera que soy capaz esas imágenes, esas acciones.
Centrarnos en las imágenes, obviar por un momento el texto, intentar olvidarnos de nosotros mismos para convertirnos en ellos era, sin duda, otorgarles la vida que todo personaje reclama fuera de sus páginas.
Utilizo un plural mayestático en el que me incluyo, a pesar de que fue la individualidad de Cristina, Antonio y, posteriormente, Paula, en la piel de Luissa, los que abandonaban su esencia (lo siguen haciendo en cada representación) para tomar posesión de la de otros: Anja, Andreas y Luissa. Por supuesto, también la pulcritud de Maite a la hora de interpretar la esencia de Isbrük y trasladarla al decorado.
Ellos me hicieron descubrir, poco a poco en cada uno de los ensayos, que el teatro nunca es la adaptación, sino la forma original. Todo nace como teatro. No en vano, en su origen etimológico, significa «lugar para ver o mirar», para observar, a fin de cuentas, las vidas ajenas, que es lo que tratamos de hacer todos los escritores para después contarlas. Somos primero espectadores privilegiados de obras que posteriormente tratamos de relatar ya filtradas por el verbo.
Cada vez que nos veíamos era una nueva observación, nunca igual a la anterior. El texto teatral siempre está vivo. No existe un texto igual nunca, porque nunca es posible una interpretación igual. Eso lo hace fascinante y supera a cualquier proceso de escritura.
Confirmé que todo lo que se encarcela en un texto resulta un intento fallido por apresar una realidad viva. Solo existe el texto narrativo que provocan las imágenes en cada uno de los lectores. De igual modo, solo existe el texto teatral cuando los actores lo hacen suyo y establecen encima del escenario esa extraña comunión con los espectadores. De igual modo que, probablemente, solo existimos nosotros en cada una de las relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida. Somos uno para el frutero, otro diferente para nuestra pareja y un padre distinto para cada uno de nuestros hijos.
Solo existe Isbrük cuando es representado por Cristina, Antonio y Paula. Solo existe Isbrük si hay alguien que se olvida, al igual que Enrique Urquijo, por unos instantes de la vulgaridad a la que todos estamos condenados para convertirse, en ese caso, en Anja, Andreas y Luissa. Solo existe una historia cuando ustedes son testigos de ella, cuando ustedes la generan en su cabeza, cuando ustedes se relacionan con sus personajes y son testigos directos de sus vicisitudes.
Por eso hoy tengo la certeza de que de nuevo estoy traicionando Isbrük al crear este libreto, al igual que lo hice la primera vez que encerré a sus habitantes en las páginas de una novela. La única vez que no lo hemos hecho, la única vez que les hemos infundido respeto, la única vez que volvemos a Isbrük es cada una de las veces (y ya lo hemos dicho, solo hay una) que regresamos a ese pequeño espacio en el que sus actores dejan de ser ellos mismos para convertirse en otros.
Estoy convencido, y lo digo sin afán de falsa modestia (que es la peor de las vanidades), que este texto carece del menor interés, más allá del propósito de despertarles el gusanillo de acudir al teatro. El único lugar, recuerden, en el que verdaderamente, según los griegos, se puede mirar, en el que verdaderamente se puede ser testigo. El único lugar que, como decía Arthur Miller, es tan infinitamente fascinante como la vida, porque es igual de accidental.
Si me preguntasen hoy qué quiero ser de mayor volvería a decir «estrella del rock», quizá añadiría «actor», pero, sobre todo, volvería decir «personaje». Una aspiración ambiciosa a la que el mismísimo Vila-Matas asegura no haber llegado.
Gracias, compañeros —Cristina Díez, Antonio Ballesteros, Paula Ballesteros y Maite López—, por hacerme comprender de nuevo lo que ya sabía: a los escritores solo nos queda la eterna vulgaridad de las palabras.
A todos, nos vemos fuera de los márgenes de este libreto. Nos vemos en los escenarios.


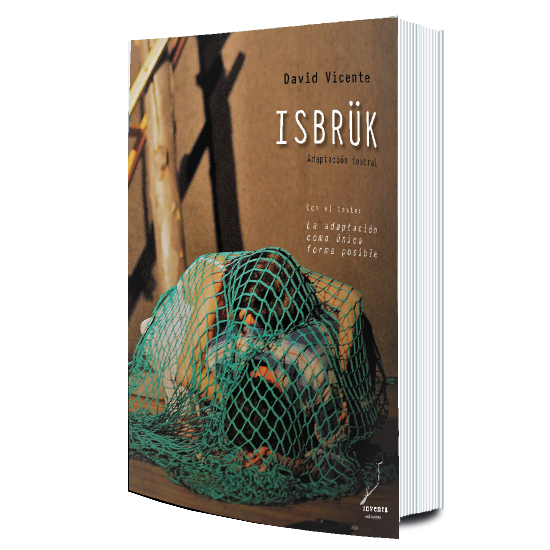

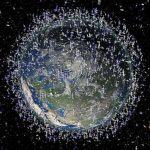

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: