Tengo gratísimo recuerdo personal de Antonio Pereira. Lo conocí en los años 80. Coincidimos bastantes veces, en reuniones, en jurados, alguna en la Casa de León en el tiempo en que allí tenían vara alta sus colegas paisanos Luis Mateo Díez y José María Merino. Y en circunstancias diversas, en ocasiones solo por el placer de compartir unos vinos. Era un hombre con un fondo de algo secreto. Ameno conversador dotado de gran capacidad para convertir la charla en un fascinante ejercicio de narración oral. Galvanizaba la amenidad con humor, con ironías, con pullas. Su mirada algo velada por los gruesos cristales de las gafas disimulaba también un punto malicioso. Su cháchara tenía una retranca de poniente, leonesa, asturiana, gallega.
Vivíamos en cercanas calles del madrileño Argüelles y en ocasiones coincidimos por el barrio. Una vez en que habíamos quedado me trajo un periódico, quizás brasileño, pero desde luego en portugués, con un despliegue sobre él y su obra en sus hojas tamaño sábana. Estaba encantado. Pero el contento no era exhibición vanidosa porque lo rebajó con bromas simpáticas. Creo que aquel reconocimiento le compensaba de algo que se percibía en su conversación sobre el mundillo literario. Sin acritud, pensaba que a su trabajo se le concedía un mérito escaso, inferior al de otros no superiores al suyo. Su obra, en efecto, aunque obtuvo premios notables, el prestigioso Leopoldo Alas de narrativa, el Fastenrath de la RAE o el Torrente Ballester, no lo situó en el pódium de nuestros escritores. Y eso que como cuentista disfrutó de una generalizada apreciación admirativa. Se le señalaba como uno de los narradores breves originales y creativos de su tiempo. A la simpatía personal yo añadí siempre un aprecio alto por sus escritos, más que por la poesía por su prosa versátil, innovadora, de fuerte impronta artística. Y un libro suyo autovivencial, de engañoso título, Cuentos de la Cábila, lo tengo entre las páginas más notables y originales de eso que la moda llama autoficción.
Así que recibí con gran curiosidad el anuncio del rescate póstumo de sus diarios que abarcan desde 1970 hasta 2000 bajo un afortunado rótulo declarativo, Oficio de mirar, y un subtítulo poco exacto, Andanzas de un cuentista, porque tales correrías no son las de un cuentista sino las de observador del mundo que compagina con voluntarioso empeño y decidida determinación su quehacer laboral, viajante de un negocio familiar, y la vocación literaria.
Narrador con un fuerte sello humorístico, de contenida tendencia a la manipulación vanguardista y con gusto por lo popular y legendario, Antonio Pereira es un escritor de limpio registro verbal, antirretórico. Este rasgo general del autor se cumple también en los diarios, escuetos, nada digresivos, llanos. Diarios de un escritor, no caen, sin embargo, en el culturalismo excesivo. Ni en la inflación excesiva de reflexiones. Mucho menos en el chismorreo sobre colegas que parece ser la espita por la que salen los humores de otros dietaristas y constituye el único notable valor de anotar el día a día. Fiel al más puro sentido de un diario, pensado para sí mismo, aunque sin descartar del todo publicarlo algún día, Pereira se ciñe con disciplina prusiana a hacer apuntes de lo cotidiano, mayormente de lo cercano a su persona y también de algunos hechos y circunstancias históricas, más esporádicas concesiones a los recuerdos.
La importancia que Pereira concede a la vida corriente determina que preste minuciosa atención a su trabajo de comerciante, acometido con dedicación pero con el entusiasmo justo. Quizás los horizontes limitados del mundillo comercial le llevaron a una frenética actividad viajera de la que deja constancia. Aparecen visitas a múltiples lugares de medio planeta. Podrían haber sido los diarios la base de un dilatado libro de viajes, pero no han servido a ese fin. Evita las descripciones de los lugares recorridos, nunca dice nada de sus peculiaridades. Se limita sorprendentemente a anotar la llegada al lugar de que se trate. Nada refiere del arte, de las peculiaridades humanas, de los conflictos sociales, de los paisajes del sitio en cuestión. Y ello a pesar de que abundan los escenarios que piden el comentario. Nos hurta saber cómo los veía, que veía en ellos alguien de la España profunda, un leonés de un recóndito municipio de unos pocos miles de habitantes, Villafranca del Bierzo: Rusia, Yugoslavia, Santo Domingo, Haití, Egipto, los países nórdicos, todos ellos pisados en los años setenta, en que no eran destinos habituales de los españoles; y después Argentina, Marruecos, India, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Alemania, Turquía, la todavía Checoslovaquia, Venezuela, Grecia o Italia. Costará encontrar, pienso, un berciano con más mundo a sus ojos, y ello sin detrimento de bien domésticos espacios, el paseo de Papalaguinda, Mondoñedo o Astorga.
¿Por qué hacía Pereira estos apuntes, que realmente no tienen otro valor que el de la nota escuetísima de una agenda? De hecho, les asigna tal modesto papel: “este diario o agenda o lo que sea”, dice con motivo de apuntar una recomendación del practicante que le cuida los delicados pies, el cual consejo escribe con utilitarismo humorístico: “Sujetar el dato por si tengo que volver al callista me parece más urgente que reflexionar aquí sobre «los venecianos». O sobre política, si puede llamarse política a las aperturas de quiero y no puedo”. La natural sencillez del autor le lleva a confesar que no suele “pensar en por qué redacto estas notas, que no son lo que se dice un diario”, al que tampoco, en todo caso, le encuentra un destino claro: “Si alguna vez pienso en su posible publicación, pronto caigo en que sería difícil vender el producto. No hago sangre, a lo más me quedo en la ironía sin llegar al sarcasmo, en mi propia biografía no hay desviaciones sexuales ni grandes escándalos. Y para colmo, escribo bien”.
Diario, cuaderno o agenda, Oficio de mirar contiene, por supuesto, mucha materia literaria. Con franqueza reconoce Pereira que una crítica adversa escuece o discute alguna con la que está en desacuerdo. Cuenta alguna falta de química entre letraheridos. Con Gimferrer coincidió en una imprenta barcelonesa cuando se preparaba la casi simultánea salida de Arde el mar, del joven novísimo, y Del monte y los caminos, del leonés, y le pareció que habían hecho algo de amistad. Luego le mandó algún libro y alguna carta, pero nunca tuvo respuesta. Una de las misivas fue con motivo de que Gimferrer fuera a Madrid “a recoger el Premio Nacional de Poesía José Antonio Primo de Rivera. Lo recogió y cobró de manos de Fraga Iribarne, y ahora se reduce en su biografía a Premio Nacional, supongo que por economía verbal, por qué otra cosa iba a ser”. También hace recordatorios y homenajes sentidos, al padre Lama, impulsor de la inconformista Espadaña o al sabio “fabulador” Dionisio Gamallo Fierros. Y se refiere a nombres destacados de su tiempo literario, a Gamoneda, a Rosales, a Borges, con quien sostiene una interesante conversación.
En tono también sencillo, porque Pereira está en las antípodas del envaramiento mental o expresivo, aborda cuestiones literarias. La problemática distinción de los géneros narrativos cortos, el cuento y la novela corta. La poética narrativa: con un par de palabras exactas da la clave de Raymond Carver; a propósito de un texto del norteamericano dice que “es una transparencia” de la anécdota trivial que cuenta. Entre las observaciones literarias de Pereira me quedo con esta intuitiva definición que me sirve de broche a este reencuentro propiciado por sus diarios: “La poesía es una emoción recordada”.
——————————————
Autor: Antonio Pereira. Título: Oficio de mirar (Andanzas de un cuentista, 1970-2000). Editorial: Pre-Textos. Ventas: Amazon


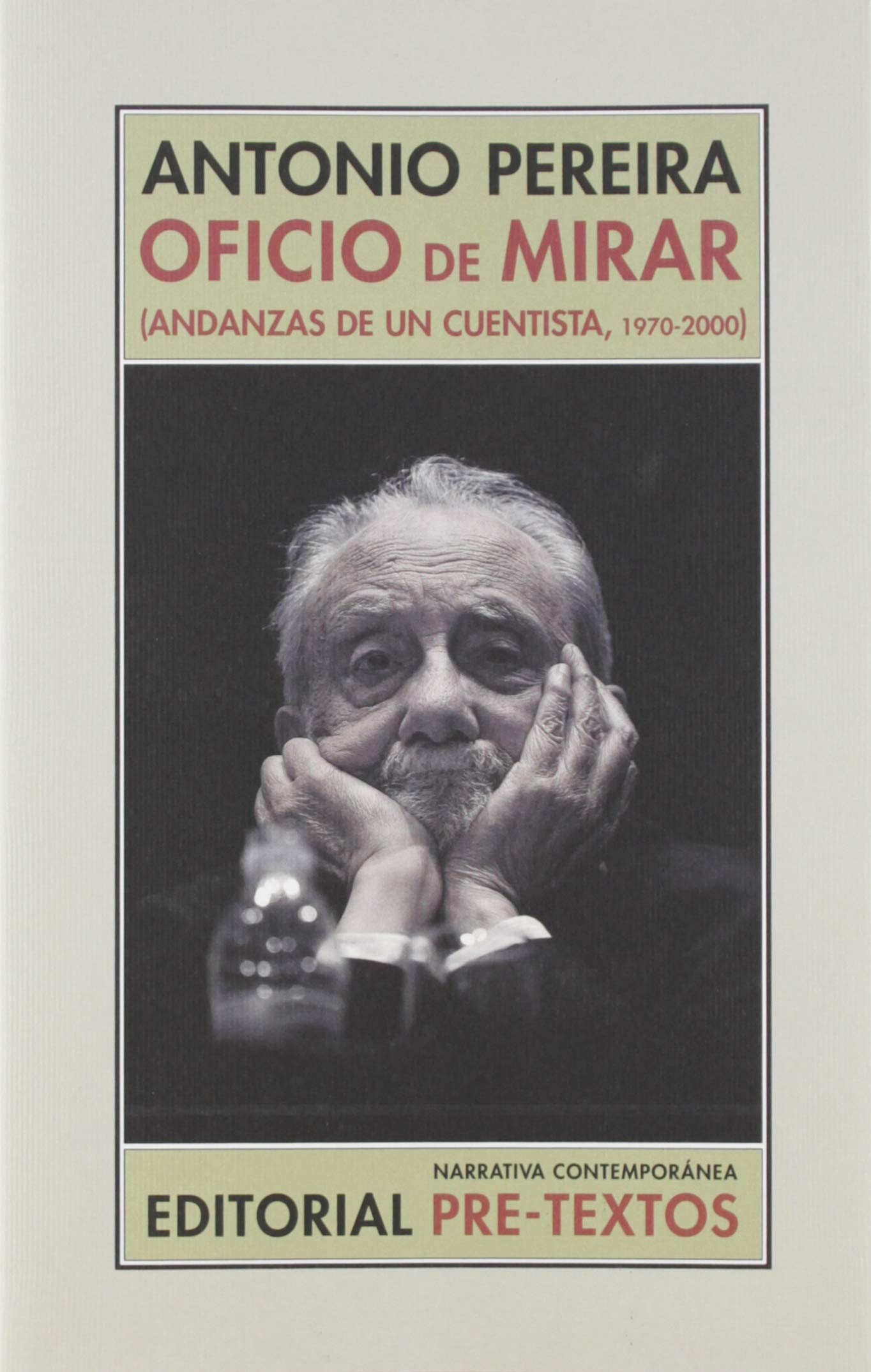



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: