Ha tardado veinte años —en parte, a causa del cheque que quería cobrar— y un cambio de editorial a principios de año por las protestas de los trabajadores de Hachette, pero la autobiografía de Woody ya está aquí. Y no es para tanto. Me explico: no es para tanto en lo que le afecta a Mia Farrow y a su familia. Es decir, a la parte de su familia que todavía se habla con Mia Farrow. Al menos un cuarto de sus páginas cuentan lo que ya estaba contado y que parece aún más irrelevante en el libro, aunque personalmente se pueda entender que a Allen le importe re-re-reexplicar la acusación de abuso de su expareja a su hija común, Dylan. Una acusación que fue descartada —no llegó ni a juzgarse— por los tribunales neoyorquinos y la agencia de bienestar infantil del estado de Nueva York y que, por tanto, no ha impedido que Allen adopte con su actual mujer, Soon-Yi, a dos niñas, hoy veinteañeras, después del escrutinio de las autoridades norteamericanas. Esa sería toda la historia si el director no se hubiese convertido en una pieza de caza para una turba sentimental al amparo de eslóganes “hashtagueables”. En un mundo acelerado de blancos y negros, algunos le señalan como “pederasta” e “incestuoso”, crímenes condenados socialmente con más dureza que el asesinato. Allen celebra su propia cacería, quizá después de mucho psicoanálisis: “Hay, de hecho, algunos beneficios en ser un paria. Para empezar, dejan de pedirte todo el tiempo que te subas a una tarima, que hagas un comentario elogioso para la contracubierta de un libro, que salves alguna ballena o que des un discurso en alguna ceremonia de graduación”.
Esas son las páginas más prescindibles del libro, incluso contrariamente a lo que piensa el propio autor, que califica su vida de “rutinaria” salvo por ese episodio. Nada que ver con la realidad: las doscientas cincuenta primeras páginas —previas a la aparición de Farrow— son un regalo que refleja una existencia para nada cotidiana y, al mismo tiempo, un balcón privilegiado a gran parte de la cultura norteamericana del siglo XX. La descripción de la América de postguerra y su ambiente familiar y cultural —vista por los ojos de un anciano que sabe recrear la fascinación infantil— combina una y otra vez el brío cómico de sus Cuentos sin plumas con el género autobiográfico. Escojo al azar:
“Mi padre compró estufas eléctricas, asegurándose de adquirir las que funcionaban mal, prenderían fuego a la casa y toda la familia se quemaría viva mientras dormía”.
Intercaladas con esas imágenes de la rutina en casa de Allen están referencias y más referencias a una época que ya no existe y que el director mira con nostalgia —como ya se evidenciaba en sus películas, Días de radio al frente—: los barrios de Nueva York, Historia de un detective, Walter Winchell, Groucho Marx, Ed Sullivan, Cagney, Gable, los Ritz Brothers, el restaurante Roth’s, Boops-a-Daisy, Billie Burke, Thelonius Monk, la revista Modern Screen, Cole Porter, Rodgers y Hart… Cualquiera con mínimo interés en la cultura norteamericana de ese tiempo encontrará en A propósito de nada un viaje, casi a la carrera de niño entusiasmado, por relaciones, personajes, referencias… Y enlazado con rapidez a la vida profesional: no nos podemos olvidar que Allen comenzó a escribir como profesional sin haber cumplido la mayoría de edad.
Su rápido ascenso al éxito y a la fama nos ofrece otra mirada más —liviana, personal— sobre la irrupción de la contracultura y el monologuismo político con Bruce, Carlin o Sahl a la cabeza en los sesenta. Hasta el final de su periodo cómico con Annie Hall en 1977, Allen estuvo combinando el cine con la aparición en películas de otros (Casino Royale) o escritas por él y dirigidas por otros (¿Qué tal, pussycat?, Sueños de un seductor) y el forjado —consciente y aprendido de Bob Hope, entre otros— de un arquetipo: el urbanita neoyorquino que subía al escenario con éxito relativo —y piezas soberbias como El reno—, el entrevistado genial en los programas de su amigo Dick Cavett o a la conducción de The Tonight Show cuando Johnny Carson se ausentaba. Su admiración por el cómico político Mort Sahl le obliga a aceptar su derrota con gracia: al compararse con él —y no con Lenny Bruce, que no le gusta—, no se considera un gran monologuista, aunque aproveche para dar consejos a los cómicos actuales —creo que cualquiera que se dedique a la comedia debe leer este libro, por cierto—. Ahí desfilan, intercalados y muertitos, los cómicos de los cincuenta: desde George Burns hasta Jack Benny —cuenta que, de anciano, fumó marihuana con él—. Y la mansión Playboy —un sueño de Hugh Hefner—, y el Londres de los swingin’ sixties jugando al póker con los Beatles de fondo, y las relaciones con sus primeras mujeres, Harlene Rosen y Louise Lasser, y Diane Keaton y su familia —a la que reflejó en Annie Hall—… A propósito de nada se convierte en testigo principal —aunque él se desmerezca— de una forma de hacer cine y hacer vida que ya no existe.
En este retrato se nombran sus películas y, oh, novedad, el poco aprecio que Allen les tiene —se nota en la desgana al hablar de unas y de otras—: de hecho, la última parte del libro, la más canónicamente cronológica —la falta de orden es otra cosa que se le agradece al autor—, casi va filme a filme desde 1989 (Delitos y faltas) en adelante. Sin tener en cuenta la apreciación que el autor tenga de ellas, vistas una a una, se vuelve a demostrar que poco tienen que hacer las turbas sentimentales en su contra: de la mano del cineasta nos han caído un mínimo de entre cinco y diez obras esenciales —obras maestras, que diría un cursi— para entender a los que fuimos entonces. En una época donde se asocian irremediablemente los valores de las ficciones con las de sus creadores, Allen está perdido para una cierta calaña que acopla sus propios prejuicios para pre-explicar las obras que ve. Siento descubrir que es un mecanismo muy antiguo: lo usa la Iglesia católica con el pecado original o el psicoanálisis con el inconsciente desde hace siglos. Cualquier detalle mínimo puede ser analizado por estos y estas —distingo género, disculpen— como la prueba definitiva de que la obra de Allen es algo a derribar por “machista”, “monstruoso”, “pederasta”… Sabe dios, no me hagan acumular bazofia. Por lo menos los talibanes dinamitan estatuas ofensivas, que lleva un tiempo, un riesgo y un dinero; estos son tan vagos que les basta con escribir dos o tres mensajes en Twitter, grabar un videoblog o escribir un librillo con cuatro delirios para “iluminarnos” sobre cosas que ya sabíamos: que el machismo existe y que las ficciones están sujetas a análisis contextuales, algunos paranoides —los suyos—, como ya escribió Eco hace décadas. Repito, no les den demasiada importancia: perpetran sus sentencias como curas o psicoanalistas, pero sin irse de misiones a chupar lepras o aguantar la brasa de un neurótico durante 50 minutos. El respeto del delirante para el delirante que se lo gana jugándose el físico por su delirio y no por facturar dos o tres perrillas —menos IRPF— de la pobre gente o de los incautos que les pagan.
A propósito de nada completa su delicioso discurrir —salvo durante la farragosa descripción de sus años de juicios con Farrow— en las diversas relaciones de Allen con actores —más prescindible el relato—, técnicos y directores: Bergman, Antonioni, Fellini… Únicamente se puede admitir la mala recepción de este libro por una parte de la crítica norteamericana (Monica Hesse en el Washington Post: “Si se le ha acabado el papel higiénico, las memorias de Woody Allen también están hechas de papel”) basándose en razones sentimentales —vale, no te gusta porque es un tipo “raro” y “poco empático”— y de clickbait.
Con sus imperfecciones, no sólo los fans de Allen deberían leer estas memorias: creo que las disfrutará el que se acerque sin prejuicios, con su ánimo original de libro cualquiera.
En otro de los pasajes de sus memorias Allen cuenta su encuentro con Arthur Miller en los premios Príncipe de Asturias, el año en que ambos lo recibieron. Comieron juntos en Oviedo y el cineasta desplegó ante el dramaturgo todas sus preocupaciones sobre la muerte “mientras los pensamientos de Miller ya llevaban mucho tiempo centrándose en los profiteroles”. Ese balance entre tragedia y comedia resume A propósito de nada a la perfección. Y, sí, esos profiteroles —lo sé porque los he probado en ese restaurante ovetense— te hacen olvidar la muerte.
Postdata: quiero aplaudir la traducción y las notas de Eduardo Hojman en la edición española de Alianza: no es fácil trasladar los giros cómicos de Allen —que tiran de Historia estadounidense— o las abundantes referencias oscuras —al menos, en nuestro país— a la cultura norteamericana sin abusar de notas al pie. Solo echo de menos, al igual que en la edición original, un índice onomástico.
———————————
Autor: Woody Allen. Título: A propósito de nada. Editorial: Alianza. Venta: Todostuslibros y Amazon
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Una normativa veterinaria criminal
/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.
-

Narrativas Sherezade de Rebecca West
/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…
-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo
/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…




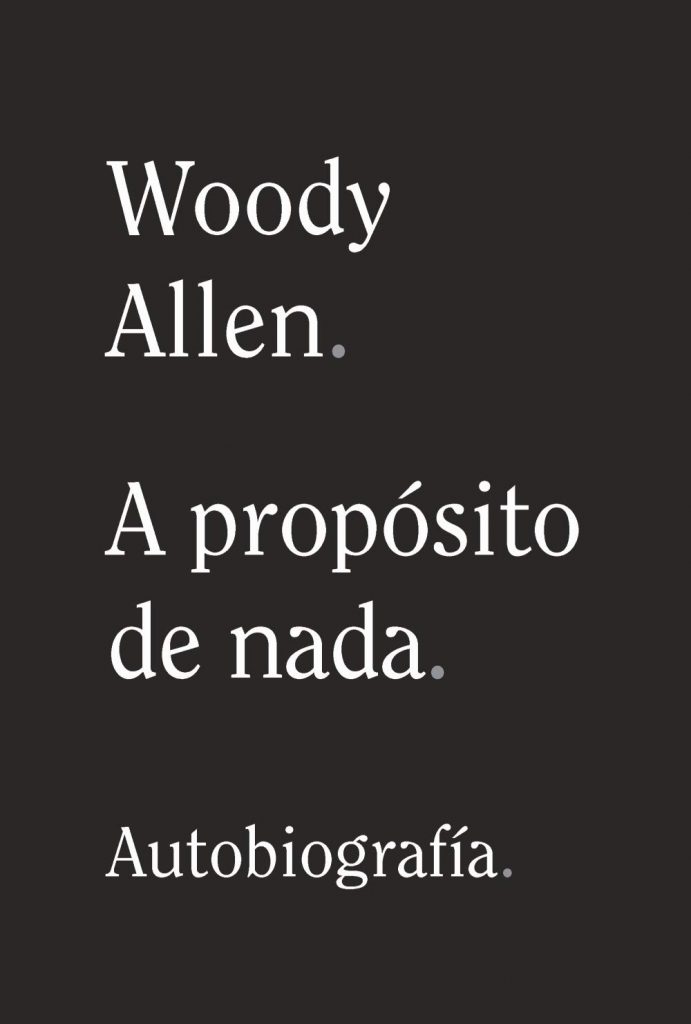



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: