A mediados de 2008 comencé a enviar, mediante correo electrónico, textos breves de crítica a amigos y conocidos en distintos sectores de eso que llamamos cultura en los que expresaba un creciente malestar por muchas prácticas habituales en el sector cultural.
Hablaba de cómo la cultura parece hoy algo que hacen —hacemos— los mediadores, la variopinta colección de actores que giramos en torno a creadores y público: gestores culturales, editores, galeristas, distribuidores, productores, agentes literarios, representantes, instituciones, fundaciones… Todo eso que se llama el sector. No cuestiono que estas figuras sean, en efecto, necesarias. Fundamentales incluso: los mediadores editan, publican, exponen, graban, reparten, distribuyen; son quienes consiguen que el trabajo de los creadores fructifique y llegue al público, quienes lo ponen en valor, lo estudian, ordenan, clasifican, explican. Y, sin embargo, da la impresión de que se nos olvidara que imprescindibles solamente son creadores y público. Sin ellos, quienes tienen la pulsión y el talento creador y quienes necesitan ver, oír, leer, entender o asistir a eso que aquéllos crean, no habría nada a qué llamar cultura, nada que publicar, promover, vender o subastar, nada que ordenar o clasificar, nada que consolidar o a lo que dar sentido; no harían falta gestión e intermediación algunas, no existiría tanto oficio, tantas actividades, no habría premios culturales que dar ni fundaciones que establecer en torno.
Por eso me gusta hablar de prácticas creativas para agrupar a todas esas que normalmente llamamos cultura: artes visuales o escénicas, literatura, cine, arquitectura, música… Y por eso, sobre todo, me molesta tanto oír hablar del sector cultural.
Durante esos años del pelotazo en que nos creímos colectivamente ricos y famosos y el dinero fluía, me inquietaba también ver como se ponía de moda la gestión cultural, florecían por todas partes equipamientos absurdos encargados a arquitectos-estrella de renombre y estaba en auge la utilización de la cultura para fines ajenos: industrias culturales, cultura para el desarrollo, equipamientos culturales para la regeneración del tejido urbano, cuentas satélites de la cultura…
Como me perturbaba después el empeño que surgió con la crisis de defender la cultura —cuando parecía que se la atacaba— sobre la base de indicadores económicos u otros índices de utilidad: aportación al PIB, incidencia en la creación de puestos de trabajo, valor de exportación, aportación a la imagen-país.
Nadie se lanzó a defenderla por lo que tiene de importante y necesaria en sí misma, al margen de los resultados económicos que genere. Nadie quiso recordar que la creación es algo final, intangible e inconmensurable, que hace mejor a la persona y, por tanto, a la sociedad y a la que no hay que buscar objetivos ni excusas ni hay que defender aludiendo a su rentabilidad económica o su capacidad para crear empleo. Hay algo paleto en eso, me parece, un desprecio por el arte, una instrumentalización de la creación.
De todo eso iba escribiendo en esos textos que mandaba a conocidos y amigos. Y de esas cartas, revisadas al cabo de unos años, surge este ensayo, Defensa de la creación, un alegato a favor de la pulsión y el talento creadores como fuentes únicas del acto creativo y de todo eso, en consecuencia, que llamamos cultura.
Autor: José Antonio de Ory. Título: Defensa de la creación. Editorial: Ediciones Asimétricas. Venta. Amazon y Casa del libro


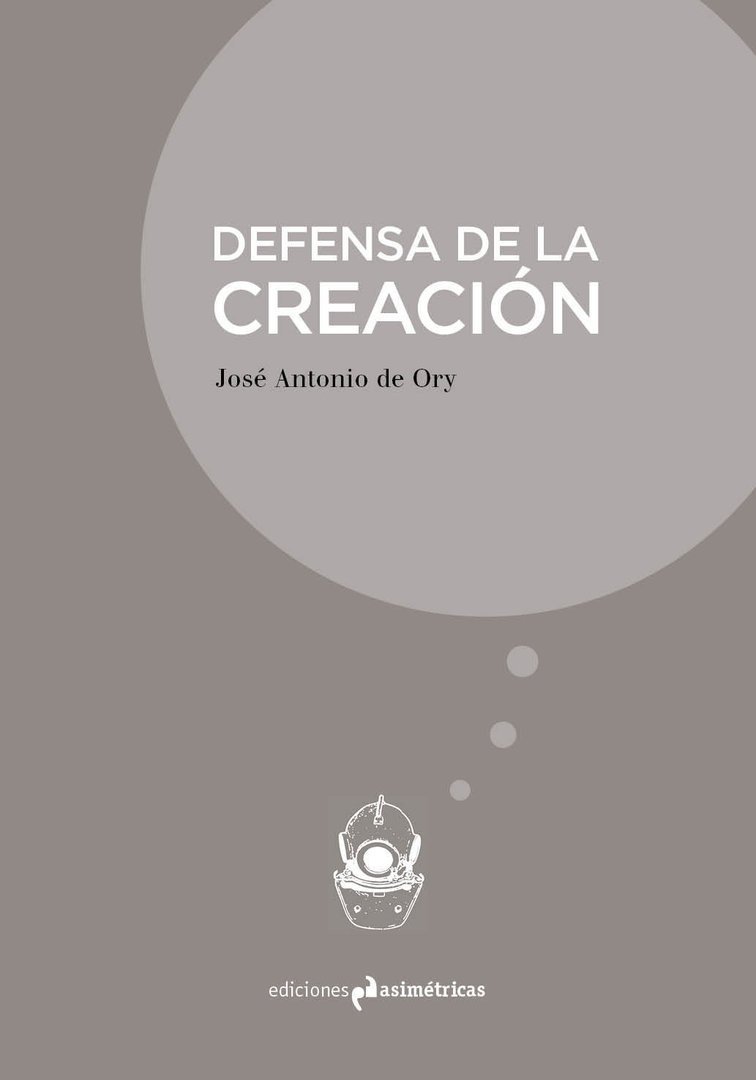



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: