A continuación, reproducimos las primeras páginas del libro La tinta del calamar. Tragedia y mito de Rambal de Miguel Barrero. Publicado por Ediciones Trea.
He imaginado la escena tantas veces que soy capaz de describirla como si yo mismo hubiese estado allí. Comienza con un hombre subiendo por la calle de la Vicaría, una arteria angosta que nace casi al pie de las viejas dársenas del puerto y sube en busca del promontorio desde el que la ciudad ofrece la perspectiva insólita de sus cuatro puntos cardinales. A sus espaldas queda un mar domesticado por los diques, con las embarcaciones sumergidas en el letargo propio de las jornadas festivas. Frente a él, una hilera de casuchas, en cuyo interior dormitan los pescadores que no han salido a la mar, y algunos bares que echaron el cierre no hace mucho. Es una noche oscura, hace un rato que en los relojes quedó inscrita la segunda hora de la madrugada, y nada parece romper la tranquilidad del barrio. Es, sin embargo, una impresión equivocada. A medida que asciende, el hombre —que ha empleado toda la tarde en los talleres componiendo el número de la Hoja del Lunes que llegará a los quioscos antes de que despunte el alba y camina con andares cansados hacia su hogar, en los aledaños de la plaza de la Soledad— percibe algo inusual que le lleva a agudizar el oído. Es un runrún sordo, un murmullo que crece según avanza y en el que se amasa un revoltijo de palabras que no sabe descifrar. Algo ha debido de pasar, pero no acierta a intuir el qué. Sigue subiendo temeroso de que la fatalidad haya hecho acto de presencia en las casas de sus familiares, o tal vez de algún amigo —porque toda su vida ha girado en torno al barrio y en el barrio tiene todo su mundo, porque incluso el resto de la ciudad le resulta las más de las veces un entorno tan extraño como inexpugnable— y acelera el paso para averiguar cuanto antes la procedencia y el porqué de ese ruido que en apenas unos segundos le ha inundado el ánimo de temores ficticios o infundados. Ya distingue ante él los gruesos muros que cierran la fachada de la vieja Fábrica de Tabacos y entonces un sexto sentido le indica que debe girar a la derecha cuanto antes. No se equivoca. En cuanto enfila el pequeño callejón que une la calle de la Vicaría con el Campo de las Monjas sus ojos ya pueden abarcar las exactas proporciones del desastre. Hay un edificio ardiendo, una gruesa columna de humo que sale de las ventanas de un segundo piso y un camión de bomberos aparcado a unos pocos metros de la puerta. Hay luz en todas las ventanas de las casas colindantes porque todos los vecinos de la plaza han querido asomarse a ver qué ocurre, y también a pie de calle, en el exacto centro de lo que una vez fue el recinto por el que salían a pasear las monjas agustinas que habitaban el imponente caserón reconvertido hace ya algunos años en factoría tabacalera, hay varias decenas de personas expectantes, ansiosas por saber y a la vez aterrorizadas por todo lo que pueda llegar a conocerse del siniestro. El hombre cuyos pasos hemos seguido desde las aletargadas dársenas del muelle echa a correr ahora hacia ese improvisado punto de reunión y cuando llega jadeante interroga con la mirada a algunos de los allí presentes, aquellos que en el fragor de los acontecimientos han podido darse cuenta de su llegada. Un viejo amigo se encoge de hombros para darle a entender que aún no se sabe nada, que todo lo que puede decir es lo que ve: se ha declarado un incendio y los bomberos han llegado para intentar sofocarlo. Parece que lo consiguen: lo que al principio era una densa columna adelgaza paulatinamente y se extingue sin prisa en el aire tibio de esta noche que destila primavera. El hombre presta atención a los comentarios que brotan por sus alrededores: se habla de una chispa de la cocina, de alguna imprudencia, de que la desgracia siempre viene cuando uno menos se la espera. Nadie sabe con certeza dónde puede estar el inquilino de la vivienda accidentada, al que todos conocen bien, y una voz de mujer se eleva sobre la de todos los demás para rogar a los cielos que, por el amor de Dios, no le haya pasado nada malo al bueno de Rambal.
La siguiente escena arranca al mismo tiempo a unas cuantas calles de allí. Sucede en el interior de las dependencias de la Brigada de Investigación Criminal, ubicadas entonces en un edificio de la calle de Cabrales que aún existe y de cuyo balcón principal cuelgan hoy las astas de las banderas que lució cuando sus interiores acogían despachos oficiales. El curso de los acontecimientos nos sitúa ahora en una amplia sala en la que podemos ver varias mesas, la mayor parte vacías: sólo tres agentes se han quedado haciendo el turno de noche y entretienen estas horas somnolientas e inútiles como buenamente pueden. Por las mesas se desparraman, en desorden y arrugados, los periódicos de un domingo que ya ha pasado a formar parte del limbo donde se hacinan esos días que se van sin dejar huella, y la luz eléctrica inunda la sala con destellos intermitentes, torpes y blanquecinos. Los dos policías charlan de pie sobre el partido que el Sporting perdió esta misma tarde en Elche y el otro, que es su superior y al que en aras de las licencias que nos permite la ficción bautizaremos como el inspector Quintero, echa un solitario distraído mientras se apura en sus labios el último cigarrillo de un paquete que yace, totalmente estrujado, junto a su vieja máquina de escribir. Son aburridas estas guardias en las que nunca pasa nada, y aunque en público siempre alardean de sus ganas de acción y abjuran de estas jornadas que no pueden deparar otra cosa que la espera, secretamente desean que todo siga así y nada venga a interrumpir su aburrida calma de funcionarios encajonados en una rutina irritante y, sin embargo, confortable. En realidad les tranquiliza asomarse a la ventana de vez en cuando e imaginar al otro lado la respiración serena de la ciudad en calma, el silencio que anida en las calles desiertas, la paz que se intuye tras las ventanas con las luces apagadas. No les desagrada esa impresión de ser náufragos en medio de un océano que cree navegar perfectamente sin ellos, pero que a la hora de la verdad les necesita para garantizar su propia razón de ser. Quintero ve cómo el solitario le esquiva a causa de un traicionero cuatro de bastos, jura en arameo, aplasta el cigarro en el pequeño cenicero que ya rebosa de colillas y se dispone a barajar una vez más cuando, de pronto, suena el teléfono que está sobre su mesa. Sus compañeros interrumpen la charla y le dirigen una mirada silenciosa, pero él no lo coge al instante porque prefiere esperar a que suene de nuevo, cerciorarse de que en verdad han telefoneado y no se trata de una equivocación o un fallo del aparato, tan inverosímil le resulta escuchar el timbrazo estridente en una noche tan sosegada como debería de ser ésta. Descuelga con una mueca de fastidio cuando ese segundo aviso confirma que alguien les necesita en algún lugar y escucha con el ceño fruncido y gesto grave lo que alguien dice al otro lado. Sus dos hombres le miran. Procuran prestar la mayor atención posible por si logran captar alguna palabra al vuelo desde el extremo opuesto del cable, una mínima pista que les ponga en antecedentes antes de que el inspector Quintero cuelgue y les explique a grandes rasgos qué ha ocurrido. Pero éste no se prodiga mucho cuando al fin da por terminada la conversación y, como si un resorte hubiese agitado algún engranaje oculto en los recovecos de su cuerpo menudo y anclado en una delgadez eremítica, se pone la chaqueta que hasta el momento había mantenido colgada en el respaldo de la silla y sólo dice: «Vamos al coche, nos llaman en Cimadevilla».
Explicará algo más por el trayecto, pero no demasiado porque tampoco hay mucho que explicar: se ha declarado un incendio en el número cuatro del Campo de las Monjas y los bomberos han llamado porque se han encontrado algo raro y quieren que la policía vaya a ver qué ocurre. Los agentes no dicen nada, pero saben que Quintero miente o que, al menos, no les dice toda la verdad. No es nada nuevo: hombre de pocas palabras, el inspector Quintero siempre ha sentido atracción por los hechos consumados y no es amigo de dar más explicaciones de las necesarias hasta que no se ve en condiciones de abordarlas con sus propios medios. El coche circula con cierta rapidez por la ciudad anochecida, sale al paseo marítimo y encara luego la cuesta que, entre la iglesia de San Pedro y el palacio de los Valdés, escala las pendientes del viejo barrio de pescadores. Quintero y sus dos hombres tienen la premonición de que ha ocurrido algo verdaderamente grave cuando observan por la calle a más personas de las que es habitual ver a estas horas y vislumbran tras las persianas echadas pequeños puntos de luz que indican que en el interior de las viviendas apenas duerme nadie. Al doblar la esquina de la calle que conduce al Campo de las Monjas ven la parte trasera del camión rojo y pueden escuchar ese runrún insomne de la multitud congregada al calor del desastre. Un bombero viene a buscarles y les pide que, por favor, le acompañen al interior del segundo piso. Ascienden, no sin dificultad, por una escalera raquítica que la humareda hace aún más impracticable. El inspector Quintero, precavido, se ha puesto un pañuelo en la boca antes de iniciar la subida. Sus agentes, menos experimentados o quizás asumiendo que su condición de subalternos les obliga a guardar ciertas formas y procurar no exhibir nunca sus debilidades en presencia de los jefes, no pueden evitar que las lágrimas les salten ya en el rellano del primer piso. La única vivienda que se abre en el segundo está totalmente anegada por el agua, y aunque el primer impulso obliga a ir hacia la izquierda, Quintero y sus hombres tienen que detenerse cuando el bombero cierra la puerta a sus espaldas y da una voz para indicarles de deben dirigirse al otro lado. Allí se abre la única habitación de la casa, y cuando entran en ella cada policía experimenta una reacción distinta. Quintero musita un «joder» que se extingue por las esquinas del aire, su agente más veterano aparta momentáneamente la vista hacia el pasillo y el otro no logra reprimir una arcada. El bombero dice: «Les avisamos en cuanto nos fue posible hacerlo». Quintero responde: «Está bien, no se preocupe. Este pobre diablo ya no tiene prisa para nada».
_________
Sinopsis de la tinta del calamar de Miguel Barrero
Gijón, madrugada del 19 de abril de 1976. Un incendio en el Campo de las Monjas se salda con la aparición del cadáver de un hombre semidesnudo cuyo cuerpo presenta múltiples heridas de apuñalamiento. El crimen conmociona al viejo barrio de pescadores de Cimadevilla, donde el difunto era una figura verdaderamente popular, y se convierte en el punto de arranque de un enigma que permanecerá grabado a fuego en el subconsciente de los vecinos.
La fría estadística dirá que esa noche se registró el asesinato de Alberto Alonso Blanco. En el imaginario popular, la fecha pasará a la historia como el día en que mataron a Rambal. ¿Quién fue el culpable? La pregunta, aún sin respuesta, lleva planeando desde entonces sobre un Gijón que convirtió pronto la figura del desdichado protagonista de esta historia en una especie de mito. Las primeras investigaciones policiales, los interrogatorios infructuosos, los pasos en falso, la aparición de un enigmático joven al que nadie supo identificar y la convicción generalizada de que intereses ocultos y nunca confesados impedían que se arrestase a los criminales terminaron tejiendo alrededor de la memoria de Rambal una leyenda que se ha hecho recurrente a la hora de explicar la vertiente más íntima de una ciudad acostumbrada a reinventarse. Un relato sugerente e inconcluso en torno a un hombre que vivió con alegría y murió de la peor forma posible cuando el mundo al que pertenecía empezaba a desaparecer.
Autor: Miguel Barrero. Título: La tinta del calamar. Editorial: Trea. Edición: Papel y kindle


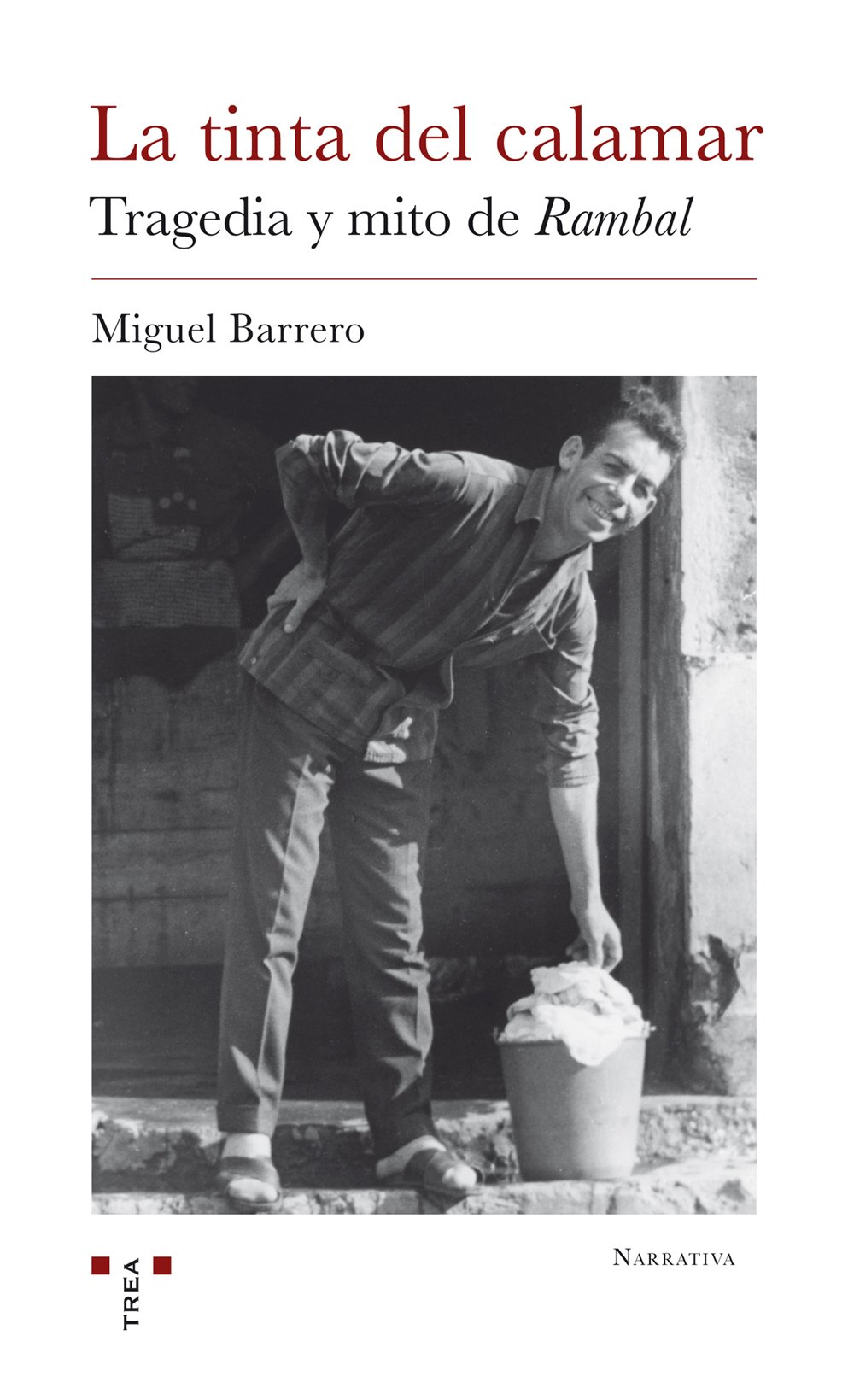
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: