Miguel A. Delgado mezcla de nuevo ciencia, emoción e historia y rescata del olvido a las calculadoras de Harvard, aquellas mujeres anónimas que con su trabajo invisible impulsaron los mayores avances en astronomía de todos los tiempos. Aquí, os dejamos un adelanto de su nuevo libro, Las calculadoras de estrellas.
1 Poughkeepsie, Nueva York 1865
—Ojalá alguien abriera una ventana.
—Pero entraría el frío… —replicó Gabriella con su habitual voz temblorosa.
—Mejor, ¡me estoy asando! —contestó su amiga Candace.
Gabriella no se atrevió a replicar. En realidad, en ese momento del día ya no le importaba demasiado la temperatura. Las horas de trabajo rutinario y repetitivo le habían entumecido los dedos, y tener que forzar la vista para ver bien las hebras de paja a la escasa luz de las velas y los quinqués la tenía sumida en un estado de latencia en el que la reflexión apenas tenía cabida. Y ése, dado el trabajo que tenían que hacer, no era un mal estado. Además, la espalda se resentía de tanto tiempo manteniendo una postura inclinada, mirando hacia abajo. Pero Candace era diferente. Siempre estaba dispuesta a quejarse, por más que estuviera demostrado que no servía de nada.
—¡Por favor! Dan ganas de quitarse la toca.
—Chss, te van a oír.
Las dos niñas levantaron la mirada. Afortunadamente, la señora Barry estaba en el otro extremo de la sala; unos diez niños las separaban de ella. Además, en ese momento estaba más ocupada recriminándole algo a un crío. La labor que estaba haciendo, evidentemente, no alcanzaba los estándares de calidad exigidos en Ferro’s.
—¿Qué crees que harán con esto?
—¿Con qué?
—Con toda esa paja. Candace señaló con la barbilla el montón que ya habían preparado y que tenían ante ellas. En cualquier momento, uno de los mozos pasaría con la carretilla y se llevaría su labor. Lo malo era que, a continuación, ése u otro mozo arrojarían a sus pies otra buena cantidad de paja en bruto y tendrían que comenzar de nuevo. Como Sísifo, el griego que había sido condenado a sufrir un tormento eterno en el infierno: debía subir una y otra vez una gran piedra por una empinada cuesta. Cuando llegaba a la cima, descubría que, por alguna extraña razón, la piedra volvía a aparecer abajo y él tenía que empezar su trabajo de nuevo. Gabriella le había contado a Candace esa historia muchísimas veces.
—Y tú, ¿cómo sabes esas historias tan raras?
—Las leo en un libro.
—Debe de ser un libro muy raro.
Para ella no lo era, pero eso no sabía cómo explicárselo a Candace. Sospechaba que, para ella, cualquier libro sería raro.
En ese libro, todo el mundo sufría: los héroes, las jóvenes… hasta los dioses. Y muchos de ellos terminaban convertidos en otra cosa; a veces (muchas, en realidad), la transformación era a peor. Otras, las menos (pero también las preferidas de Gabriella), a mejor. En ocasiones, convertirse en otra cosa les permitía esquivar en el último momento a la muerte.
A Gabriella le gustaba pensar que quizá eso era lo que le había ocurrido a su padre. E incluso estaba segura de que si visitaba el lugar donde decían que había muerto, bastaría con echar una mirada alrededor para averiguar en qué se había convertido. No habían encontrado su cadáver, pero estaba convencida de que podría reconocer su figura en un árbol frondoso, o rememorar su voz, que ella se esforzaba por mantener en su mente, al escuchar el viento pasar entre las hojas. O tal vez se hubiera transformado en una fuente, o en una roca de algún color hermoso, o… Sólo necesitaba encontrarlo. Y ella sabía dónde.
—Tengo que ir a Gettysburg.
—¿A qué viene eso ahora?
—Candace, dos años mayor que ella, la miró como si hubiese dicho algo sin sentido—. ¿Qué se te ha perdido en Gettysburg? Allí no hay nada para ti.
Gettysburg, el lugar mil veces maldito por los norteamericanos a los que la guerra aún no había matado.
—Está mi padre.
Candace ni siquiera respondió a su amiga. Cuando se ponía así, era inútil intentarlo. Se limitó a agarrar de nuevo las hebras de paja y dejó que el silencio disolviese las últimas palabras de Gabriella.
Al terminar el trabajo, las niñas volvían a La Casa. Se agrupaban y echaban a andar, encabezadas por la señorita Petroccitto, la ayudante de la directora Flowers. Atravesaban la calle principal de Poughkeepsie. A esa hora, al final de la jornada, los carros pasaban por las calzadas llenas de barro, las mujeres aprovechaban los soportales para caminar sin mancharse los bajos de los vestidos y, aquí y allá, algunos vecinos hablaban de los sucesos del día.
Ninguno de ellos notaba ya lo que habría chocado a cualquiera que hubiera llegado a aquel pueblo desde el otro lado del océano en aquel mes de abril de 1865: la sorprendente ausencia de hombres jóvenes. Sólo de vez en cuando podía verse algún muchacho con una venda cubriéndole una parte del rostro o desplazándose trabajosamente con sus muletas. Se trataba de uno de los afortunados que había salvado su vida a cambio de perder sólo una pierna, un brazo o un ojo.
A pesar de que ya estaban en abril, la primavera se resistía a llegar. Tras haber sufrido el ambiente enrarecido de la sala donde trabajaban, el frío de la tarde las recibió como una bofetada. Pero Gabriella, en el fondo, lo agradecía. La sangre volvió a fluir por su cara, por su cuerpo. Se echó por encima el chal, apretó la mano de Candace, y caminaron juntas. Apenas hablaron; estaban demasiado cansadas. Los ojos les picaban y apenas sentían los dedos, que tenían llenos de ampollas y pequeñas heridas. Sólo querían llegar a La Casa.
Una vez allí, subieron a las enormes habitaciones en las que la directora Flowers había conseguido encajar los grandes camastros que acogían a tres y hasta a cuatro niñas juntas. Las internas compartían unas ajadas cajoneras, más que suficientes para unas pequeñas que apenas tenían cosas que pudieran considerar como «sus pertenencias».
Poco después, las quince huérfanas tomaron asiento alrededor de la gran mesa del salón. Las cuatro a las que se les había asignado esa tarea en el turno semanal ayudaron a servir la comida. El resto se quedó mirando con expresión hambrienta mientras llegaba la sopa humeante. Una vez tuvieron su plato delante, algunas agarraron la cuchara para dar enseguida el primer sorbo; pero era necesario esperar a que, antes, la directora Flowers bendijera la mesa.
Sólo que en esta ocasión no sería ella quien lo hiciera. A su lado, el reverendo Wright miraba la escena con expresión de completa satisfacción. La directora dio un par de palmadas. Las pequeñas, como un reflejo, levantaron a la vez la vista hacia ella.
—Niñas, hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia del reverendo Wright, que ha querido hacernos una visita para comprobar que no sólo hacemos las cosas bien en domingo.
El hombre se rió de la broma de la señora Flowers, secundado por la señorita Petroccitto. Las niñas continuaron en silencio.
—Reverendo, ¿nos hace el honor de dirigirnos en la oración?
El hombre carraspeó y se aclaró la voz. Entrelazó las manos y cerró los ojos tras sus gafas redondas; pretendía transmitir una sensación de calma y gran piedad. Comenzó, con un leve tono cantarín:
—Gracias, Dios nuestro señor, por tu extrema generosidad. Gracias por favorecer la gran labor de esta institución. Por esta comida que has querido que llegue a estas niñas, que sin tu misericordia estarían perdidas. Por…
Gabriella, como todas las demás, mantenía la cabeza inclinada, pero no seguía la retahíla del reverendo Wright. Estaba totalmente absorta en la idea de que ante ella había un gran plato de sopa humeante, caliente y reconfortante, con sus trocitos de zanahoria y col flotando en la inmensidad del caldo. Aunque no se podían quejar: estaban ganando la guerra, y eso quería decir que, al menos, los guisos habían mejorado algo. Hacía un año, en lo más crudo del conflicto, era mucho peor. Todo su cuerpo reaccionaba al estímulo; la boca se le hacía agua, mientras que algo incontenible parecía cobrar vida en su estómago. Finalmente, ese algo reventó y se oyó con toda claridad, justo cuando el reverendo Wright terminaba su bendición: en lugar del «amén» colectivo, se escuchó un gemido angustiado y quejumbroso que procedía de sus tripas y parecía exigir que se terminara aquella tortura para poder abalanzarse sobre la sopa.
Una carcajada recorrió toda la mesa.
—¡Silencio, niñas!
La potente voz de la directora Flowers cortó de raíz el incipiente escándalo. Aun así, algunas de las niñas apretaron los labios con fuerza exagerada para evitar dejarse llevar de nuevo por la risa; tenían que hacer esfuerzos realmente épicos, pues una sola mirada furtiva a cualquiera de sus compañeras resultaba fatal. La directora Flowers actuó con una rapidez severa para devolverlas al recto camino:
—Amén.
—Amén —lograron repetir las pequeñas con notable esfuerzo.
El reverendo y la directora Flowers se persignaron. Las niñas imitaron rápidamente ese gesto y, acto seguido, agarraron sus cucharones, cogieron el pequeño trozo de pan que les tocaba y atacaron la cena. Flowers murmuró una disculpa al reverendo, que hizo un gesto quitándole importancia a lo sucedido. Los dos salieron del comedor y dejaron cenar a las niñas.
Nadie hablaba. Sólo se oían los golpes de las cucharas, los ruidos de las sorbidas, la voracidad con la que daban cuenta de la comida.
Como todas las demás, Gabriella estaba concentrada en su plato. Por eso, tardó un momento en darse cuenta de que la señorita Petroccitto estaba a su lado, empujándola para abrir un hueco en el banco. Gabriella levantó la cabeza y vio que junto a ella había una niña pequeña a la que no había visto nunca. No tendría más de seis años. Sujetaba fuertemente contra el pecho un plato que alguien le había dado, y que parecía enorme en comparación con su diminuto cuerpecito. En la mano sostenía con fuerza la cuchara.
—Vamos, siéntate —le dijo la señorita Petroccitto.
La pequeña obedeció, pero no hizo nada más. La ayudante logró arrancarle el plato, que agarraba como si fuera un tesoro, y lo puso sobre la mesa. A continuación, hizo un gesto hacia una de las niñas del turno, que se acercó con la olla humeante y un cucharón con el que se lo llenó. Luego se retiró.
—Vamos, Amanda, come.
La niña permanecía quieta, con la mirada clavada en el fondo del plato como si lo atravesara para buscar más allá. Tenía la boca cerrada con fuerza, con excesiva fuerza, y todo su rostro parecía algo hinchado, como si se esforzara por no respirar siquiera.
En ese momento, dos niñas al otro lado de la mesa comenzaron a discutir por un trozo de pan.
—¡Eh, vosotras! —gritó la señorita Petroccitto abandonando la atención hacia la recién llegada. Gabriella examinó a la niña. Seguía sin tocar la comida y se podía ver que el humo que salía de la sopa cada vez era más tenue. Pronto se enfriaría, y eso sería una pena porque, le gustara o no, la peque ña tendría que tomársela.
—Vamos, cómetela. Luego estará horrible —la apremió.
Pero su nueva compañera pareció no oírla. O quizá sí, porque de repente la intransigencia de su rostro comenzó a resquebrajarse, el ceño se le acentuó, el rubor le invadió las mejillas, y un gran sollozo abrió la espita de un lloro triste, no muy ruidoso, pero que sacudía sus hombros como si todo su cuerpecito participase en las lágrimas.
—¡Oh, no! No hagas eso, por favor, no…
Las palabras de Gabriella se vieron interrumpidas por una mano rápida que cogió el plato de la niña y lo intercambió por el suyo propio.
—¡Eh! ¿Qué haces? —protestó. Candace la miró desde el otro lado de la mesa.
—¿Qué pasa? —preguntó su amiga, entre bocado y bocado—. Ella no lo quiere. Ya sabes que a la directora Flowers no le gusta que vuelva ningún plato con comida a la cocina.
Gabriella no respondió. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Por un momento, lamentó no haber sido ella la que se hubiera aprovechado de las circunstancias, pero ya no podía hacer nada.
Ajena a todo, la pequeña Amanda seguía llorando. Y por alguna extraña razón, lo más triste de toda la escena era la fuerza exagerada con la que seguía sujetando contra sí la cuchara, como si para ella fuese un tesoro y no estuviera dispuesta a que también eso se lo arrebataran.
__________
Autor: Miguel A. Delagado. Título: Las calculadoras de estrellas. Editorial: Destino. Edición: Papel y Kindle


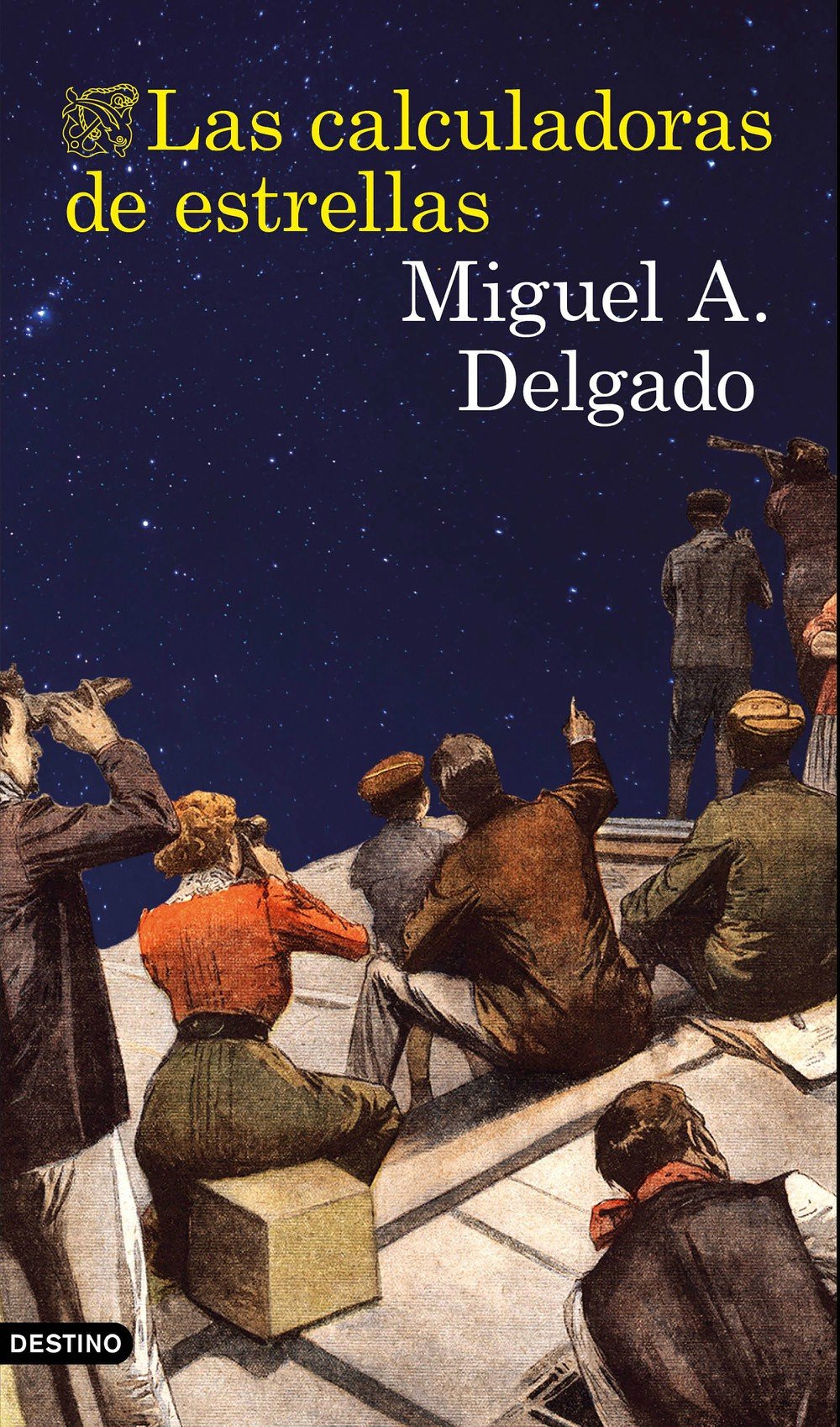

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: