En un aun inédito manuscrito dactilografiado, el escritor uruguayo Alejandro Paternain (Montevideo, 1933-2004) revelaba: «De mi oficio no percibo, o no recuerdo, anécdotas, salvo un individuo trabajando tercamente, revisando textos históricos, informándose, y allí donde no había información, encomendándose a todos los santos. Y porfiando. Lo anecdótico pudiera estar en que nada de eso lo cansaba, que no computaba los trabajos y los días. ¿Quién lleva cuentas del placer?».
La proscripción que padeció por parte de la dictadura cívico-militar que asoló al Uruguay entre 1973 y 1985 lo alejó del aula. Esta zozobra personal y familiar, sin embargo, hizo que Paternain —que hasta entonces se había dedicado fundamentalmente a la enseñanza, a la crítica literaria académica y a la antología de la poesía—, ampliara, y no solo para ganarse los garbanzos, su campo laboral.
Entonces desplegó una faceta que hizo que su firma fuera conocida por el gran público, al que formaba a través de su pluma. Llegaron sus colaboraciones en la prensa masiva, con reseñas y notas en diversos medios; sus brillantes prólogos de ediciones de autores clásicos (Melville, Pérez Galdós, Stevenson, Conrad, Scott Fitzgerald, entre varios) que publicaba la editorial Banda Oriental en su colección Lectores; la publicación de folletos dirigidos a docentes y estudiantes de enseñanza media sobre diversos autores (Bécquer, Acevedo Díaz, Goethe, etc.).
Y para coronar, paradójicamente, el final de esta larga y oscura década, Paternain dejó salir al agazapado narrador. Y así llegaron Oficio de réquiem (1978), Dos rivales y una fuga (1979) y Crónica del descubrimiento (1980). Ya entonces, como si fuera parte de un plan pergeñado, se pudo percibir su entero programa literario: la novela histórica de aventuras, la literatura paródica y humorística, y aquella zona más reflexiva que incluía pinceladas de autoficción.
Un ejemplo del talante de su oficio, donde se aunaba lo lúdico y lo culto, es la creación de su heterónimo, Gabriel Aracelli, quien desde prólogos y solapas dialogaba con el interior de los libros, en un guiño al personaje picaresco de Pérez Galdós.
Durante la década del 70, por otra parte, Paternain enviaba desde su casa en la calle Beyrouth, a escasos metros del Río de la Plata, algunas colaboraciones a revistas extranjeras, particularmente a Cuadernos Hispanoamericanos. Allí apareció tempranamente un grupo de textos donde es posible encontrar al autor escondido y que recientemente han sido agrupados en Beyrouth 1274. Escritos tempranos.
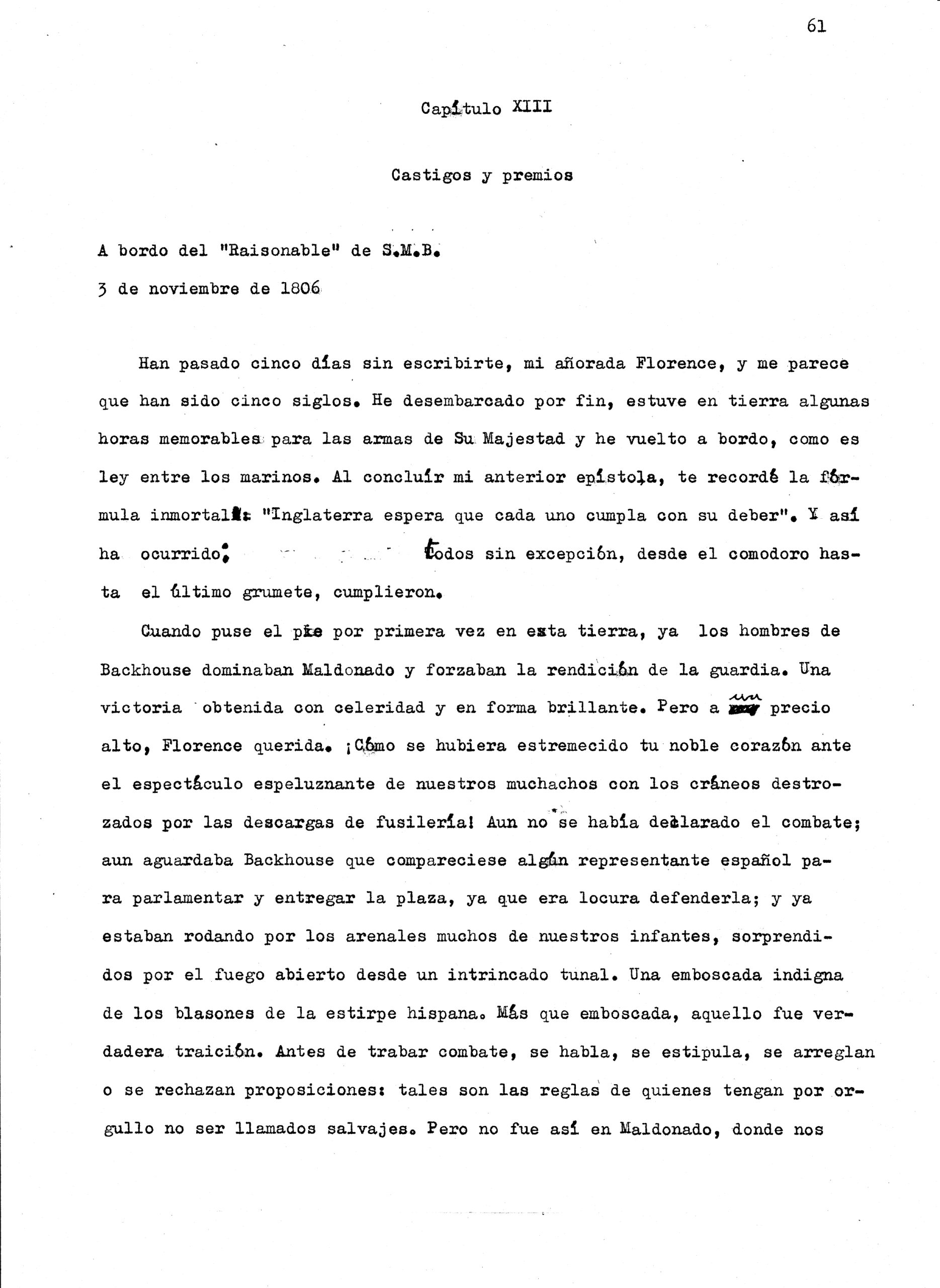
Manuscrito inédito de Alejandro Paternain (novela inédita La fragata de piedra).
Pero, a fuer de precisos, debemos decir que el autor ya estaba en ciernes cuando se presentó al Concurso de Cuentos y Poemas organizado por el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (C.E.I.P.A.) en 1958, cuando bajo el seudónimo ANTAR obtuvo el primer premio por su poema titulado “Jardín final”, que fue publicado pocos días después en el semanario Marcha.
Ya entonces era posible hallar —en su primer texto publicado— el principal leitmotiv de su escritura:
Qué milagroso prodigio
día a día renovado:
tanto siglo, tanta historia
—humano camino largo—
durmiendo muy mansamente
en un brevísimo campo!
La historia que duerme mansamente, empero, hunde sus raíces en el Paternain niño lector del barrio montevideano de Lezica. Entre los varios testimonios que nos lo recuerdan elegimos dos.
En el escrito inédito con el que iniciamos esta memoria, manifestaba Paternain: «qué me llevó a escribir novelas históricas. No sé qué me llevó. Sólo sé que a los nueve años ya estaba escribiendo una novela de piratas».
Y en 1981, prologando La playa de Falesa de Robert Louis Stevenson, cuenta: «No podría prescindir de mis recuerdos personales. Stevenson está ligado a mi infancia, a mis primeras lecturas, al despertar de mis gustos por los libros y las narraciones. Sería impiedad callar aquel regalo de mi madre cuando cumplí once años: un libro de tapas amarillas, con un muchacho que mira absorto a un marino con una sola pierna, de muleta bajo el brazo y loro en el hombro. Empecé a leer cautivado por el título, sin reparar demasiado en quién era su autor, y sin fastidiarme por ignorarlo. Seguí fascinado por las aventuras en tierra y en mar, los vericuetos de la narración, los peligros y los errores, las perfidias y los sacrificios de los hombres».

Rambla República de México, a metros de la calle Beyrouth: Montevideo, 1937 (CdF).
Reparemos los términos que elige el adulto para rememorar al niño: cautivado y fascinado por La isla del tesoro, por la construcción literaria, los vericuetos de la narración, pero también por la vida que bullía en ella.
Ya estaba entonces el oficio, el auctor, que durante seis décadas hizo crecer aquella semilla germinada por la madre providencial, y que le permitió, como dijo, el trabajo terco, incansable, sin contar trabajos ni días, porque seguía viviendo cautivado y fascinado, pues ¿quién lleva cuenta del placer?



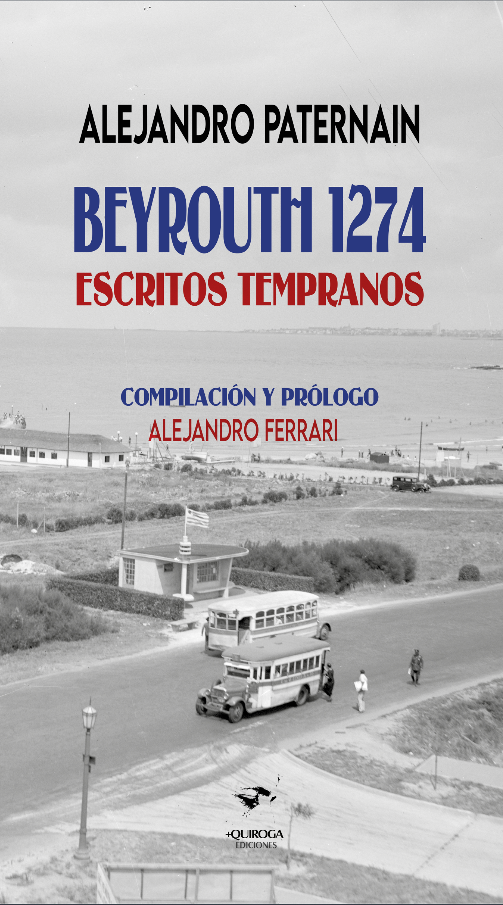



En cuanto he visto el artículo, me he acordado de un libro excepcional de aventuras y de mar, de los que dejan huella: La cacería.