Foto: Jeosm
Por RD del 6 de febrero de 1926 se estableció, en honor de Cervantes, la Fiesta del Libro. El día elegido fue el 7 de octubre, supuesta fecha del nacimiento del autor del Quijote, trasladada en 1930 al 23 de abril porque era más segura la fecha de su fallecimiento. Y así se sigue celebrando. El propósito era el ensalzamiento del libro y la excitación del público para su adquisición, desde la convicción de que la lectura es necesaria e ineludible para aprender a pensar, hablar, escuchar y debatir, en definitiva para ser libres; lo que otrora acarreó, contrariamente aunque explicable, no pocos impedimentos a su escritura y publicación. Emilio Lledó, en Los libros y la libertad, escribe: “De mis libros, de las bibliotecas que he frecuentado, aprendí el diálogo y la libertad de pensar. Durante siglos, fueron los libros los vencedores del carácter efímero de la vida. Por eso fueron tachados, prohibidos, quemados, por los profesionales de la ignorancia y la mentira. Pero siguen vivos, tienen que seguir vivos, conservando la memoria y fomentando la inteligencia”. Que los libros sigan vivos es el gran reto de la educación, que por muy costosa que haya de ser en medios, tiempos y dineros hay que empeñarse en el intento, porque más cara sale la ignorancia, aunque le sea confortable a algunos para tejer y destejer a su antojo.
Su autor, el académico y catedrático de Historia de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron, formado en física teórica, a cuyas enseñanzas dedicó algunos años, contribuyendo a la investigación y difusión de la historia de las relatividades, especial y general, de Einstein y de la mecánica cuántica, añade este trabajoso recorrido —agotador y a veces, supongo, desesperante— a su profusa obra sobre historia de la ciencia en España. Cuidadosamente editado, con 44 ilustraciones agrupadas (estilo editorial que no comparto) en la mitad del texto de 1152 páginas —69 para notas de ampliación y 63 de bibliografía— desarrolla la historia a través de los siguientes capítulos: El país de las tres culturas; Ciencia para un imperio: siglos XVI y XVII; Ciencia en la Ilustración española; América; El siglo XIX: ciencia, política e ideología; La Institución Libre de Enseñanza y la ciencia; Física y química en el siglo XIX; Las ciencias naturales en el siglo XIX; La matemática decimonónica y José Echegaray; Ramón y Cajal, sus maestros y sus discípulos; La Junta para Ampliación de Estudios, un producto de la crisis finisecular; Cataluña y su “circunstancia” científico-tecnológica; Los mundos de Blas Cabrera y Enrique Moles: física y química en la JAE; Julio Rey Pastor, el matemático intercontinental; Ciencia y técnica en el primer tercio del siglo XX: Leonardo Torres Quevedo; Guerra civil y exilio; La creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: ciencia e ideología; Ciencia, técnica y política en la España franquista: aeronáutica y energía nuclear; La ciencia española en democracia. Programa extenso, comprometido y diverso que Sánchez Ron afronta con fidelidad a los hechos sin malgastarse en insinuaciones gaseosas de lo que pudo ser, que, como advierte el Nobel de Física (1979) Steve Weinberg en Plantar cara: La ciencia y sus adversarios culturales, aboca a riesgos innecesarios: “Al suponer que los científicos del pasado pensaban las cosas del modo en que nosotros lo hacemos, cometemos errores sobre la historia; lo que es peor, perdemos el aprecio por las dificultades, por los retos intelectuales, que ellos afrontaron”. La inclusión de América (capítulo 4), al que dedica 88 páginas con pormenorizada información de la presencia española en aquel continente y su contribución al aprovechamiento de sus riquezas naturales, permite una visión unificada de la historia de la ciencia española más visible que la proporcionada por las dispersas y valiosas publicaciones sobre la aventura americana. “América —escribe Sánchez Ron— representó un estímulo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología españolas, una circunstancia vital para el avance científico-tecnológico que no se ha dado con demasiada frecuencia en la historia de España”. Los frecuentes cuadros explicativos intercalados en el texto, así como las notas añadidas a cada capítulo, la “letra pequeña” que decíamos antes, complementan la información, exhaustiva en muchos casos.
En este libro se cuentan “muchas historias” que, no pudiendo estar al margen de las circunstancias sociopolíticas del ajetreado devenir español, tampoco fueron capaces de, sobrellevándolas, sobresalir y formar parte del concierto científico internacional, producido por países ineludiblemente afectados también por sus propias circunstancias. Siendo tan amplio el tiempo abarcado, desde el siglo VII hasta finales del XX, advierte el autor en el prólogo que bien a su pesar no están todos los que son, pero sí son todos los que están, como también es imposible recoger en la copiosa bibliografía cuantas publicaciones tienen que ver con la ciencia en España. El pionero en la institucionalización de la historia de la ciencia como disciplina para la investigación y la docencia a principios del siglo XX, George Sarton, escribe en su ensayo Historia de la ciencia: “El historiador de la ciencia está interesado no solo en los resultados últimos, sino en toda la evolución que ha llevado hasta ellos y los ha hecho posibles”. De esta evolución y sus sucesivos desenlaces da cuenta Sánchez Ron con minuciosidad y profusión de datos, escarbando en los arcanos de una historia lamentablemente ignorada no ya por el visitante ocasional de las librerías, que estaría justificado, sino por muchos de los tenidos por ilustrados y doctos, que es peor.
Esta historia es por encima de todo la de las sucesivas minorías que tozudamente pretendieron el arraigo de la ciencia en España, desde la precariedad endémica que la caracteriza, para situarla a la altura de los mejores, de los que esas minorías supieron en todo momento de su existencia, descubrimientos, aportaciones y publicaciones. La nómina de personas e instituciones que apostaron por la modernidad de su época recogida en el libro es sorprendente, incluso envidiable a veces, ante la pasividad administrativa respecto a la educación y la investigación científicas que venimos padeciendo. Vendría bien incluir en las estrategias de cogobernanza que llaman, no digo ya la lectura de este libro, al menos su hojeo para conocer debilidades pasadas y no seguir repitiéndolas. Una de las primeras etapas destacables en el acercamiento a la actividad científica en Europa es la estudiada en el capítulo 3, “Ciencia en la Ilustración española”. “Contemplado en retrospectiva” —escribe Sánchez Ron refiriéndose al siglo XVIII, el “Siglo de las Luces”— “puede afirmarse que, tanto desde el punto de vista político como del sociocultural, aquel fue un siglo optimista, ilusionado, que veía en la razón, en la ciencia y en la hermana de esta, la tecnología, sus principales valedoras”. La ciencia fue considerada como medio para procurar una industria próspera; como ciencias útiles fueron denominadas en la Enciclopedia francesa el agrupamiento de matemáticas, física, metalurgia, agricultura, química y economía. Ciencias entendidas, en lenguaje de hoy, como técnicas o ciencias aplicadas que a su vez y en reciprocidad habrían de enriquecerse con el desarrollo industrial y además satisfacer el ideal ilustrado de alcanzar la felicidad pública, algo así como la versión dieciochesca de ese estado de bienestar de que tanto se alardea en los cenáculos autocalificados como progresistas. Salvo casos puntuales y, en cierto modo aislados, los avances fueron limitados, si bien los pasos dados, por ejemplo por las Sociedades Económicas de Amigos del País, dejaron rastros significativos para intentos futuros. El obstáculo que no pudo ser suficientemente removido en aquel “luminoso” siglo para acercarse a la ciencia europea producida a partir del estilo newtoniano inducido por la Revolución Científica, fueron, concluye Sánchez Ron, “las controversias religiosas dentro de la fe católica”. Téngase en cuenta que las enseñanzas en las Facultades Menores o de Artes, preludio de los Institutos de Segunda Enseñanza, donde se cursaban los estudios “científicos”, física aristotélica en versión tomista, aritmética, geometría y astronomía, exigidos para ingresar en las Facultades Mayores (Teología, Leyes, Cánones y Medicina), estaban en manos de jesuitas, franciscanos y dominicos, todos escolásticos en métodos y contenidos, y a la greña entre sí por acaparar el poderío catequético de las cátedras. Tanto era así que se alegraban los unos de la expulsión de los otros. Las enseñanzas seguían practicándose en latín cuando ya imperaba por el mundo el uso de las lenguas vernáculas, y para más desdicha en un “latín de sacristía”, ridiculizado así por quienes defendían el uso del castellano en las aulas. Con esta estructura se mantuvieron las enseñanzas hasta las reformas iniciadas en el siglo XIX que culminan, en 1857, con la ley Moyano, estableciendo un sistema educativo a imagen y semejanza del francés que ha perdurado casi intacto hasta nuestros días.
En correspondencia con los hechos, el siglo XIX y primer tercio del XX ocupan el grueso del libro: 448 páginas. Fue en el XIX cuando se produce en Europa la institucionalización de la ciencia: “su configuración definitiva como una actividad profesionalizada”. Gracias a los espectaculares avances científicos de aquella centuria, la ciencia llamó la atención en los estados europeos, incorporándola a la acción política como ingrediente esencial para el desarrollo socioeconómico derivado de la Revolución Industrial. En opinión de Sánchez Ron, que España hiciera aguas en aquel festín científico-tecnológico tiene más que ver con las carencias de un capitalismo y una industrialización solventes que con las excusas más extendidas atribuidas a las deficiencias del sistema educativo, aunque también. En el siglo XIX no se produjo en España el necesario maridaje entre “el desarrollo social (productivo, comercial, empírico-tecnológico, educativo, político) y el científico” para el fortalecimiento de las ciencias. Y una vez más, pudieron más los impedimentos que el entusiasmo.
De entre los protagonistas de la ciencia en la España del XIX, muy distante de las cotas deseadas, se detiene Sánchez Ron en dos de dispar relevancia: José Echegaray y Santiago Ramón y Cajal. Ambos Premio Nobel: de Literatura (1904) el primero; de Fisiología y Medicina (1906) el segundo. Galardón amargo, salvo las nada despreciables 135.000 pesetas para Echegaray, a sus 73 años, vapuleado en la prensa y cenáculos literarios por Unamuno, Maeztu, los Machado, Baroja, Rubén Darío, Valle-Inclán, Azorín, que nombró a todos ellos como “generación del 98”, y muchos otros beligerantes contra la que tenían por literatura casposa de los “consagrados”, a los que atribuyen incluso responsabilidades de las pérdidas coloniales por su obstrucción al avance de las nuevas generaciones. Todo lo contrario fue el caso de Cajal, de 54 años, en plena producción científica, abrumado por tanto agasajo nacional e internacional pero feliz “con su Premio Nobel recogido de manos del rey de Suecia y con su buen cheque en el bolsillo”, dicho por el catedrático de Química Orgánica Obdulio Fernández en Recuerdos de una vida, que ascendía “en especies sonantes, al cambio de entonces, a 23.000 duros”, según Cajal en su Historia de mi labor científica. Claro que de no haber sido por el Nobel, los prestigiosos premios Moscú (1900) y Helmholtz (1905) y las distinciones de universidades extranjeras, Cajal hubiera quedado reducido, ante la envidia y pereza intelectual españolas, a un profesor más del montón.
A la labor científica de Echegaray se le ha prestado poca atención histórica, salvo en esta ocasión y escasas publicaciones anteriores. Su contribución a la física matemática, a la divulgación científica y a la creación de instituciones para el progreso de las ciencias físico-químicas y matemáticas lo sitúan en un papel relevante para abonar el terreno de la ciencia en España, que poco a poco iba dejando de ser un erial. En su momento “su fama brilló de forma descomunal”, escribe Sánchez Ron, que reproduce parte del discurso de Ramón y Cajal, al recibir en 1922 la Medalla Echegaray de manos de Alfonso XIII. “Era incuestionablemente” —dice Cajal— “el cerebro más fino y exquisitamente organizado de la España del siglo XIX”, halago que sin duda hubiera gustado escuchar, viniendo de quien venía, al ya fallecido Echegaray.
Cajal es historia aparte, por su dimensión científica —todavía hoy sigue citándose su obra neuronal— y por su forma de conseguirlo. Gracias a su empeño, saberes científicos, destreza en la manipulación instrumental, disciplina para el trabajo, capacidad artística, imaginación y conocimiento de los trabajos histológicos que habían alcanzado en España un nivel insólito, descrito en el apartado “La medicina científica española antes de Ramón y Cajal”, puede decirse —permítaseme la licencia— que Cajal “inventó el cerebro”. Estas cualidades, dominadas por una voluntad investigadora fuera de lo común, empequeñecen los achaques a falta de medios, apoyo institucional o entorno favorable reclamados —por necesarios, que lo son, pero no imprescindibles— por quienes, esperando a verlas venir, amagan y no dan. Había que crear ambiente propicio para la ciencia, y a ello contribuyó Cajal, luchando contra los elementos, impulsado por el tesón patriótico del que siempre alardeó. Desgraciadamente, a día de hoy, su espléndido legado permanece empaquetado a la espera de un museo que nunca llega; seguro pasto del tiempo ante la indiferencia gubernamental.
Del largo “periodo de incubación”, en palabras de Sarton, desde que arranca esta historia, se produce en el primer tercio del siglo XX una, digamos, eclosión —un fogonazo, más bien, por lo efímero— que presagiaba la exitosa presencia de la ciencia hispana en los circuitos científicos internacionales más sobresalientes. Fue la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones (JAE), enmarcada en los principios rectores de la Institución Libre de Enseñanza (1876), de cuya aportación a la ciencia en España se ocupa el capítulo 6 del libro, la que propició el espaldarazo insistentemente buscado desde las organizaciones científicas surgidas del regeneracionismo finisecular del XIX. El flujo internacional de profesores, investigadores y profesionales patrocinado por la JAE, desde y hacia España, favoreció que aquella rogativa del catedrático de Química Biológica José Rodríguez Carracido en la creación, 1903, de la Sociedad Española de Física y Química (Real, en 1928) animando a enviar a los Anales de la Sociedad “trabajos con un poquito de originalidad” se viera satisfecha con creces hasta que el golpe seco de la guerra civil diera paso a otra historia. Sin aspavientos, puede reconocerse el adelanto producido en la producción científica, que había de “empezar —escribe Menéndez Pelayo (“Esplendor y decadencia de la cultura científica española”, La España Moderna, 1894) y era el objetivo de quienes lo hicieron posible— por convencer a los españoles de la sublime utilidad de la ciencia inútil”, en alusión a las que pronto se denominaron ciencias puras o teóricas. Casi simultáneamente a la JAE, en el mismo año, fue creado el Institut d’Estudis Catalans, que sigue con sus funciones. El Institut se vio favorecido, y en consecuencia la actividad científica, aunque sus intereses preferentes fueran “lingüísticos, filológicos, arqueológicos o culturales catalanes”, apunta Sánchez Ron, por el ambiente propicio derivado del desarrollo tecnológico, institucional y profesional de aquel territorio.
Una nutrida lista de físicos, químicos, naturalistas, matemáticos e ingenieros españoles pueblan estas páginas por sus aportaciones a la ciencia, la técnica y la invención. Colofón de aquel soñado episodio fue el Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada celebrado en abril de 1934 en Madrid, bajo la dirección científica de Obdulio Fernández, y presidida su inauguración por Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, acompañado por los Ministros de Instrucción Pública, Salvador de Madariaga, y de Industria y Comercio, Ricardo Samper. De su convocatoria en Nature (January, 13, 1934, 58-59) se lee: “El objeto del Congreso, que se iba a celebrar en 1932, es promover el progreso de la química pura y aplicada y fortalecer las relaciones entre los químicos de todo el mundo”. Fue el primero (el VIII se celebró en 1912) en el que se dieron cita vencedores y vencidos. “No era tarea sencilla —cuenta don Obdulio en sus Recuerdos— en aquellas fechas, consecutivas a la primera guerra mundial, aunar voluntades para no dejar a un lado países adelantados en la química, particularmente en el terreno de la industria”. Contó con la presencia de 1500 químicos de 30 países, incluido Japón, reticente hasta última hora, que pudieron expresarse en inglés, francés, alemán, italiano y español. Intervino como secretario general del congreso el químico Enrique Moles, que por esos días fue elegido vicepresidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en su IX Conferencia, también celebrada en Madrid. “El hecho de que se eligiese Madrid para la celebración de aquel congreso ya constituye un indicador del desarrollo que estaba experimentando la química española, aunque es cierto que no faltaron voces extranjeras que dudaban de que España pudiera ser ”, escribe Sánchez Ron, que en igualdad con la química estudia el desarrollo alcanzado por la física, la matemática, las ciencias naturales y la tecnología, para cuyo fomento se creó en 1934 la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, con una orientación más aplicada que los centros dependientes de la JAE. En este ámbito destaca el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, que entre los honores con que fue distinguido destaca su nombramiento como miembro de la Academia de Ciencias de París, a la que pertenecieron Ramón y Cajal y el físico Blas Cabrera, de cuya dimensión internacional da idea la participación en los selectos Congresos Solvay de 1930 y 1933 celebrados en Bruselas con la asistencia reducida de los más destacados físicos del mundo.
Los científicos españoles, avalados por sus investigaciones, llegaron a participar en eventos singulares dentro y fuera de España gracias a aquella “experiencia muy original”, dice Sánchez Ron, que fue la JAE, liquidada en 1938 (II Año Triunfal) con el paquete del apresurado desmantelamiento de la modernidad tan empeñosamente conseguida hasta entonces. Por ley de 24/11/1939, Año de la Victoria, se creó —“por la Ciencia hacia Dios”— el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo capítulo, junto con el dedicado a aeronáutica y energía nuclear, comprenden el estudio sobre la ciencia y la técnica en la España franquista. De tan duradero y espinoso periodo de la historia hay que destacar, entre otras aportaciones, que se sentaran las bases para el arraigo de la física teórica —relatividad, mecánica cuántica, teorías atómicas, cosmología y física de partículas— en los planes de estudio, cátedras, departamentos universitarios y programas de investigación. El primer catedrático de esta disciplina, tras superar la correspondiente oposición, fue Alberto Galindo en 1967, en la Universidad Complutense de Madrid, cofundador con el catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Zaragoza Ángel Morales, y primer director del Grupo Interuniversitario de Física Teórica (GIFT) constituido en 1968, “que se nutrió —cuenta Sánchez Ron— de una significativa financiación distribuida a través del Instituto de Estudios Nucleares”. Su constitución surgió a raíz de la Escuela Internacional de Física que el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), al que España pertenecía, celebró en El Escorial en “mayo del 68”, me dice el profesor Galindo. Era el paso definitivo, lejano todavía, para incorporarse a la Big Science, como se denominaron los proyectos I+D a gran escala tras la Segunda Guerra Mundial.
Si bien ha sido larga la tardanza —siglos— de ese amagar y no dar que caracteriza la plena implantación de la ciencia en España, el capítulo “La ciencia española en democracia” apunta y data el que puede ser un estimulante despertar de la investigación científica en el último tercio del siglo XX y en adelante. De manera que a la pregunta inicial de estos comentarios puede responderse que sí hay ciencia en España, y sobre todo hay científicos, algunos brillando fuera, para bien de ellos y de la ciencia, aunque sea a costa de contemplarlos desde la distancia. En evitación de acercarse demasiado al presente, “a la espera de que el paso del tiempo permita un mayor distanciamiento e independencia de juicio”, Sánchez Ron termina este amplio e intelectualmente nutritivo recorrido refiriéndose a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), contenida en las premisas de la ley de la Ciencia promulgada en 1986: “Puede decirse que con la ley de la Ciencia se abría (o se intentaba abrir) un nuevo capítulo en la larga, cambiante y más agria que dulce historia de la ciencia en España”.
Aun siendo un libro esencialmente académico, al que deberían recurrir maestros, profesores e investigadores con independencia de sus limitantes especialidades, consecuencia perversa del protagonismo excesivo de las asignaturas en los planes de estudio y los compulsivos exámenes, para enriquecer su formación y la de sus alumnos y colaboradores, es también un libro de un amplio espectro cultural; una parte sustancial de la historia de España que sin los contenidos tratados en él es una historia incompleta. Y también satisface la exigencia a que debe responder cualquier libro: ser preciso y cuidadoso con el lenguaje. La variedad lingüística, la corrección gramatical, la clara transmisión de las ideas, incluso la fonética de las palabras para saborearlas en voz alta durante la lectura son una valiosa aportación de Sánchez Ron al “limpia, fija y da esplendor”, lema de la Real Academia a que pertenece. Ingredientes todos ellos necesarios para el exitoso desempeño de la labor docente, que lamentablemente escasean entre maestros y profesores, mal que no se remedia con las reformas periféricas que vienen sucediéndose. El sistema educativo no da más de sí, está fatigado y necesita ser removido desde sus cimientos, en los que perduran ecos decimonónicos, eficaces hasta donde pudo ser, pero ya no. Si la crisis finisecular del XIX despertó las conciencias, a que aspiraban las gentes del 98, y desencadenó el comedido esplendor de la cultura, la escuela y la investigación, como queda expuesto en el libro, respondamos hoy a la parálisis estructural de nuestra sociedad en todos sus escenarios, fulminados definitivamente por la invasión vírica que padecemos, escuchando las muchas y diversas voces que nos alertan: “El futuro imprevisible se está gestando hoy. Ojalá se traduzca en una regeneración de la política, una protección del planeta y una humanización de la sociedad”, escribe el casi centenario Edgar Morin en su reciente libro Cambiemos de vía: Lecciones de la pandemia. Pongámonos a ello con la decidida aspiración a dejar de ser “el país de los sueños perdidos”.
—————————————
Autor: José Manuel Sánchez Ron. Título: El país de los sueños perdidos. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




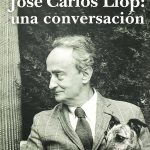


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: