Sale hoy a la venta El corazón de los hombres, de Nickolas Butler, novela publicada por Libros del Asteroide que nos habla del valor de la amistad, sobre sus dificultades y recompensas.
Aquí puedes leer las primeras páginas del nuevo libro del autor de la reconocida Canciones de amor a quemarropa.
Primera parte
Verano, 1962
El Corneta
Al Corneta no le hace falta despertador. En la cerrada oscuridad de moho y lona, sus manitas buscan a tientas las cerillas, raspan la punta sulfurosa de una contra la caja, la cerilla prende y arde, y, por fin, el farol, con su dorada luz de queroseno, la mecha, que quema como un pulmón ardiente. Bosteza; se quita el sueño de los ojos a restregones. Con esta luz nueva, busca las gafas y las encuentra, y ahora distingue los detalles de la tienda, sus sombras, sus cosas. Un búho ulula desde la copa de un arce cercano mientras el chico abre los faldones de la tienda y se estremece en el frío que precede al alba. Sus pies descalzos avanzan ligeros sobre esa tierra del campamento que tantos han pisado ya. Se baja los calzoncillos blancos y, temblando, proyecta un arco de pis sobre las frondas grandes y tolerantes de los helechos ocultos. Es un sonido agradable. Como el de la lluvia que rebota en un toldo de lona. Y vuelve a meterse en la tienda, que ahora, con la llama del Coleman, está mucho más calentita. Hasta el alba, una carrera.
Nelson, el menor de una tropa de treinta, duerme solo. Tiene sus pertenencias pulcramente organizadas en montones: calcetines, ropa interior, libros. Camisas y pantalones cuelgan de una cuerda que ha dispuesto siguiendo la varilla central de la tienda. Por las mañanas se alegra de su soledad, pero de noche el campamento y el bosque bullen con los murmullos graves y las risitas agudas de los chicos y sus conversaciones nocturnas, y le recuerdan lo solo que está. Es el quinto verano que pasa en el campamento Chippewa y el segundo que duerme solo en la tienda. A veces, a medianoche, sale a hurtadillas a contemplar el kabuki que escenifican las linternas de otros chicos, a oír el ruido de páginas de cómics al pasar y el crepitar de papeles de caramelos, y a oler sus cigarrillos de contrabando. Su padre se ofreció a regañadientes a compartir tienda, pero tanto padre como hijo vieron en ese gesto, en última instancia, algo embarazoso. No, lo mejor para Nelson sería quedarse solo. Tal vez en algún momento de la semana le asignaran un compañero de tienda, algún otro scout de los pequeños que echara mucho de menos a su familia o a quien sus compañeros le hicieran el vacío y necesitara refugio. Algún chico que hubiera mojado el saco de dormir sin querer. Nelson estaría listo. Listo para agrupar sus pertenencias a un lado de la tienda, listo para montar otro catre, listo para ser: servicial, simpático, educado, amable y alegre.
Ahora sale de la tienda con un cesto de corteza de abedul, se dirige al círculo de piedras negras chamuscadas de la fogata del campamento. Deja atrás tiendas de paredes de lona que parecen ondularse con los ronquidos y los ruidos de los sueños que escapan a la noche. Allá en lo alto, la Vía Láctea se derrama sobre las copas de los árboles en bolsas diminutas, centelleantes y púrpuras como amatistas o de un azul tan pálido como el corazón de un glaciar. Se agacha al lado del círculo de piedras, acerca las manitas a las brasas de la noche anterior. El calor residual que se eleva hacia sus manos le calienta las blandas yemas de los dedos. Se arrodilla y, acercándose a las piedras, empieza a soplar las ascuas con pulmones que la corneta tiene ya bien acostumbrados. Tras un par de minutos de pacientes soplidos, el fuego empieza a desprender un adormecido resplandor rojo. Saca del cesto una bola de hierba seca y unas piñas, y dispone la yesca sobre las brasas. Y entonces sopla y vuelve a soplar hasta que por fin asoman lenguas de fuego, llamas pequeñas como los pétalos de una primigenia orquídea nocturna. La yesca prende, y ahora las manos vuelven al cesto a por más ramitas, más piñas. El fuego brinca cada vez más alto.
Se levanta, desentumecido y despierto, y se dispone a armar un tipi de fuego con palos más grandes, hasta que la hoguera crepita y ahuyenta la oscuridad, la ahuyenta hacia el techo del bosque, donde el búho se aleja entre suaves aleteos, lejos de las chispas que revolotean y del cono de fuego que asciende hacia el cielo del alba. Ahora Nelson se dirige a la mesa de pícnic y encuentra la tetera mugrienta llena de cenizas y creosota. La agita y no oye nada. Vuelve a su tienda y regresa al fuego, que ya crepita, con una cantimplora pesada. Llena la tetera y la pone a hervir en la parrilla. Se permite por fin soltar aire. Encender fuegos siempre se le ha dado bien.
Nelson no tiene amigos. No tiene a nadie aquí, en el campamento Chippewa, y tampoco donde vive, en Eau Claire, en el barrio o en el colegio. Entiende que el asunto tendrá algo que ver con su banda, tan llena de insignias al mérito: veintisiete hasta la fecha, que le confieren el rango de Estrella. No es que ganarse insignias esté mal visto, pero la velocidad y la determinación con las que ha añadido peso a su banda parece envidiable y hasta lamentable. Es posible que su falta de popularidad también tenga algo que ver con sus gafas, aunque también podría deberse a su incapacidad de driblar con una pelota de baloncesto o lanzar un pase de espiral con una de fútbol o, peor aún, al reflejo casi automático con que se le dispara el brazo para ofrecerse a responder una pregunta en clase. A Nelson le gusta el colegio; le encanta, se desvive por ganarse la aprobación de sus profesores, por ese gesto de sorpresa que les asoma en la cara cuando expone algún oscuro dato histórico relacionado con nuestro sistema legal, por ejemplo, o los elementos más raros de la tabla periódica. Nelson no lo identifica, no consigue aislar ese rasgo en su personalidad, en su ser, que, de poder cambiar, le reportaría más amigos. Pero cuánto le gustaría lograrlo. Desea que sus mañanas y sus tardes no se limiten a un deambular por los pasillos o a interminables partidas de solitario en unas mesas de la cantina que, por lo demás, siempre están desiertas. Aunque puede que él sea así y punto, claro está, y a veces, cuando se envalentona, se regodea y todo con esa idea, se ve como un lobo sin manada, vagando libre, una solitaria criatura del bosque.
La fiesta de su decimotercer cumpleaños, una sofocante tarde de junio, la pasó en el jardín trasero esperando a que sus compañeros de los Boy Scouts llegaran con su carabina de aire comprimido y su gorro de piel de mapache, con el papel de regalo húmedo del sudor del verano y un poco rasgado. La víspera, consciente de ser poco realista, Nelson se había permitido imaginar un montón de regalos: libros y aviones de aeromodelismo, cromos de béisbol y caramelos.
Una jarra gigante de limonada sudaba a mares en una mesita auxiliar, como en pleno interrogatorio. La bandeja de magdalenas glaseadas ya estaba de vuelta en el refrigerador; después de un rato a la intemperie, había acabado despertando el interés de moscas y avispones. Su madre y él habían enviado invitaciones a casa de todos los chicos con un mes de antelación. Pero la tarde transcurría y no llegaba ni un solo niño, y Nelson se pasó las horas disparando flechas hacia los colores primarios de una diana sujeta al tronco del más majestuoso de los olmos del jardín.
Al caer la tarde, durante la cena, le costó contener las lágrimas, y cuando llegaron, corrieron cálidas y desbocadas por sus mejillas quemadas por el sol mientras su madre y su padre miraban desde el otro lado de la mesa de pícnic: un mantel de algodón de cuadros rojos y blancos pegado a las tablas con la humedad de junio; dos globos inmóviles enmarcándolo a él en esa bochornosa atmósfera de estío, atados a sus cintas planas de plástico. Su madre rodeó la mesa, se sentó a su lado y le pasó un brazo por el hombro.
—¡No lo entiendo —lloraba Nelson—, les enviamos las invitaciones! ¡Se las enviamos hace semanas! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están?
No había querido que su voz sonara como ese lamento que era, por supuesto, pero ahí la tenía, más aguda que la de la vecinita de ocho años que justo en ese momento pasaba brincando descalza delante de su casa arrastrando su querida comba. Ya puestos, Nelson podría haber inhalado el helio de esos globos tan poco festivos que tenía junto a la cabeza.
—Es verano, cariño mío —le dijo su madre, acallándolo—. Estoy convencida de que están todos en sus cabañas o de vacaciones. ¿Y por qué…? Has pasado un día fantástico, ¿verdad? Aquí, con tu padre y conmigo. ¿No ha sido un día magnífico? Y todavía quedan regalos por abrir, ¿no es cierto, papá?
Clete Doughty lo miraba a través de sus gafas gruesas de lentes turbios como el cuarzo. Dio un manotazo para espantar un avispón que volaba describiendo una órbita alrededor de su cabeza.
—Va, Nelson —dijo sin emoción—, los lloriqueos estos… tanto lloriqueo… Voy a contarte algo, y puede que te parezca duro, pero no lo es. Estos chicos, estos a los que tú llamas amigos, ¿sabes?, a la larga, como quien dice, te dejarán de lado. Te lo aseguro. Siempre te dejan de lado. Mírame a mí, por ejemplo. ¿Tú me ves a mí de aquí para allá con los amigotes? No. Llega un momento en el que toca estar solo, ¿sabes?, y, siento decirlo, puede que el momento sea este —gruñó indignado.
El chico, a pesar de sus esfuerzos por sofocar las lágrimas ardientes y los hipidos de incomodidad y soledad y vergüenza, lloraba cada vez más.
—¡Se acabó el lloriqueo! —exclamó Clete—. ¡Tienes trece años, Nelson! Los hombres no… ¡ya no se llora! ¿Entendido?
—Déjalo en paz —dijo su madre con una dureza que Nelson no recordaba, pues Dorothy Doughty rara vez se atrevía a desafiar a su marido—. Pobre chico. Déjalo en paz.
Hacía un año que Nelson notaba un ambiente tenso en la casa, una ansiedad en cuyo origen solo se veía él; algo iba mal. Portazos cada vez más frecuentes y estruendosos. Papá, que llegaba tarde a cenar y enfilaba derecho al dormitorio o se desplomaba en la butaca. Mamá, que lloraba en silencio mientras fregaba los platos y que, cuando le preguntabas qué pasaba, corría al baño, cerraba la puerta y echaba el pestillo, con el ruido del agua cayendo al lavamanos por respuesta. En el jardín, el césped de festuca, antaño inmaculada, perdía batalla tras batalla contra los dientes de león y la hiedra terrestre.
—Pero es verdad, Dorothy. ¡Y lo sabes! Dime el nombre de una amiga del instituto a la que todavía veas. Una.
—No se trata de mí, Clete, ni de ti, ya que estamos. Este es el día de Nelson, y el pobre…
—Te diré yo dónde se hacen los amigos. Los amigos se hacen en el ejército, en las trincheras, en el frente. Hombres que se llevarán un tiro por ti, que compartirán su único Lucky Strike y las últimas gotas de su cantimplora. Las tartas de cumpleaños y las velas no importan, Nelson. Cuando eres amigo de alguien, lo que importa es la lealtad. La lealtad para toda la vida. Ya casi tienes una edad en la que eso lo verás cada vez más. Dentro de poco ya no habrá ni juguetes ni tarta, ni fiestas ni amigos. No habrá más que una sucesión de días, uno encima de otro, ni te acordarás de lo que has desayunado por la mañana. Siento tener que decirte esto el día de tu cumpleaños, pero aquí la tienes: la verdad.
Nelson se quedó callado un momento.
—Pensaba que les caía bien —gimoteó a continuación—. Bastante bien, al menos. Lo bastante como para venir a mi fiesta de cumpleaños. ¿Y ni uno se molesta en aparecer? ¡Ni uno! —El volumen de su voz era algo que parecía fuera de su control, igual que un globo amarillo suelto que escapara flotando cielo arriba.
—Cariño… —Su madre lo abrazó; él percibía el calor de sus cuerpos, y cómo su ropa se pegaba a la de ella. Se daba cuenta de que su cuerpo no era lo bastante pequeño como para que ella lo abrazara de ese modo, pero también de que su corazón no era lo bastante grande como para afrontar la ruptura, el rechazo que sentía—. Te quiero tanto —le susurró su madre al oído—. Te quiero tantísimo.
—Yo solo quiero caerle bien a la gente. ¿No soy buena persona? A ver, ¿es que no lo soy?
—Pues claro que sí, Nelson. Claro que sí.
—¿No soy buena persona? ¿No soy buena persona, mamá?
—¡Deja de lloriquear! —ordenó Clete—. ¡Ahora mismo!
—Tú no le hagas caso a este viejo gruñón, Nelson —le susurró su madre—. Podemos quedarnos aquí todo el rato que quieras. Feliz cumpleaños, chiquitín.
—Siento mucho llorar —atinó a decir él—. Yo no quiero llorar. No quiero, de verdad que no.
—No pasa nada, cariño.
—¡Basta ya! —gritó su padre—. ¡Basta de lloros!
Lo dijo con una voz tan tensa como el dedo con el que apuntaba, cual pistola, a su hijo. Las gafas se deslizaron por la pista de esquí de su nariz sudada. Se había puesto en pie, y ya estaba desabrochándose el cinturón y tratando de sacárselo de los pantalones, pero el algodón de las trabillas estaba húmedo y el cuero, pegajoso. Tiró con violencia, como si tirara de la cuerda de un cortacésped, pero el cinturón seguía pegado a su cintura, y las gafas, que el sudor había vuelto resbaladizas, se le cayeron de la cara y aterrizaron en el verde césped artificial del porche trasero.
—¡No, Clete! —dijo su madre—. Hoy no, ¿de acuerdo? ¡No, Clete!
Últimamente, las reprimendas de Clete a Nelson habían adquirido una intensidad nueva que había llevado a Dorothy a absorber parte de la violencia dirigida a su hijo, fenómeno que causaba un gran sobresalto en los tres, incluso en Clete, que en una ocasión se había quedado de pie junto al cuerpo de su mujer, tumbada cerca del fregadero, con un temblor visible en las manos y el labio inferior.
Pero el cinturón suelto serpenteaba ya cual culebra. Su hebilla, una amenaza centelleante a la última luz de la tarde; el pitón, un colmillo solitario. Clete Doughty hizo restallar el cinturón en el aire para que chasqueara como un látigo.
—¡Basta de lloros, jovencito!, ¿me oyes? ¡No voy a tolerarlo más!
Cómo se encogía Nelson, cada vez más pequeño en las faldas de su madre, tan dolorosamente consciente de su tamaño y también del abismo al que se asomaba: a punto de crecer, de convertirse en algo parecido a un hombre, pero todavía un niño, nada más que un niño, agazapado, gimoteando pegado al pecho de su madre, esperando a que llegara el golpe… No va a azotarme aquí, en sus brazos, aquí no, seguro… Últimamente los azotes eran más frecuentes. Si no era el cinturón, era una cuchara de madera o una vara del sauce llorón del jardín del vecino cuidadosamente escogida.
Nelson no había sentido jamás odio por un árbol, por una especie concreta de árbol, hasta entonces; hasta que su padre lo había mandado escoger el mismísimo instrumento que le dejaría el trasero tan dolorido que durante dos noches solo podría dormir boca abajo. Y elegir una vara endeble tampoco era una opción viable, porque su padre la habría usado hasta que se rompiera y luego le habría pedido otra.
—Con permiso —titubeó una voz en ese preciso instante; el sonido venía del garaje, del caminito de entrada, inesperado como el timbre de un teléfono o como si todas las campanas de la ciudad se hubieran puesto a repicar al unísono.
El sol, tan cálido, encaramado en el cielo del oeste, parecía haber apagado un poquito sus llamas. Un par de cardenales se posaron en el comedero del jardín trasero y echaron a cantar como si fueran el acompañamiento del invitado de la entrada. Apartándose el pelo de la frente, Clete se agachó a coger las gafas mientras Dorothy, relajando los brazos, levantaba los ojos con el pecho cada vez menos agitado. Y el llanto de Nelson se apagaba, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era eso posible?
—Caramba, lo siento —dijo Jonathan Quick, que ahora asomaba doblando la esquina de la casa—. Siento muchísimo… el retraso.
—¡De ninguna manera, Jonathan! —respondió Dorothy—. Llegas justo a tiempo para el pastel y el helado. Nelson, frenético, se secó la nariz y los ojos. ¡Milagro de milagros! Jonathan Quick: scout con rango de Vida, quince años, más de un metro ochenta. Titular del equipo de natación del instituto, defensa central titular del equipo de fútbol americano, torpedero suplente del equipo de béisbol, miembro de la coral y del club de modelismo ferroviario. Era Jonathan Quick y estaba de pie en el caminito de entrada de su casa, sujetando una caja envuelta en papel de tiras cómicas de periódico y rematada con un lazo rojo. Le dirigió una mirada furtiva con el regalo en la mano cual patata caliente que desearía pasarle a quien fuera.
—Vaya, Jonathan. Qué sorpresa tan agradable.
—El cinturón volvía a su lugar a hurtadillas, mientras Clete rodeaba la mesa de pícnic para tenderle una mano a Jonathan—. Encantado de que nos acompañes.
—Mis disculpas, señor —dijo Jonathan, que ahora parecía desandar muy despacio el caminito por el que había asomado—. Es que no puedo quedarme mucho rato. A mi abuela se le cayó una rama en el jardín anoche y le he dicho que pasaría por su casa para dejarlo todo limpio y arreglado. Tendría que haber llegado más temprano, pero a Frank, mi hermano pequeño, le han picado unas abejas y hemos tenido que llevarlo corriendo al hospital. No sabía que se pudiera tener alergia a las abejas. ¿Tú lo sabías, Nelson?
Nelson estaba contentísimo de que Jonathan Quick le brindara semejante reconocimiento; de repente, las lágrimas de hacía tan solo unos instantes le parecían una nadería.
—¿Quieres que vayamos a disparar unas flechas? —soltó.
—Pues… claro —dijo Jonathan—. Solo que… que decía que no puedo quedarme mucho rato. Por mi abuela y eso.
Nelson estuvo a punto de coger a Jonathan de la mano para llevarlo al jardín trasero. Clete se repantigó en una silla echando chispas, embutiendo un huevo ranchero tras otro en sus frenéticas mandíbulas mientras Dorothy alisaba el mantel con manos temblorosas. Pasaba las palmas y las volvía a pasar como si fueran dos planchas ardientes.
El invitado al cumpleaños de Nelson se quedó unos veinticinco minutos. Hubo tiempo para que disparara unas cuantas flechas con puntería aceptable y acompañara a Nelson y a sus padres en una versión demasiado entusiasta del Cumpleaños feliz. Hubo tiempo para un trozo de tarta y una bola derretida de helado de vainilla. Hubo tiempo para que Nelson abriera el regalo y descubriera dentro una cesta de corteza de abedul.
—La he hecho yo, en realidad —dijo Jonathan—. La he hecho para ti. Las manos de Nelson sostenían la cesta con reverencia.
—La has hecho para mí —tartamudeó.
—Sí, siento que el tejido no esté más apretado, pero… solo he hecho dos. La tuya fue la primera. —Lo torpe de su franqueza lo sonrojó—. La otra se la he dado a mi abuela —añadió solemne, aunque lo cierto era que su segundo intento se lo había regalado a Peggy Bartlett, una chica a la que quería invitar al baile de bienvenida del instituto en octubre.
—¡Oh, es preciosa! —exclamó Dorothy dando una, dos, tres tímidas palmas—. ¡Qué jovencito tan talentoso!
—Bueno —dijo Jonathan tendiendo la mano cuan ancha era para envolver con ella la de Nelson—, feliz cumpleaños, amigo.
—Gracias —respondió Nelson sin dejar de maravillarse de la cesta—. Muchísimas gracias.
Y ahora el mayor de los chicos huía camino abajo mientras Nelson seguía de pie sujetando la cesta, notando su ligereza, la imperfección de su trenzado, preguntándose con qué podría llenarla, algo que, por su importancia, pudiera hacer honor a la extraordinaria generosidad de su amigo mayor. Dejó la cesta en la mesa de pícnic, junto a los regalos que le habían comprado sus padres: unos pantalones nuevos, un kit para montar un reloj de pared y un libro sobre la guerra de Secesión. Pero sus ojos siempre regresaban a la cesta, esa coronita maravillosamente imperfecta.
Sinopsis de El corazón de los hombres, de Nickolas Butler
Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un campamento de boy scouts. Sus medallas, su habilidad para encender el fuego y el celo con el que desempeña sus tareas no son la mejor manera de ganarse amigos. Solo Jonathan, el chico más popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único que se acuerda de su cumpleaños y que lo defiende de los abusones. Jonathan y Nelson todavía no lo saben, pero durante su infancia forjarán una amistad que resistirá el paso del tiempo y que les ayudará a soportar los golpes que la vida les tiene reservados. La novela narra la historia de tres generaciones de hombres que se enfrentan a sus flaquezas en ese territorio, no siempre claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el bien del mal, la fidelidad de la traición.
—————————————
Autor: Nickolas Butler. Título: El corazón de los hombres. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


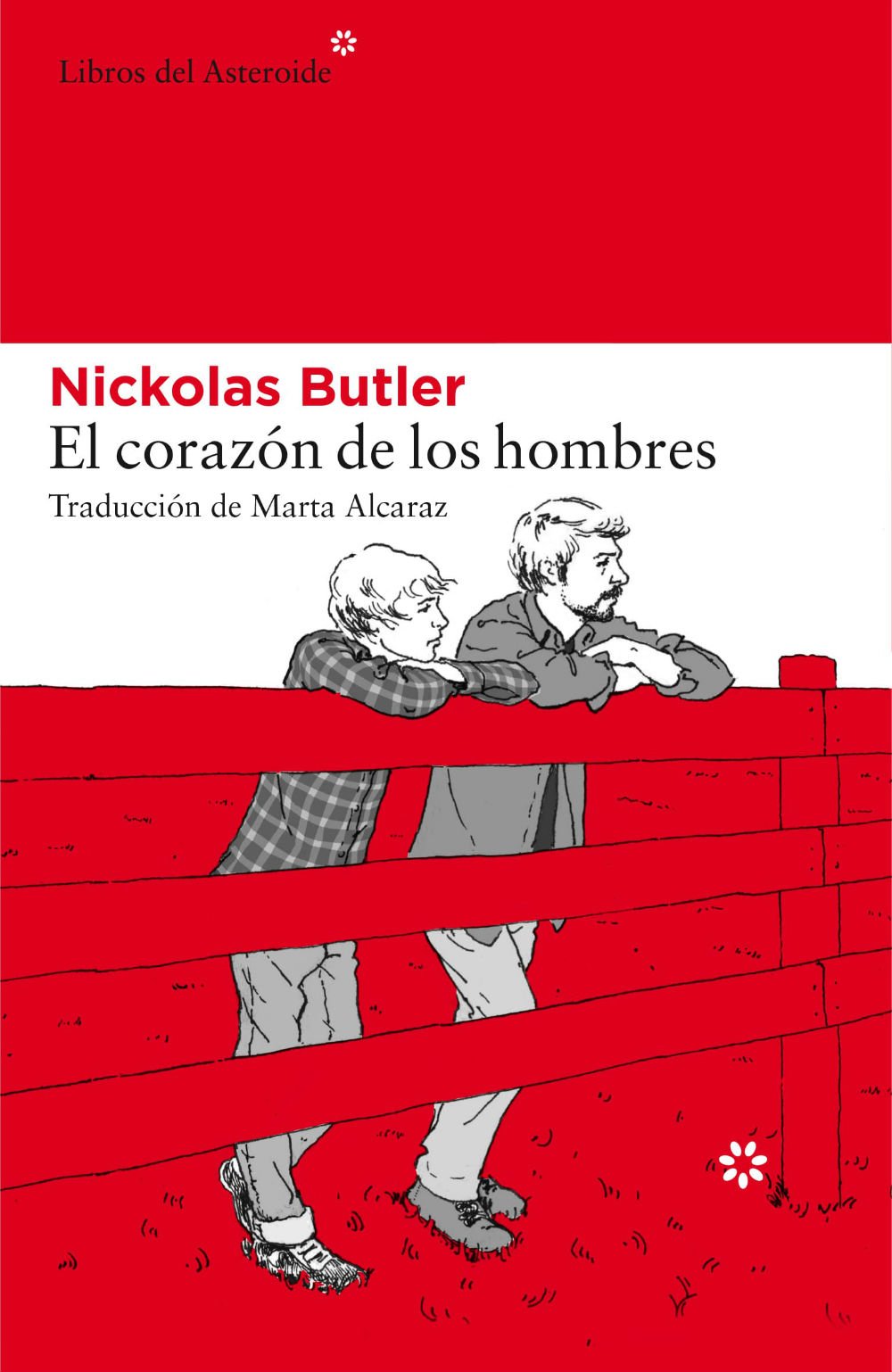


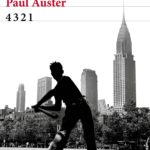
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: