(Apuntes de una gira comunera)
«Ya comprenderá usted que aquí en León lo último que nos apetece leer es un libro que se titula Castellano, pero después de oírle voy a darle una oportunidad». La declaración pertenece a una lectora leonesa, que soportó además una larga cola para que le firmara la novela de ese título en la Feria del Libro de León, por lo que mi gratitud hacia ella es doble (o triple). Acabé la firma muy tarde y el día siguiente a primera hora me ponían la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Madrid, así que me tocó conducir de madrugada de vuelta a la capital y, mientras el coche devoraba los kilómetros, pensé que esta era una anécdota emblemática de la gira. Quizá la que reflejaba mejor la inesperada respuesta de los lectores a un libro concebido como un ejercicio personal de vocación minoritaria, con el que estaba resignado, incluso, a cosechar indiferencia y rechazo.
Como en el propio texto de Castellano explico, la razón para acometer esta revisión literaria de la epopeya comunera no es otra que la búsqueda de una identidad inexistente o débilmente sentida, y que se me hizo presente, justamente, a causa de la afirmación desaforada de las identidades de otros. Se trataba de rastrear las huellas de la pertenencia y las razones para el afecto a Castilla, sin el menor propósito de sacar de ese ejercicio una exaltación nacional o identitaria, sino más bien de extraer qué parte de lo castellano puede ser objeto de una reivindicación compartida, universal y no excluyente. Y a estos efectos, quizá no haya episodio más atractivo que el de la revolución o revuelta —luego volveremos sobre eso— de las Comunidades castellanas contra el emperador Carlos V, desarrollada entre las primaveras de 1520 y 1521, y que en Toledo se prolongó hasta febrero de 1522. Sin embargo, la marginalidad de lo castellano en nuestra conversación pública, mucho más atenta al valor y la influencia de otras identidades, los reparos que Castilla suscita en algunos —no sólo leoneses, aunque quizá León sea a priori la plaza más dura para torear con el rojo pendón castellano— y la fórmula que elegí para hacer ese viaje —un texto híbrido, poco sumiso a las convenciones genéricas y menos a las de la novela histórica— me hicieron temer que el éxito difícilmente lo acompañaría.
Una vez más, los lectores demostraron ser impredecibles y estar muy por encima y mucho más allá de los prejuicios que sobre ellos podamos tener quienes escribimos libros. El caso de los leoneses es bien ilustrativo: aunque sigue existiendo entre ellos una corriente hostil a Castilla, por razones tanto históricas como de administración presente —la Junta de Castilla y León no parece un invento que acabe de funcionar—, se acercaron con naturalidad y generosidad a un libro que, entre otras cosas, refiere la destacada participación de la Comunidad de León en la Junta General comunera. No en vano ni por casualidad, cuando la Junta despachó a Villabrágima una delegación para negociar con el almirante de Castilla, y virrey de Carlos V, don Fadrique Enríquez, quien iba al frente, como correoso interlocutor, era un dominico conocido por el nombre de fray Pablo de León.
Quizá era más previsible que el libro encontrara algunas simpatías en las tierras y ciudades que custodian las esencias comuneras con mayor fervor: Salamanca, Segovia o Valladolid, que es además la sede del Gobierno castellano-leonés, el único de los que actualmente administran el legado castellano que ha apostado por el recuerdo institucional del quinto centenario de la revuelta comunera —los de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria o Murcia no le han puesto gran entusiasmo—. Sin embargo, también allí la respuesta fue mucho más allá de mis expectativas: no puedo dejar de agradecer, especialmente, la acogida de los vallisoletanos y los segovianos, que en ningún momento me hicieron sentir, por otra parte, incomodidad alguna por mi audacia al entrometerme, en mi condición de madrileño y por tanto castellano algo desdibujado —si no descastado—, en ese episodio que para ellos tiene un valor tan íntimo y vivo.
En Segovia, además, se produjo otra anécdota, tal vez la más memorable de la gira. Coincidiendo con la presentación del libro, los de Nuevo Mester de Juglaría estrenaban en la ciudad, que es la de varios componentes del grupo, su versión sinfónica del disco Los Comuneros, en el que pusieron música al poema épico de Luis López Álvarez, y que tuvo un papel determinante en la gestación del libro, como se cuenta en sus propias páginas. Uno de ellos supo de esa referencia y contactaron conmigo para invitarme a asistir al concierto, en el Jardín de los Zuloaga.
Estaba yo allí esperando, en el asiento de primera fila que tuvieron el gesto de reservarme, cuando sonó en mi oído una voz que decía: «Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor». Quien haya oído ese disco sabe que son las palabras con las que comienza. Y quien me las decía al oído no era otro que Luis Martín, cuya voz característica le da al texto la gravedad que bien recuerdan todos los seguidores del grupo. La emoción de escuchar bajo la noche segoviana, a orillas del Eresma, la música del Mester, empezando por el mítico solo de dulzaina, interpretado por una joven dulzainera, nieta del ya fallecido artista que lo grabó en el disco original, es una de esas experiencias que quedan grabadas a fuego en la memoria.
Mención aparte merece la recepción en Toledo, que es la primera y última ciudad comunera —entre sus muros empezó y acabó la revuelta—, pero cuyas autoridades nunca han tenido y parecen seguir sin mostrar demasiado afán por recordarlo. A su ilustre hijo Juan de Padilla, el más destacado y carismático de los caudillos militares comuneros, regidor de la ciudad y que por ella y su servicio dio la vida, han tardado 494 años en erigirle una estatua —el segoviano Juan Bravo la tiene desde hace más de un siglo—. Tampoco en este quinto centenario de la batalla de Villalar, donde murió el sueño comunero y cayó derrotado uno de sus más célebres vecinos, le han dado un especial lustre a la conmemoración. Así se señaló en la presentación del libro en la Feria del Libro de la ciudad, donde compartí mesa con el autor de una extraordinaria biografía de Juan de Padilla —y otra de su mujer, María Pacheco—, el profesor y catedrático de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha Fernando Martínez Gil.
Todo un brete, para un plumífero que en materia histórica no pasa de ser un aficionado, dialogar sobre los comuneros con quien no sólo es un especialista de primer orden, sino además autor de libros que te han servido como referencia. Procuré no pecar de imprudente, el profesor Martínez Gil demostró exquisita elegancia y gracias a ello pude salir indemne del apuro, además de constatar hasta qué punto puede seguir siendo problemática en una comunidad la memoria de algo acontecido hace ya cinco siglos. La represión que sufrió Toledo tras la derrota comunera fue terrible, comenzando por el derribo de las casas de Padilla, y quizá eso explique este recuerdo, entre tenso y agarrotado. Los lectores, en todo caso, fueron también muy generosos. La cola que atravesaba la plaza de Zocodover parecía no acabar nunca. A la hora de escribir estas líneas aún tengo pendientes actos en tierras toledanas, en sitios comuneros como Mora y Villaseca de la Sagra, donde sí se celebra con ardor a Padilla y compañía.
No fue la toledana la única conversación comprometida que me deparó la gira. En el Festival de Teatro Clásico de Olmedo me sentaron a debatir sobre los comuneros con el catedrático de la UNED Luis Ribot, también excelente conocedor y estudioso de las Comunidades de Castilla, que para hacerme sentir aún más mi condición de diletante temerario —no era su intención, estoy seguro, pero obró ese efecto— evocó antes de la charla la que en ese mismo lugar mantuvo años atrás sobre el mismo asunto con Joseph Pérez, el hispanista francés autor del que quizá sea el más influyente estudio histórico sobre la rebelión comunera.
En la conversación surgió, entre otros temas controvertidos, si el episodio de las Comunidades de Castilla debía considerarse revolucionario, como el propio Joseph Pérez propuso en su obra —recogiendo algunas ideas previas de José Antonio Maravall— o simplemente como una revuelta, sin darle el alcance que en la era moderna se asocia al término revolución. Comoquiera que yo secundara la tesis de Pérez, el profesor discrepó educadamente y sobre la base de argumentos dignos de atenderse: entre otros, que el moderno concepto de revolución no existía en el siglo XVI y que Pérez escribió en un contexto influido por la popularidad de ciertos procesos revolucionarios —los de los años sesenta— que hacía más «vendible» su trabajo al colocarle esa etiqueta.
Sin ignorar estas objeciones, me permití reiterarme en mi adhesión a la visión de Pérez —y de Maravall y, antes de ellos, de Manuel Azaña—: las Comunidades de Castilla plantearon una enmienda a la monarquía carolina basada en un sólido aparato doctrinal, elaborado por los teólogos de Salamanca, y con una plasmación jurídico-constitucional, los capítulos de Tordesillas, donde se nota la mano de los juristas vallisoletanos de primera fila al servicio de la Junta. Algo así va más allá de las revueltas estamentales del Medievo, entre otras cosas por la solidaridad de catorce ciudades en torno a un proyecto nacional. Aunque en esos tiempos no se hablara de revolución como concepto ni se le diera ese nombre, la reducción de la idea a su adjetivo puede ser una buena pista: ¿qué fueron los comuneros, revolucionarios o revoltosos? Reducirlos a esta última calidad implica una lectura legítima y no infundada, pero que en el sentido que las palabras tienen hoy adquiere una carga valorativa, y no precisamente en un sentido de enaltecimiento, que yo me resisto a suscribir.
Son muchos los lectores castellanos que en estos meses me han escrito para darme las gracias por el libro. Gentes de la vieja Castilla y de Castilla la Nueva, de pura cepa o mezclados con otras, aún arraigados en la tierra mesetaria o trasterrados por emigración propia o de sus antepasados. Es imposible resumir en pocas palabras todo lo que me dicen en sus mensajes, que en síntesis vienen a coincidir en la sensación de recobrar un orgullo de ser lo que son que por diversas razones cuesta sentir, y más aún exteriorizar, a quienes se consideran castellanos. Para quien ha escrito un libro en el que en buena medida narra un camino personal de asunción de los propios orígenes y reconciliación con una identidad maltratada y vilipendiada, pocas cosas hay más emocionantes y reconfortantes que comprobar que su labor sirve para que otros lleven a cabo un ejercicio semejante. Una de esas lectoras lo expresa de una manera que no puedo dejar de reproducir: «Un gran regalo para todos los que en estas tierras moramos. Y como buena castellana que soy, no diré más«.
Pero no sólo han sido de Castilla los lectores agradecidos de Castellano. Una de las más bellas sorpresas ha sido la buena acogida que en medios, librerías y lectores se le daba al libro en comunidades que de entrada podían parecer menos sensibles o incluso refractarias a su contenido. Vale esto para el País Vasco, Galicia y Cataluña —salvo los medios independentistas de esta última, practicantes de una cancelación tenaz de los disidentes de sus postulados, con la que quienes osamos cuestionar sus modos y sus propósitos hemos de convivir—. Reconozco que no estaba seguro de haber sabido explicarme, y haber abrigado por ello el temor de que se viera en el libro un manifiesto identitario castellano de carácter beligerante que no estaba en su espíritu y que podía haber sido repelente o poco atractivo para quien se sintiera imbuido de una identidad diferente. La mayoría ha visto en el libro lo que hay: una invitación a querer mejor a Castilla por lo que ella y sus gentes han dado al mundo, sin pretender ponerla por encima de nadie, y sin perjuicio ni menoscabo de lo que otras tierras y culturas aportaron y siguen aportando. No faltó, eso sí, alguna anécdota sabrosa, como la que deslizó en una entrevista en un medio gallego la periodista que me la hacía, cuando me preguntó si la falta de conciencia nacional de Castilla podía deberse a la ausencia de una lengua propia, como tenían Galicia, Euskadi o Cataluña. Con la cortesía que se debe a quien presta atención a tu trabajo, traté de transmitirle mi certeza de que Castilla sí tenía una lengua propia, si bien sucedía que esa lengua había acabado siendo la de muchos millones de personas no nacidas en Castilla, lo que no era óbice para lo anterior.
A propósito de la lectura en clave de disputa identitaria, siempre hay alguna excepción: una reseña de periódico en la que un respetable crítico fue por ahí, o un espacio de radio en el que un periodista —y por lo demás concienzudo lector— se deslizó por la tentadora pendiente de achacar a quien escribe sobre Castilla, para levantar entre otras cosas acta del menosprecio y el abandono que ha sufrido por parte del poder central, análogo victimismo al que se imputa a otras comunidades cuya queja no cuenta con los argumentos de la pobreza y la despoblación que han azotado la meseta castellana. Gráficamente lo resumía como un caso de paja en el ojo ajeno y viga en el propio. Juzgue cada lector dónde anda la paja y dónde la viga. Lo que me importa —y gratifica— es comprobar que estas lecturas son las menos.
No quiere decir lo anterior que el libro se haya visto libre de críticas, en otros aspectos. A diferencia de Woody Allen, no me empeño en desconocer los juicios adversos que se hacen sobre mí y mi trabajo —tampoco me dedico a buscarlos con ahínco, entiéndaseme—, y aunque procuro tener presente que un artista debe ser dueño de sus aciertos y sus errores, y guiarse por lo que le dicen sus tripas más que por la recepción de su obra, no está nunca de más tomar nota de cómo y cuánto defrauda uno a los demás, por si está en su mano reducirlo. En este caso debo destacar entre los descontentos —o muy descontentos— a los representantes del leonesismo salmantino, corriente minoritaria pero influyente en la provincia de la que proceden mis ancestros, que me tildaron de ignorante —y algunas cosas peores— por proclamarme castellano con esa ascendencia. Aclaro aquí que nunca dije que Salamanca fuera Castilla —no sé qué es o deja de ser Salamanca ni voy a aplicar mi vida a dilucidarlo—, que me consta la fecha en que el lugar donde se enclava la ciudad se incorporó —bien que como territorio despoblado y fronterizo— al entonces Reino de León, y que lo único que afirmo, y reitero, es que mis mayores se sentían castellanos, como la mayoría de los salmantinos que conozco o he conocido en estos meses, y que esa fue la herencia que se me transmitió a mí. Además está el hecho, que lamento por lo que al leonesismo respecta, pero es lo que hay, de que la Universidad de Salamanca, faro intelectual de la Europa del siglo XX, fue la que produjo la doctrina política en la que se apoyó la revolución de las Comunidades de Castilla, y que secundaron ciudades como Zamora y la propia León.

Ruinas del monasterio jerónimo de La Mejorada, en Olmedo, donde se cree que pueden estar los restos de Juan de Padilla.
También se suman al coro de reproches quienes se declaran estafados por haber comprado como novela lo que no lo es. Hay siempre un enojoso problema con los artefactos híbridos, que es el de colocarlos en una mesa o estante en las librerías. Para el futuro propongo una sección —o así sea una balda— en la que bajo el rubro de «marcianadas» se coloquen engendros como el mío. En tanto ese cajón de sastre no exista, los editores han de elegir, también los autores, y como explico al principio del libro, sin la menor pretensión dogmática, escribí Castellano como una novela, quizá más de viajes que histórica, porque en mi idea de ese género maravillosamente flexible cabe la reflexión, incluso de carácter personal, también la crónica, y no es indispensable la presencia de la fabulación, siempre que lo narrativo, el cuento en su concepción más amplia, articule el empeño. Ahora bien, como declaro igualmente en el frontispicio del texto, acepto que esta idea no se comparta y, en ese caso, sea cada lector quien califique mi libro como soberanamente crea más oportuno.
Voy a ir un poco más allá y me voy a meter en un charco: aunque he escrito novelas históricas digamos «convencionales», esto es, con acción en todas las páginas, presunta objetividad y personajes inventados, a medida que cumplo años me resultan como lector cada vez menos satisfactorios, salvo excepciones, los ejercicios de literatura sobre la Historia donde prevalece lo que podríamos llamar novelería sobre el novelar. O por decirlo de otra manera, aquellos relatos donde imaginar lo que a uno le conviene o apetece tiene más peso que la ardua pero hermosa empresa de dar forma literaria a lo que de veras hubo, hasta donde podemos probar y documentar, admitiendo que este no es un ejercicio objetivo, sino sesgado siempre por la propia mirada de quien lo hace y que hay que exponer a la crítica del lector. Esa que en la novela histórica de siempre, desde Dumas, queda bloqueada con la socorrida coartada de «esto es una novela», y a la que sin embargo otros narradores del pasado, como Heródoto o Tucídides, se ofrecen sin merma de su excelencia literaria.
En el capítulo de las recriminaciones lectoras, hay otra que he recibido con largueza, que me avergüenza y que es el justo castigo a una falta que cometí por bajar la guardia en cierto momento de la escritura, cosa que jamás debe hacerse con un relato que se basa en hechos verdaderos. Se trata de un gazapo histórico, debido a un exceso de confianza en la memoria sobre un pasaje, el reinado de Enrique IV, alias el Impotente, en el que no sólo no soy un especialista —no lo soy en materia histórica alguna— sino que conocía de manera muy general. Se trata de la errónea atribución de la maternidad de Juana la Beltraneja a la primera esposa del monarca, Blanca de Navarra, cuando como es bien sabido la tuvo —quien la tuviera, el rey o su valido— con Juana de Portugal. Advertí el error tarde para llegar a la primera edición, está corregida en la segunda y sucesivas, así como en el audiolibro y el ebook, pero a quien le toque un ejemplar de la primera le presento mis excusas, amén de colocarme las orejas de burro que en buena ley me corresponden por el desliz.
Y en fin, también me ha caído alguna colleja por la imagen poco halagüeña que transmito del gran Carlos I de España y V de Alemania, que alguno achaca a mi republicanismo confeso, del que por cierto no me avergüenzo y en el que me ratifico, pero que no me mueve a buscar el desdoro de ningún rey. La visión que de Carlos se da en el libro es la que, según atestiguan los documentos, tenían de él no sólo los castellanos descontentos y sus líderes, sino sus propios virreyes: el condestable de Castilla, el cardenal Adriano de Utrecht —que había sido su preceptor— y el almirante de Castilla. Estos tres hombres, que le salvaron el reino y le ganaron la guerra, mientras él se ponía los arreos de Carlomagno en Aquisgrán, le hicieron ver en sus cartas, cada uno a su modo, los graves errores y las recias torpezas que, mal aconsejado en su juventud —tenía apenas veinte años—, había cometido con Castilla. No cabe duda de que en su madurez, y quizá escarmentado por esa pifia juvenil, Carlos V fue un rey distinto, de talla histórica indudable, aunque ya no tengo tan claro, y sería objeto de más larga discusión, que el Imperio de los Habsburgo, la empresa familiar que convirtió en su proyecto personal y al que aplicó todas sus energías y los recursos de sus reinos, fuera un buen negocio para estos y en particular para Castilla y España. Todos sabemos cómo acabó aquella partida, al cabo de poco más de un siglo: con la hegemonía de Francia y después de Inglaterra, y la penosa decadencia hispánica, pese a contar con todas las riquezas que proporcionaba América.
Ítem más: no es mal ejercicio —y le agradezco la sugerencia al juez y gran lector Eloy Velasco— comparar la larga carta que el almirante don Fadrique le dirigió al emperador tras la victoria sobre los comuneros, tirándole de las orejas por su inclemencia y su ingratitud, y que nunca obtuvo respuesta, con la que el propio Carlos le escribió años más tarde a su hijo Felipe II, a guisa de instrucciones para reinar. Afirma el almirante en su misiva que «por todas maneras debe el Príncipe trabajar por que en ninguna ocasión pierda el amor de su pueblo», para lo que ha de mostrar «clemencia, cortesía, conversación amiga del pueblo, igualdad y benignidad». Le advierte por su parte Carlos a Felipe II: «Habéis de ser, hijo, en todo, muy templado y moderado. Guardaos de ser furioso, y con la furia nunca ejecutéis nada. Sé afable y humilde». Le recomienda don Fadrique al emperador: «No haga cuenta el Príncipe que todo lo que le aplace le es lícito, como algunos lisonjeros suelen decirle». Dice así el emperador a su hijo: «Apartad de vos todo género de lisonjeros, y huid de ellos como del fuego». Son sólo dos ejemplos de muchos que podrían ponerse. Carlos no respondió la carta, pero no la olvidó: por algo la conservó y pasó a los archivos donde aún hoy se guarda.
Con algo me quedo de estos cuatro meses, algo que se eleva sobre todas las demás sensaciones. La amarga historia de las Comunidades de Castilla, que lo es por la derrota de quienes se alzaron por la libertad y un país mejor, invita a la esperanza por la luz que todavía irradia quinientos años después. A pesar de todas sus sombras y de los errores de sus protagonistas, que los hubo y de ellos se deja constancia a lo largo del libro. Es una lástima que nuestro país desmemoriado le haya hecho poco honor y apenas haya pasado de puntillas por su quinto centenario. No puedo dejar de anotar lo que me sucedió con la estupenda exposición que instaló en la sede del Parlamento autonómico la Junta de Castilla y León, única institución que ha apostado por otorgarle al aniversario el relieve que merece, frente al clamoroso silencio de, por ejemplo, el Parlamento de la nación, que por algo acoge en su hemiciclo el famoso cuadro de Gisbert de la ejecución de los comuneros. El hecho es que la exposición, en la que entre otras piezas únicas está ese cuadro, la vi junto a mi esposa y mi hija pequeña, una mañana de domingo, en absoluta soledad.
No había nadie más, lo que da muestra del desconocimiento y la indiferencia hacia unos hechos que explican lo que hemos acabado siendo no sólo los castellanos, sino todos los españoles. En la Constitución actual, y en varias de las precedentes, está el espíritu comunero, que propuso hace quinientos años algo que Carlos V no entendió, pero sí entiende, y de qué manera, quien desciende de él y hoy ocupa el trono: un rey sólo tiene sentido en la medida en que sirve al reino, y el monarca que aspira a que impere su capricho está condenado al repudio y el descrédito. Los muchos personajes notables de esta historia, desde ese viejo almirante que se permitió leerle la cartilla al amo del mundo, hoy casi olvidado, hasta ese Juan de Padilla reducido para la mayoría a un señor enfadado con los brazos cruzados en lo alto de un patíbulo, merecen que su historia se sepa y se cuente, mucho más de lo que se sabe y se ha contado hasta la fecha.
Por suerte, donde no llega la flaca y oportunista memoria de quienes entre nosotros manejan la agenda política, siempre más atentos a enaltecer afines y denigrar adversarios, puede llegar la literatura, si cuenta con la complicidad de los lectores. A los que ha tenido este libro debo mi gratitud inconmensurable, que es, después de tanta palabrería, el único objeto de estas líneas.
——————
Illescas, 9 de septiembre de 2021









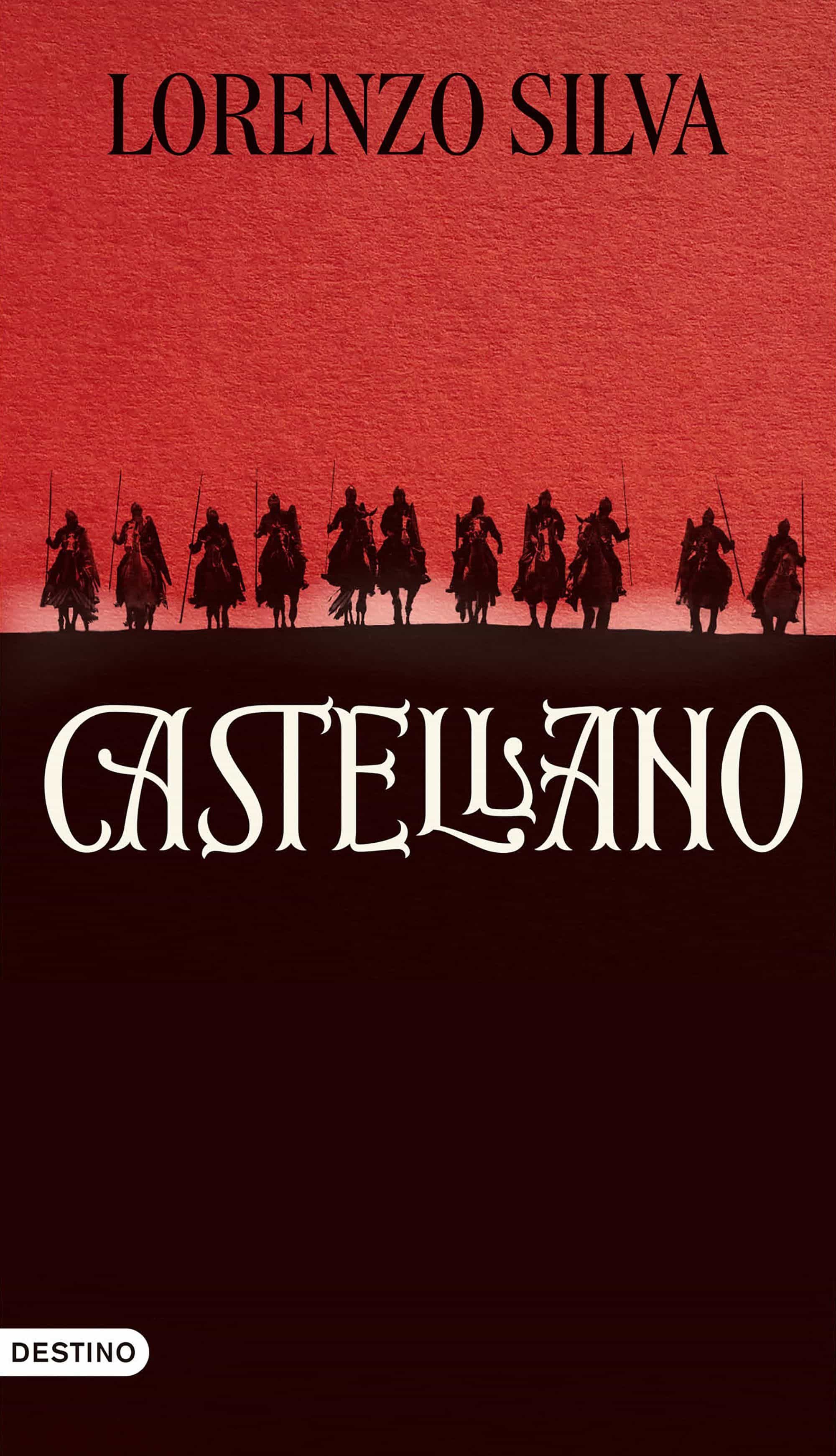



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: