Foto: Daniel Mordzinski
Juan Villoro se considera un mecanismo específicamente diseñado para convertir el café en literatura. Se pimpla tres americanos apenas se levanta y, transcurridos unos cuarenta minutos, la vitalidad estalla en su cerebro tal que una ola embravecida chocando contra un espigón. Entonces se sienta frente al ordenador y aporrea las teclas con tanta fuerza que borra las grafías de su superficie. Ya han desaparecido la e, la a, la o, la i y la s, que son las letras más usadas en lengua castellana, y al ritmo que escribe pronto lo harán el resto. Antiguamente, cuando usaba máquina de escribir, golpeaba las teclas de un modo todavía más rabioso. Lo hacía para que los tipos atravesaran el papel carbón y se imprimieran con claridad en las dos, tres o hasta cuatro copias que sacaba de sus textos, y cuando al terminar sacaba los folios del rodillo y los agitaba en el aire, una lluvia de confeti caía sobre la mesa. Eran los circulitos de las oes, que acaban perforadas por la contundencia con la que el brazo metálico apaleaba el papel.
Pero Villoro no sólo desgasta el teclado, sino también la estilográfica. Tiene tan clara la importancia de reescribir que, cuando termina el primer borrador de una novela, la imprime en su totalidad y borra la única copia digital que guardaba de ella. Entonces corrige toda la obra a mano y vuelve a transcribirla en un nuevo documento. Hace todo esto porque la experiencia le ha demostrado que la inspiración está antes en las yemas de los dedos que en los microchips del ordenador y que, cuando uno corrige a mano, aparecen ideas que jamás asomarían si sólo creáramos mirando la pantalla. Y es que, según dice, ser amanuense de uno mismo mejora el texto una barbaridad.
Pero la punta de los dedos no sólo sirve para atraer la inspiración, sino también para propiciar la concentración. Y es por eso que el escritor mexicano se ha construido un abalorio que le ayuda a pensar. Se trata de un llavero del que cuelgan llaves que no abren nada —de maletas perdidas, de antiguos apartamentos, de portones que ya no existen—, un escudo roto de ese equipo de fútbol, el Necaxa, que le parte constantemente el corazón, y un yen japonés por cuyo agujero pasa la arandela. Así pues, cuando Villoro se atasca con una idea, acaricia esos metales igual que hacen los católicos con las cuentas de un rosario y, siguiendo la filosofía del budismo zen, deja que la distracción de las manos libere su mente y que las ideas vuelvan de esta forma a fluir.
Le viene esa costumbre de lejos, a Juan Villoro. De cuando, siendo todavía un niño, llevaba siempre en el bolsillo unas fichas de parchís que llamaba “pensadores”. Cuando se acostaba al anochecer o cuando se aburría en el colegio, las frotaba con cariño, cerraba los ojos y se imaginaba a sí mismo jugando al fútbol con los amigos o recorriendo el mundo en soledad o viviendo aventuras en cualquier bosque encantado, y hasta que no llegó a la edad adulta no comprendió que aquella práctica no era más que una preparación para el trabajo literario que realiza en la actualidad.
Otra costumbre que el escritor mexicano asocia con la literatura es la de pasear. Cuando no sabe cómo continuar una novela y cuando el llavero no cumple su función liberadora, coge la puerta de casa, baja a la calle y se pone a andar. Y ocurre entonces que, mientras deambula por su barrio y observa a la gente, se desatasca el problema que le tenía bloqueado y afloran líneas argumentales que ni siquiera soñando habría podido encontrar. Está convencido este hombre de que los escritores no deben permanecer en reposo demasiado tiempo porque, en tal caso, les acaba ocurriendo lo mismo que a esos brebajes que vendían en las boticas de antaño: que el componente curativo se posaba en la base del frasco y que tenías que agitar antes de usar. Así que ya saben ustedes: si quieren construir una novela de verdad, olvídense un poco de la novela y salgan a pasear.
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…


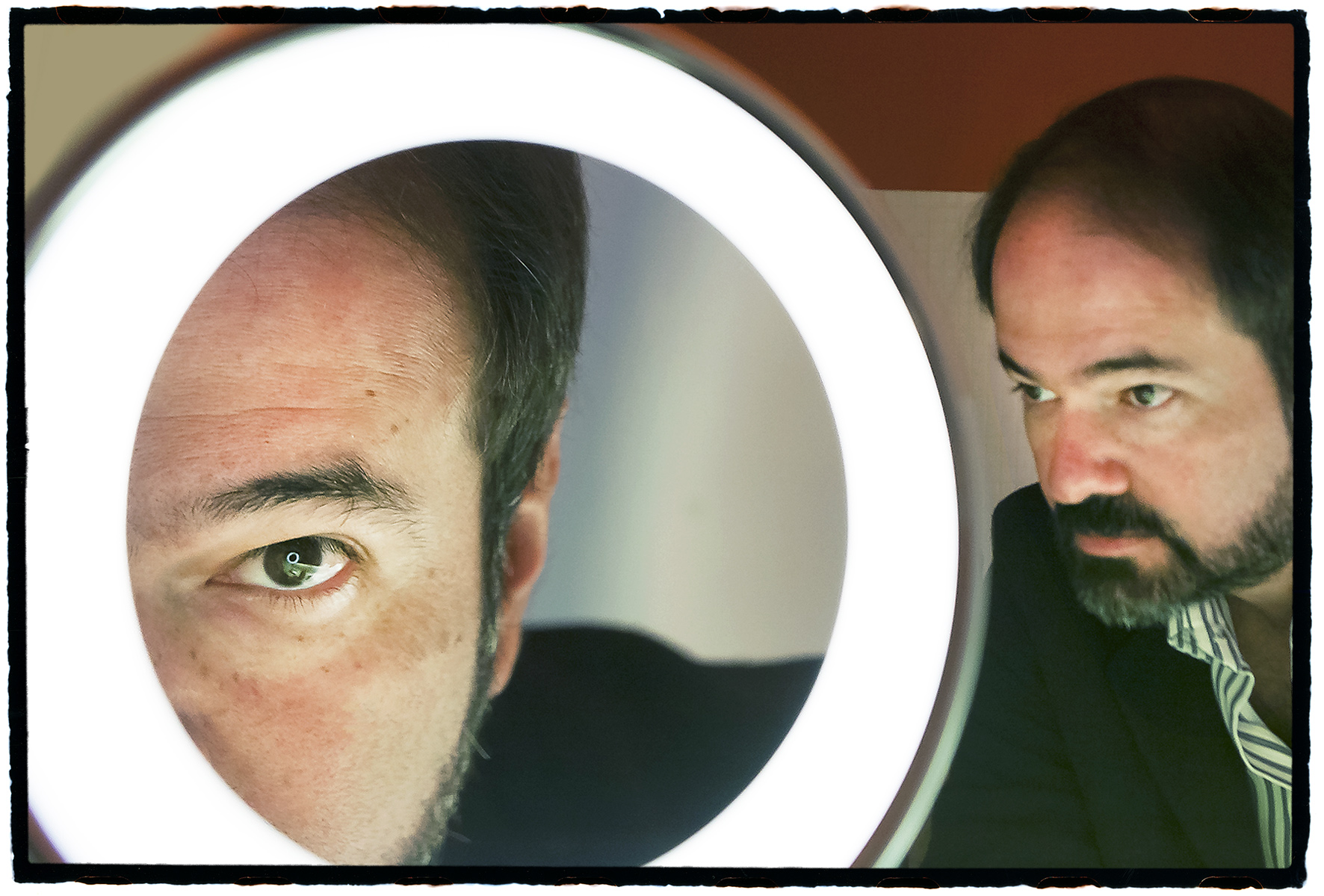



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: