El mundo está al borde del abismo. Europa está en manos de los nazis y los aliados no dejan de sufrir derrotas. Sin embargo, en febrero de 1942, un pequeño grupo de paracaidistas británicos está a punto de encender la llama de la esperanza. El sargento McKnight y el cabo Wallace se han embarcado en una operación de alto riesgo: deben robar la tecnología de radar alemana en una instalación enemiga situada en Bruneval, Francia. El peso que recae sobre los hombros de ambos soldados se hace mayor cuando descubren que deben proteger a un viejo amigo. Se trata del sargento Campbell, un padre de familia y un técnico de radar vital para el éxito de la misión. Su única opción es lanzarse al peligro.
Zenda adelanta un extracto de Ataque nocturno, de David López Cabia (Círculo Rojo).
***
CAPÍTULO 1
EL MUNDO EN SUS MANOS
Sobrevolando Inglaterra rumbo a Bruneval, 27 de febrero de 1942
Iba a lanzarse al peligro. Era demasiado tarde para arrepentirse. Tenía el estómago algo revuelto. El sargento McKnight, meditabundo, levantó la cabeza y echó un vistazo al interior del avión. La mayoría de los hombres cantaban y jugaban a las cartas, pero él permanecía absorto, con un torrente de ideas fluyendo por su cabeza.
El ronroneo de los motores Rolls-Royce Merlin de los bombarderos Whitley ahogaba parcialmente los cánticos de los hombres y martilleaba la cabeza de McKnight. Siempre había deseado cambiar las cosas, dar una patada en el trasero a Hitler, pero aquella lúgubre y fría noche los temores le asaltaban. Los hombres de la compañía C del mayor John Frost, apelotonados en las tripas del avión, estaban exultantes, jubilosos incluso, como boy scouts marchando a una excursión campestre. En cambio, McKnight había adoptado una actitud sombría.
Oriundo de Glasgow, el sargento Anthony McKnight había sobrevivido a la retirada británica de Dunkerque para enrolarse en los paracaidistas. Había sido un tipo problemático, al causar quebraderos de cabeza al mayor Frost por los altercados y destrozos provocados durante sus permisos. Cuando Frost leyó su expediente, quedó estupefacto ante el extenso catálogo de tropelías. El mayor se preguntaba si en batalla haría gala de ese ardor que le servía para provocar trifulcas y arrasar tabernas.
Sus ojos castaños brillaron en las tenues tripas de aquel bombardero. No parpadeaba. Tenía un aspecto hierático. Sintió el bamboleo del avión, zarandeado por las turbulencias. Estaba muerto de miedo. Tan aterrorizado como en Dunkerque. Era un hombre joven atrapado en un mortífero juego del que no podía escapar. Continuaba ajeno a las partidas de cartas y a los cánticos, con las dudas asaltándole.
Su estado de ánimo daba bandazos, yendo del más exultante optimismo al pozo de la negrura. Resopló agobiado por los nervios previos a la batalla. Calculó que, a aquellas alturas de la travesía, ya estarían dejando Inglaterra para sobrevolar las gélidas aguas del Canal de la Mancha. Atravesó un momentáneo estado de apatía, deseando que aquel vuelo no terminase nunca o que incluso una meteorología adversa les obligase a regresar. Después, su corazón comenzó a bombear sangre a gran velocidad y ansió lanzarse al vacío lo antes posible, librar una batalla rápida e intensa y volver a casa.
Farfulló un juramento. Los cánticos empezaban a desquiciarle mientras en la espalda sentía el cosquilleo que le provocaban las vibraciones del avión. Sacudió la cabeza en señal de negación mientras bufaba. Sus ojos se toparon con la mirada aterrada de su buen amigo, el sargento Campbell, de la Royal Air Force. El pobre Campbell era el invitado de excepción en aquella arriesgada misión. Casado y padre de dos hijos, no era un hombre de acción como los paracaidistas de la compañía C, sino un simple técnico de la fuerza aérea. Si para McKnight ya era duro, Campbell tenía la sensación de enfrentarse al abismo.
Campbell, cabello oscuro, mirada limpia y amplia sonrisa, no destacaba por su estatura, pero sí por su estilo voluntarioso. McKnight, Wallace y él habían sido como hermanos. Cuando McKnight y Wallace supieron que iban a combatir juntos en aquella incursión les invadió el júbilo, pero también el temor, pues existía la posibilidad de perder a un buen amigo. Bajo unas cejas grandes y negras, los ojos castaños de Campbell se posaron sobre una fotografía de sus seres queridos. En la imagen posaba junto a su mujer Annie y junto a sus dos hijos. Besó la fotografía, aspiró una bocanada de aire y guardó la fotografía bajo su chaquetón.
Los ojos de Campbell, brillando en el oscuro interior de aquel bombardero Whitley, se toparon con los iris grises de McKnight. Entre los cánticos y los comentarios acerca de la partida de cartas, Campbell asintió mientras su rostro asustado le traicionaba. A McKnight se le partió el corazón. Le había jurado a la mujer de Campbell que traería de vuelta a su esposo. Aquello solo hacía más pesada la responsabilidad que recaía sobre los hombros de McKnight. Cuando Annie le pidió que cuidase de Campbell en batalla, quiso decirle que no podía prometerle algo así, que la guerra era implacable. Sin embargo, se vio forzado a hacer un juramento, que aquella noche no dejaba de atormentarle.
El sargento escocés levantó el pulgar mientras sostenía la mirada a Campbell y dijo:
—¡Todo irá bien!
El cabo Wallace golpeó el brazo de McKnight con el codo.
—Anímate, esta noche bailaremos con los alemanes.
McKnight no contestó. Estaba demasiado preocupado como para responder.
Wallace era la leal mano derecha de McKnight, su compañero de juergas y el mejor amigo que podía tener cuando estallaba una refriega, bien fuese en un bar o en el campo de batalla. De facciones redondas, Wallace había superado por poco los requisitos de estatura. No es que McKnight con su metro ochenta y dos fuese el hombre más alto de la compañía, pero junto a hombres como Wallace y Campbell parecía una torre. El joven Wallace había trabajado en una empresa del sector de la construcción y, buscando romper su anodina existencia, en los paracaidistas vio una oportunidad de embarcarse en una gran aventura.
—¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? —insistió Wallace volviendo a golpearle con el codo.
McKnight se avergonzó por quedarse petrificado como un recluta asustadizo. Miró a izquierda y derecha. Los hombres, apelotonados en las tripas de aquel avión, desbordaban entusiasmo. No podía comportarse como un cretino derrotista. Tomó aire y dedicó su mejor sonrisa a Wallace.
—¿No me digas que esta operación no es una locura? —volvió a interpelarle Wallace—. Vamos a saltar tras las líneas enemigas para robar la tecnología militar alemana.
—Por eso me encanta esta misión, porque estoy loco —respondió McKnight—. Además, ya no quedaban camiones que estrellar contra los bares, ni retretes que volar por los aires, ni imbéciles a los que soltarles a nuestro perro Winston cuando estamos borrachos de permiso.
—No sé cómo Frost no te dejó encerrado en un calabozo a la espera de un consejo de guerra —replicó Wallace entre carcajadas.
—¡Soy un soldado cojonudo! Eso me hace imprescindible —sentenció McKnight.
El sargento escocés, desafinando, dejando atrás el miedo, se unió al coro de voces que cantaban en el interior del bombardero Whitley. Aquel puñado de hombres eran una de las pocas esperanzas que les quedaban a los aliados. La guerra iba de mal en peor para una Gran Bretaña aislada del continente europeo y que acababa de sufrir una humillante derrota al perder Singapur ante los japoneses. La moral de un país dependía de ciento veinte hombres, de soldados aguerridos como el mayor Frost, de personas voluntariosas como el sargento Campbell y de rufianes como el cabo Wallace y como el sargento McKnight.
Inglaterra había quedado atrás y, bajo los aviones del 51.º Escuadrón de Bombarderos de la Royal Air Force, se hallaban las aguas del canal de la Mancha, coronadas por el blanco de las crestas de las olas. Pronto llegarían a Francia. Mientras tanto, las aeronaves mantenían la formación, atravesando las nubes que poblaban el infinito lienzo negro de la noche. Los aviones parecían una bandada de pájaros al acecho, surcando la inescrutable oscuridad, sin saber qué peligros aguardaban tras el canal de la Mancha.
La compañía C tenía una cita con el enemigo en los alrededores de un lugar del norte de Francia llamado Bruneval. Los hombres estaban ansiosos, de un humor excelente, deseosos por demostrar su valía después de tanto entrenamiento. McKnight, desentonando en la última estrofa de la canción, se preguntó cómo había comenzado aquella locura.
—————————————
Autora: David López Cabia. Título: Ataque nocturno. Editorial: Círculo Rojo. Venta: Todos tus libros.


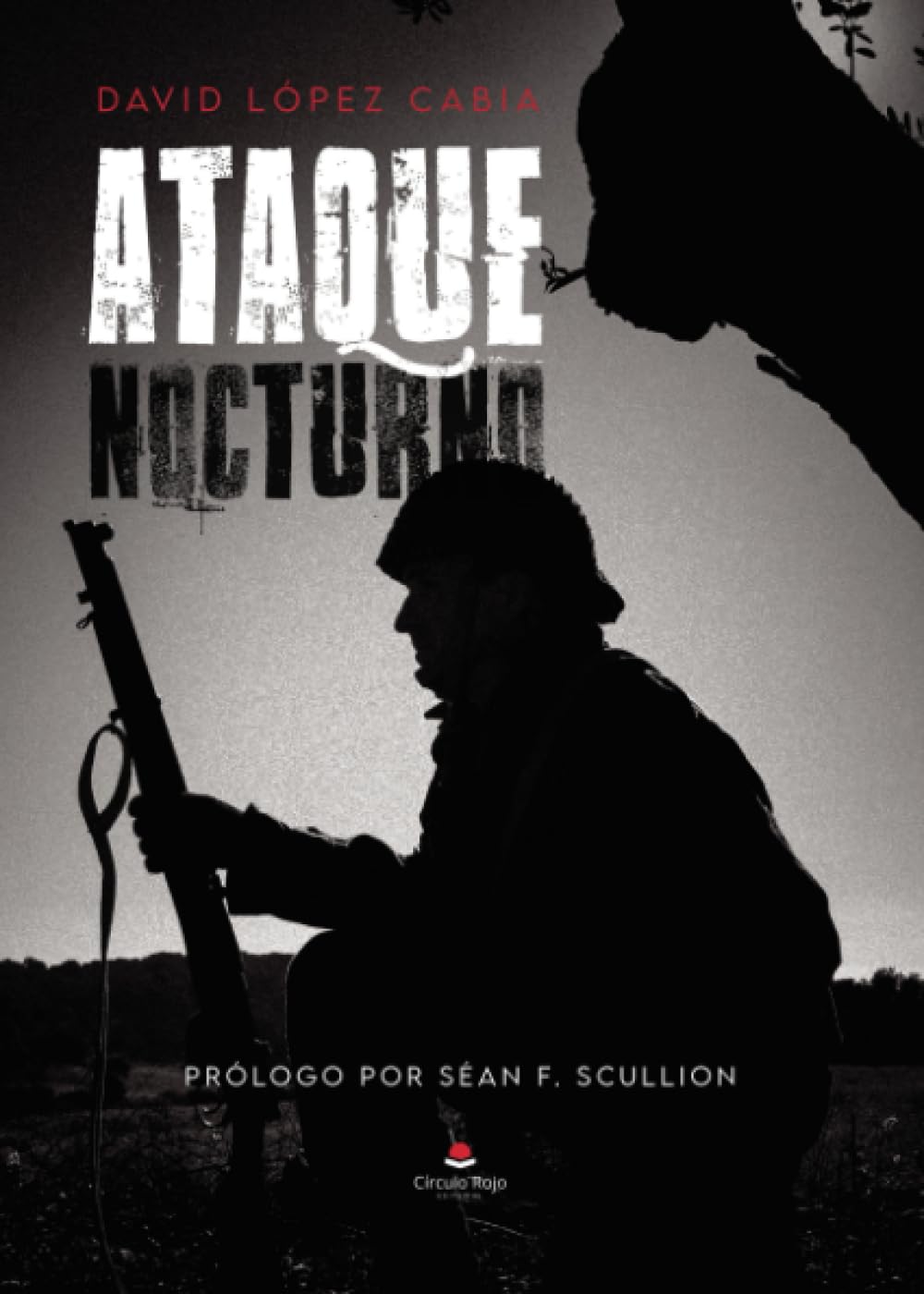



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: