Protagonizada por una célebre pianista que, un día, inopinadamente, abandona el escenario durante una actuación en Viena, esta novela fue considerada uno de los mejores libros de 2023 por The Guardian, The Independent, Financial Times y la revista Time, entre otros.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Azul de agosto (Random House), de Deborah Levy.
******
1
GRECIA, SEPTIEMBRE
La vi por primera vez en un mercadillo de Atenas comprando dos caballos mecánicos bailarines. El hombre que se los vendió estaba insertando una pila en el vientre del caballo marrón, una de zinc de alta potencia AA. Le enseñó que para poner en marcha el caballo, de la longitud de dos manos grandes, tenía que levantarle la cola. Para pararlo debía bajársela. El animal llevaba un cordel atado al cuello y la mujer podía dirigir sus movimientos tirando de él hacia arriba y hacia fuera.
Yo la observaba desde un tenderete con figuritas en escayola de Zeus, Atenea, Poseidón, Apolo, Afrodita. Algunos de esos dioses y diosas habían sido transformados en imanes para neveras. Su metamorfosis final.
La mujer llevaba un sombrero flexible de fieltro negro. Yo apenas le veía la cara porque la mascarilla quirúrgica azul que estábamos obligados a usar en esa época le cubría la boca y la nariz. La acompañaba un anciano, quizá octogenario. Los caballos no le producían la misma alegría que a ella. El cuerpo de la mujer vibraba, alto y lleno de vida, mientras tiraba de los cordeles hacia arriba y hacia fuera. Su acompañante permanecía quieto, encorvado y en silencio. Yo no estaba segura, pero daba la impresión de que los caballos lo ponían nervioso. Los observaba con aire lúgubre, incluso con aprensión. Tal vez la convencería de que se marchara y se ahorrara el dinero.
Al mirar los pies de la mujer me fijé en sus gastados zapatos de cuero marrón con tacones altos de piel de serpiente. Con la puntera del derecho daba suaves golpecitos en el suelo, o quizá bailara, al compás de los caballos, que, guiados por su mano, ahora trotaban juntos.
Yo deseé que pudieran oírme llamarlos bajo el cielo del Ática.
Se detuvo para ponerse bien el sombrero, inclinado hacia delante sobre los ojos.
Mientras sus dedos buscaban un mechón escondido bajo el sombrero, miró en mi dirección, no a mí directamente, aunque sentí que era consciente de mi presencia. Eran las once de la mañana, pero el estado de ánimo que la mujer me transmitió en aquel momento fue oscuro y suave, como la medianoche. En Atenas empezó a caer una lluvia ligera, y con ella llegó el olor de las vetustas piedras calientes y de la gasolina de los coches y las motocicletas.
La mujer compró los dos caballos y, cuando ya se alejaba con ellos envueltos en papel de periódico, el anciano, su acompañante, enlazó su brazo con el de ella. Desaparecieron entre el gentío. Ella aparentaba más o menos mi edad, treinta y cuatro años, y, al igual que yo, llevaba un impermeable verde con el cinto muy apretado. Era casi idéntico al mío, con la salvedad de que el suyo tenía tres botones dorados cosidos en los puños. Saltaba a la vista que deseábamos las mismas cosas. Sorprendentemente, en aquel momento pensé que ella y yo éramos la misma persona. Ella era yo y yo era ella. Quizá ella fuera un poco más que yo. Intuí que había percibido mi presencia cerca y estaba burlándose de mí.
Uno, dos, tres.
Me dirigí hacia el tenderete y pedí al hombre que me enseñara los caballos. Me respondió que acababa de vender los dos últimos, pero que tenía otros animales mecánicos bailarines, un surtido de perros, por ejemplo.
No, yo quería los caballos. Sí, dijo, pero lo que suele gustarle a la gente es que haya que levantar la cola al animal para que baile y bajársela para que se detenga. La cola es más fascinante que un soso interruptor, afirmó, es incluso como magia, y con ella yo podía desencadenar la magia o ponerle fin cuando se me antojara. ¿Qué importaba que fuera un perro en vez de un caballo?
Mi profesor de piano, Arthur Goldstein, me había dicho que el piano no era el instrumento; el instrumento era yo. Hablaba de mi oído absoluto, de mi deseo y mi capacidad de aprender a los seis años, de que todo cuanto me enseñaba no se disolvía al día siguiente. Al parecer yo era un milagro. Un milagro. Un milagro. En una ocasión le había oído decirle a un periodista: No, Elsa M. Anderson no está en trance cuando toca; está huyendo.
El hombre me preguntó si quería que insertara una pila de zinc de alta potencia AAA en uno de los perros. Señaló un animal que semejaba más bien un zorro, con un abundante pelaje de porcelana y la cola enroscada sobre el lomo.
Sí, dijo, la magia volvería a desencadenarse, pero esta vez con una cola curva. Los perros eran más pequeños que los caballos, así que yo podía tenerlos en la palma de la mano.
Me pareció que los caballos no eran el instrumento; el instrumento era el anhelo de magia y fuga.
Es usted muy guapa, señora. ¿A qué se dedica?
Respondí que era pianista.
Vaya, entonces tenía razón, dijo.
¿Quién tenía razón?
La señora que ha comprado los caballos. Me ha dicho que era usted famosa.
Cuando me ceñí el cinto del impermeable de tal modo que se me clavó en la cintura, el hombre emitió un sonido explosivo, como el de una bomba.
Debe de volver usted loco a su amado, afirmó.
Metí la mano en el bolsillo y saqué la manzana que había comprado esa mañana en una tienda de comestibles. Estaba fresca y tensa como otra piel. La apoyé en mi mejilla, que ardía. Y luego le di un mordisco.
Mire este perro, dijo el hombre que había vendido los caballos a la mujer. Es un spitz, la raza más antigua de Europa central. Se remonta a la Edad de Piedra. Observé el pelaje de porcelana blanca del spitz de la Edad de Piedra y negué con la cabeza. Lo siento, señora, dijo él riendo, pero los dos últimos caballos han encontrado un hogar. Mi clienta vio que usted la miraba. El hombre bajó la voz y con un gesto me indicó que me acercara.
La señora me dijo: Aquella mujer quiere los caballos, pero yo los quiero y he llegado primero.
———————
Autora: Deborah Levy. Título: Azul de agosto. Traducción: Antonia Martín. Editorial: Random House. Venta: Todostuslibros.



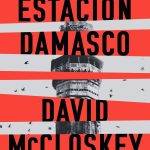


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: