Juan Ramón Lucas arranca con una frase de Philip Roth para construir este making of de La maldición de la Casa Grande (Espasa), su primera novela. “En mi memoria reciente” —dice— “estaba la dureza de extraer de una idea inicial rocosa y amorfa el metal de la trama precisa y el brillo feliz de las palabras pulidas y eficaces para darle forma”. Un descenso a las entrañas cuyo resultado es una magnífica novela.
No había leído la frase de Philip Roth que me refirió Karina Sainz Borgo en la deliciosamente insólita conversación que mantuvimos alrededor de La maldición de la Casa Grande: “Escribir —me dijo apenas nos sentamos juntos uno frente a otro en el café del Hotel de Las Letras en la Gran Vía de Madrid— es bajar a la mina. Es de Philip Roth, ¿no lo sabías?”.
Escribir es bajar a la mina. No. No lo había oído, pero me pareció de una precisión invencible. En mi memoria reciente estaba la dureza de extraer de una idea inicial rocosa y amorfa el metal de la trama precisa y el brillo feliz de las palabras pulidas y eficaces para darle forma. Había historia, claro, estaba la veta que marcaba el camino del mineral valioso, pero era necesario trabajar la roca con paciencia y dedicación para obtener el ambicionado tesoro.
Mina sobre la mina. Porque de la mina venía después de observar, tomar nota y aprender con la intención de servirme de todo ello para darle forma a esa historia de perfiles imprecisos que me había cautivado. Al regresar a la superficie había agrupado mis notas y empezado el relato. Pero no era consciente de la dureza de lo que tenía delante. Tuvo que dispararme Karina la potente metáfora de Roth para que se me revelara lo que realmente había sentido durante este primer descenso al centro de mí mismo para escribir la historia que empecé a conocer una noche de flamenco en el pueblo minero de La Unión.
Porque escribir, he aprendido, es meterse en lo más profundo de uno mismo para crear personajes y tramas que son en realidad pedazos de nosotros, aunque se les atribuya vida propia. He contado la historia de Lobo, he creado a María de una mujer incompleta, he hecho bailar a su alrededor a personas que existieron o que inventé, o ambas al tiempo. Y todos ellos, en su lejanía, me han ido diciendo más de mí mismo de lo que yo podía imaginar. Si hubiera descrito su peripecia con la exactitud del historiador y el rigor del periodista me habría mantenido en mi discreto escondite, pero el relato nacería mutilado de emoción. O al menos con ésta mucho menos presente.
Me vacié sin saberlo, y eso ha sido lo más agotador y a la vez estimulante de este mineraje literario.
Ahora, con la criatura en la calle a merced del destino que le marque el impredecible gusto lector, y liberado del peso a veces insoportable de la roca que tanto me costó agujerear, modelar y fundir para conseguir el metal de la novela, me encuentro en condiciones de evocar lo vivido, o al menos parte de ello, y compartirlo. Considera el editor que puede tener interés, pero cree además el autor que resultará saludable para seguir disfrutando conscientemente de esta nueva y sorprendente experiencia vital de la escritura.
Una noche de cante flamenco y confidencias, Francisco Bernabé, alcalde entonces de La Unión, nos contó a María Dueñas y a este debutante la historia del Tío Lobo de Portmán. Fascinado por el relato de su personalidad feroz y torturada, me atreví a sugerirle a María que la novelara, porque de su pluma podría salir el retrato, necesariamente conmovedor y apasionado, no sólo de su peripecia personal, sino de aquel tiempo oscuro y cruel, tanto como desconocido para la historia oficial. Trabajaba entonces en La templanza, cuyo protagonista es también un minero allá por Méjico. Consideró entonces, cosa que nunca dejaré de agradecerle, que ya tenía ella encima bastante mina y que yo podría encargarme de semejante menester. Tanto lo creyó que al día siguiente puso en mis manos la primera documentación escrita en la que se contaba la historia de Miguel Zapata, el Tío Lobo.
De esa primera veta superficial comencé a extraer rocas sin tener aún muy claro por dónde habría que horadar los pozos más ricos. Ninguna era estéril: todas tenían alguna suerte de brillo prometedor o marcaban lo que me parecía veta a seguir, mientras me afanaba trabajosamente en cavar y taladrar. Llegó un momento en que tenía los capazos llenos y más de media docena de bocas abiertas. Tanta conversación, tanto recorrido por los montes entre Atamaría y Cabo de Palos, tanta lectura de periódicos y algún puñado de libros, terminó por pesarme más de lo que yo era capaz de acarrear. Y decidí que era imposible, para mí al menos.
Abandoné un tiempo el sueño de modelar la historia pese a saberla poderosa y riquísima, hasta que la distancia —gran herramienta para la creación literaria o al menos su continuidad, según he podido también aprender— volvió a estimular otra vez mi ambición. Regresé a la mina, pero esta vez sin pretender descubrir todos los tesoros posibles, sino los que fueran a resultar realmente provechosos. ¿En función de qué criterio? No lo tenía claro, pero intuí que el camino por el que el escritor debería transitar no habría de alejarse mucho del que le hubiera gustado a él que le sugirieran como lector. Lo cual requería una renuncia previa no menor a los principios con los que hasta ahora había contado la realidad, fuera o no rocosa o contuviera o no tesoros por descubrir: el rigor histórico o periodístico, mi forma habitual de trabajar, pero un lastre si quería explorar todas las posibilidades del relato y, sobre todo, encontrar en la roca el brillo de la verdad, el tesoro eterno del arte literario, que no es otro que el espejo que nos pone ante la condición humana. La Literatura nos retrata mejor de lo que lo hace la Historia o el Periodismo. Alguien me recordó que Aristóteles en su Poética escribió que la Historia cuenta lo que le sucede a un hombre y la Poesía lo que nos sucede a todos.
Perfilé los personajes, investigué a Lobo, supe de María la Guapa y traté de entender su carácter e imaginar sus razones para cuidar al hombre y llegar a convivir con él. Prescindí del relato histórico y la crónica periodística y comencé a excavar en la veta profunda de las ambiciones, los miedos, la violencia, el dolor, la oscuridad y la miseria que envolvieron a todos ellos en aquellos tiempos feroces. Las conversaciones y los textos continuaban siendo útiles, pero no podía fundir todo aquello sin cambiar veracidad por verosimilitud, sin construir una realidad ficticia que me aligerara la carga necesaria para contar lo realmente importante: cómo era aquel tiempo y qué sentían los que sufrían o construyeron un sistema injusto y despiadado.
Pensé en las mujeres, las más miserables en aquel infierno, y sólo en ese momento encontré el verdadero camino del relato, la veta que me llevaría al tesoro oculto en la mina excavada. Descendería a la oscuridad de la mano de María, la más desconocida y, por tanto, con quien más podría crear y aprender.
Comencé entonces, con el entusiasmo de quien sabe que ha encontrado el plano del tesoro y tiene las herramientas para hacerse con él, lo que interpreté como última etapa del inesperado descenso a la mina literaria: la escritura final de la obra. Y aquí he de reconocer que me cegó la codicia, la ambición y, probablemente, la vanidad. Tanto que, desprendido de toneladas de rocas inútiles, ligero como estaba de lastres que no fueran indispensables, descuidé la atención, y al taladrar una pared una tarde cualquiera de no recuerdo qué mes, se abrieron los muros poderosos de la mina por el vigor del agua escondida tras ella durante siglos. Tomé la galería equivocada y a punto estuve de ahogarme en la avenida.
Entendí el mensaje: era el final de mi camino, el regreso a la realidad tras mi irresponsable incursión en un territorio que no era el mío, y para el que no estaba dotado, puesto que era incapaz de advertir el peligro del agua que brotaba violenta e incontenible, la dificultad para encontrar la palabra precisa, para dar forma a la idea, al diálogo, a la escena. Para hacer, en fin, literatura.
Escribir es bajar a la mina. Pero no basta con la voluntad: hay que conocer la montaña y saber cómo afrontar los peligros mortales con que intenta persuadirte para que no la saques de su letargo.
Guardaba ya las herramientas, o estaba a punto de hacerlo, cuando Lola Cruz y Palmira Márquez, expertas tasadoras del metal literario, llamaron mi atención sobre el brillo que había ignorado y arrastraba conmigo como recuerdo de una operación frustrada. Lola primero, como paciente y juiciosa editora, y Palmira después, en tanto experta en conocer la verdad profunda del escritor y sus posibilidades, creyeron que las primeras páginas escritas permitían hacerse una idea cabal de que allí podría haber algo digno de pulirse con más precisión, una promesa de tesoro futuro, trabajando esa roca que abandonaba desanimado.
Y aquí estoy, hablando de lo que según Isaac Bashevis Singer no se debe hablar nunca porque lo ha de hacer ella por sí misma, la literatura. Considerando generosamente que como tal pueda calificarse lo que finalmente dejé escrito en algo más de 470 páginas que ya no son ni serán jamás mías aunque lleven mi firma.
Bajé a la mina, volví a subir, escribí, inventé, creé, temí, fracasé, viví, gocé, amé y también odié. Caí en manos de la ambiciosa vanidad de un arte eterno cuyo goce nos atrae porque nos dice lo que somos, y que, desde el otro lado, ha conseguido envolverme hasta hacerme imposible abandonarla nunca.
No está ya en mi mano, sino en la de los lectores que tengan a bien seguirme. Pero este descenso a la mina intuyo que ha cambiado mi vida para siempre, señor Roth, querida Karina.
———————————
Autor: Juan Ramón Lucas. Título: La maldición de la Casa Grande. Editorial: Espasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


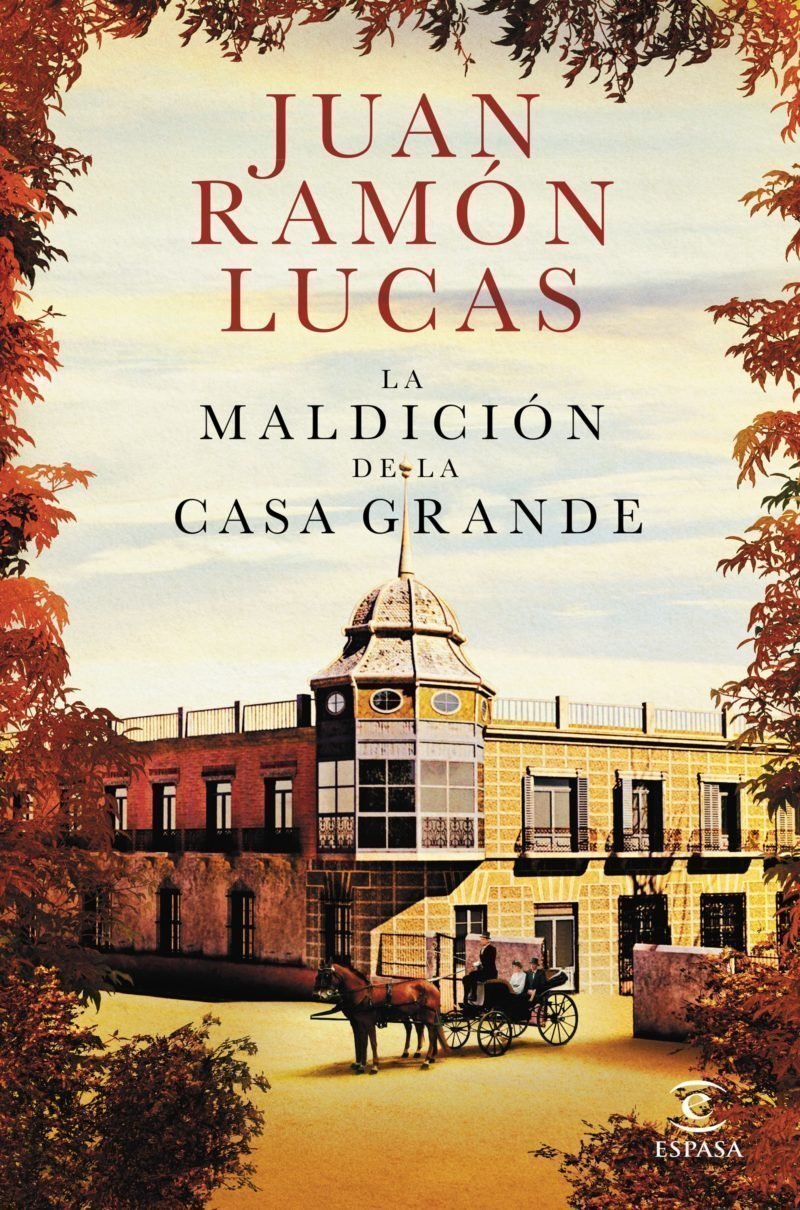



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: