El mejicano Juan Pablo Villalobos (1973), uno de los más firmes valores de la narrativa en lengua española del presente siglo, se ha hecho merecedor de la buena fama de la que goza. Anagrama ha sido quien ha apostado por él y quien ha puesto en circulación obras como Fiesta en la madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro. Tres relatos que, con el que aquí se reseña, nos descubren a un autor que va a su aire, que se resiste a ser como los demás, que apuesta decididamente por una narrativa que tiene la apariencia de no estar concluida del todo —como esos panes prefabricados a los que les falta un último golpe de horno— y por una particular clase de humor que apenas cuenta con una tradición en el mundo hispánico, al margen de las consabidas excepciones que van desde el mismísimo Cervantes hasta Gutiérrez-Solana, pasando por Quevedo y Valle. No es, por lo tanto, un humor que mueva a la carcajada, a la risa fácil, sino que se alinea, más bien, con la conocida sentencia horaciana que deberíamos tener mucho más en cuenta: quid vetat ridentem dicere verum? (¿Qué impide decir la verdad riendo?).
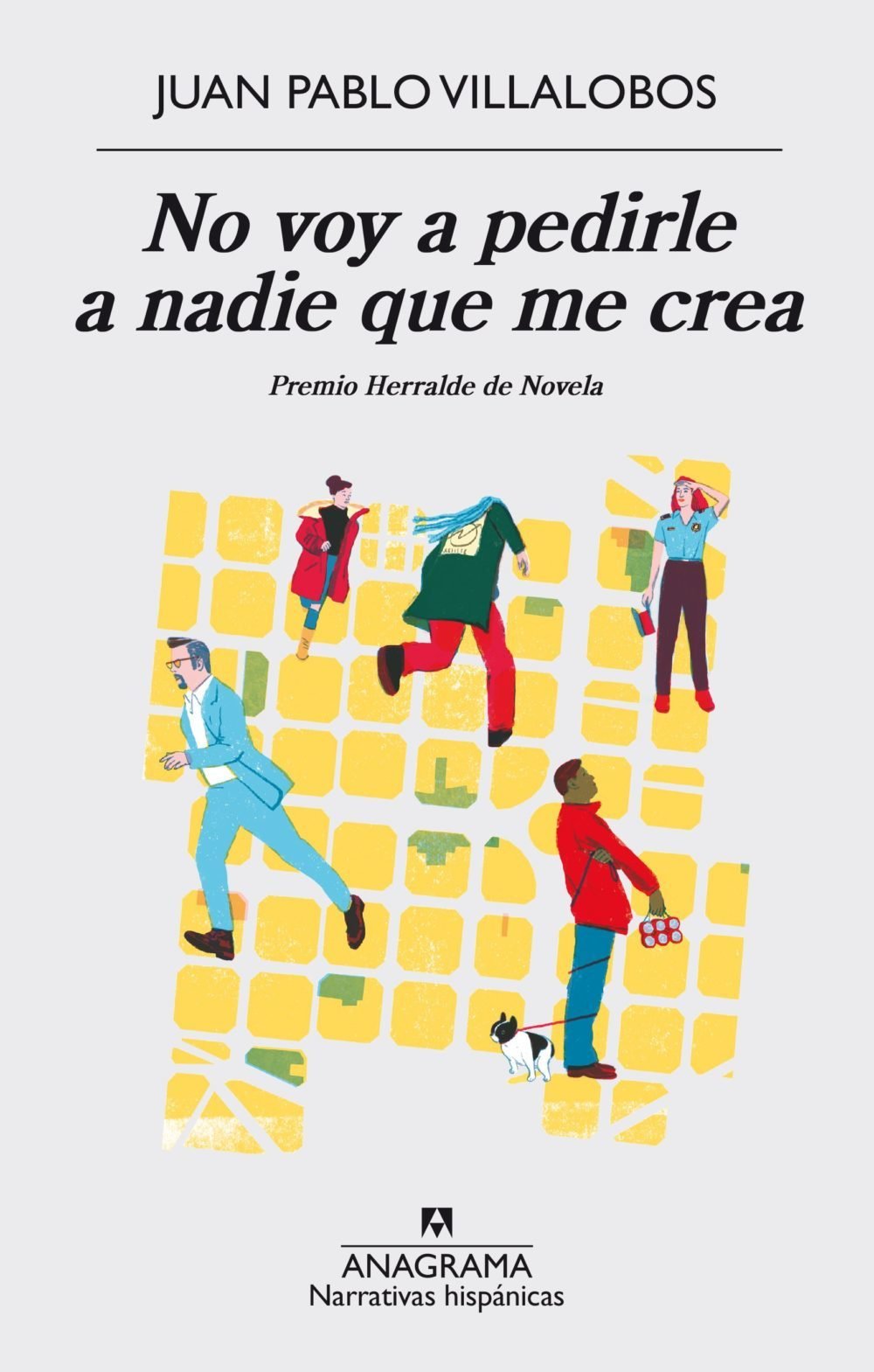
No nos debería extrañar, pues, que entre las tres citas que van al frente de su novela aparezca la de Augusto Monterroso, que concluye del modo siguiente: “Excepto mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico”. Y las páginas que van a continuación tratan de demostrarlo. Se podría decir que el humor salva el relato de una lectura cercana a la crónica negra, propia de la sociedad mejicana, que tanto material proporciona a la ficción: venganzas, asesinatos, secuestros, extorsiones… Era preciso tomárselo a broma para hacer reaccionar al lector y que se lo tome muy en serio. Villalobos echa mano de esa técnica que Pozuelo Yvancos denomina autoficción. El narrador lleva el mismo nombre que el autor de la novela, da numerosas claves sobre su propia biografía, pero, al mismo tiempo, sabe enmascararse con sutiles mecanismos propios del mundo de la ficción.
Se nos cuenta una historia que arranca en México y que se traslada a Barcelona, lugar en donde transcurre el cuerpo mayor del relato. Y se nos avisa, asimismo, de la alargada sombra de la maldad, que no distingue países ni razas, que cada uno arrastra consigo como esa novela galdosiana que, como nuestra propia piel, todos llevamos a cuestas y que se escribe día a día. Barcelona (ciudad a la que se la califica de muy linda, pero que “es como una puta muy cara”) ocupa un espacio muy importante en la obra. Y, por ende, de manera inevitable, salen a relucir los consabidos tópicos de los catalanes: desde su exacerbado amor por el Barça y la tacañería, hasta la imposibilidad de poder hacer buenas migas con cualquiera de sus nativos: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que te hagas amigo de un catalán”. A lo largo de estas páginas, se alude, cómo no, a la cultura del pelotazo —¡ay, el tres per cent!— y también a los primeros movimientos antisistema que hoy se han convertido en moneda corriente. En torno a ese contexto, alrededor de una reconocida geografía en donde no están ausentes las ramblas, ciertos rincones, plazas y calles de auténtico sabor marseano, se mueven unos personajes un tanto grotescos, unos héroes a los que Villalobos toma de su mano y los pasea por el callejón del Gato: el primo Lorenzo, que, a través de sus cartas, sigue haciéndose oír después de haber sido asesinado (“hay muertos que no dejan de dar la lata ni quemados”), la madre de Juan Pablo, otra escribidora cuyo estilo, reflejado en sus misivas, está en sintonía con la escritura automática, el Chino (“el punto ciego de esta historia”), el pakistaní gay, el temible Licenciado que mueve los hilos de la criminalidad, Valentina, la novia despechada quien convierte Los detectives salvajes en su libro de cabecera, autora de un detalladísimo diario, y dos chicas catalanas, pero de extracción social bien distinta, ambas llamadas Laia, que completan este cuadro digno de la mejor comedia de enredo del Siglo de Oro, sólo que en esta ocasión hay un muerto por el medio. Una obra en la que el tiempo se mide en cervezas y en la que Villalobos —el novelista, no el personaje, que no conviene confundir, como sucede con el pie y el pie en el pequeño relato de Historias de cronopios y de famas de Cortázar— no resiste la tentación de ofrecer al lector, a quien invita a utilizar a fondo su inteligencia, una especie de poética personal, al modo unamuniano de cómo se escribe una novela, alegando para ello que “no hay peor enemigo de la verdad que la lógica narrativa”, de ahí que apueste por un desorden que, a pesar de todo, tiene su lógica interna.
Estamos ante una de esas raras novelas cuya estructura podría calificarse de caleidoscópica, al estilo de Living, de Henry Green, autor que, ya en su día, en las primeras décadas del siglo XX, obligaba al lector a completar él mismo la novela juntando los diferentes fragmentos que la narración deja deliberadamente sueltos. Bergson, en su libro titulado La risa, tenía razón: “No hay escena real, seria, incluso dramática, que no pueda ser llevada por la fantasía hasta lo cómico mediante la evocación de esa simple imagen”.
Autor: Juan Carlos Villalobos. Título: No voy a pedirle a nadie que me crea. Editorial: Anagrama. Venta: Amazon, Casa del libro y Fnac
-

Día del Libro 2025 en la Cuesta de Moyano
/abril 23, 2025/El 23 de abril, la iniciativa “Leer y oler”, en colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC, implica que, con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se regalará una entrada para recorrer ese día el Real Jardín Botánico-CSIC.Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador, Eduardo Barba, dedicará ejemplares de sus libros El jardín del Prado, un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de Una flor en el asfalto (Tres Hermanas) y El paraíso a pinceladas (Espasa). Además, desde las 10 h, los alumnos…
-

La maldición del Lazarillo
/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…
-

3 poemas de Marge Piercy
/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…
-

La galería de los recuerdos inventados
/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: