Herman Melville (Nueva York, 1819-1891), autor fundamental de la literatura estadounidense, fue también un joven marinero que se embarcó a bordo de un ballenero por los mares del Sur. De aquella experiencia surgieron sus primeras novelas, ampliamente superadas con la publicación de Moby Dick (1851; Navona, 2018), una obra dotada de una profundidad simbólica y psicológica que encumbrarían al autor al lugar que ocupa hoy. Poco después llegaría este magnífico relato, Bartleby, el escribiente (1853; Navona, 2019), precursor del existencialismo y de la literatura del absurdo con ese anodino empleado que un día decide dejar de escribir amparándose en su célebre fórmula: «Preferiría no hacerlo». Casi desde su publicación la influencia de esta obra ha sido imponente. Albert Camus lo consideraba uno de sus referentes, Borges veía en él temas kafkianos, otros autores lo han comparado con la obra de Beckett o con el Yvonne del polaco Gombrowicz… Y así hasta nuestros días, en los que Vila-Matas acuñó el término «bartleby» para hacer referencia a los escritores que renunciaron a seguir escribiendo. Pocas veces un relato breve ha imprimido una huella tan amplia en toda nuestra cultura literaria.
Zenda publica las primeras páginas en traducción de Enrique de Hériz y con el prólogo de Juan Gabriel Vásquez.
PRÓLOGO
EL VIAJE HACIA EL OTRO
Puede decirse, sin exagerar apenas, que la carrera literaria de Herman Melville duró doce años. Está bien: sí que es exagerado decirlo, pero es que la víctima de la exageración fue la primera en difundirla. En 1851, el año de la (frustrante) aparición de Moby Dick, Melville, que no habría cumplido los treinta y dos, le escribió a Nathaniel Hawthorne una carta célebre. «Hasta que cumplí los veinticinco años, no tuve ningún desarrollo —le dice allí—. Dato mi vida desde mi año vigesimoquinto.» Y luego se ve a sí mismo como una semilla vieja, una semilla que ha pasado tres mil años siendo solo una semilla, y que luego, en un estallido, crece, florece, se marchita y vuelve a la tierra. El florecimiento, según la propia cronología de Melville, comenzó con la redacción de Typee; yo tengo para mí que terminó en 1856, cuando apareció un volumen de relatos que acabó llamándose, después de que otras opciones fueran descartadas, The Piazza Tales. Allí se incluyen dos de las cuatro maravillas que escribió Melville: «Bartleby, el escribiente», que ahora podemos leer en esta bellísima traducción de Enrique de Hériz, y «Benito Cereno». La primera maravilla, por supuesto, era Moby Dick, una de las pocas novelas que se pueden mencionar, sin rubor alguno, en la misma frase en que uno menciona a Shakespeare; la cuarta, Billy Budd, era el manuscrito en que Melville trabajaba en el momento de su muerte, en 1891. La novela se publicó treinta y tres años después, lo cual da una idea del descrédito (o acaso el prematuro olvido) en que había caído el autor durante sus últimos años de vida.
Lo curioso de la carta a Hawthorne es su clarividencia, por no decir su misteriosa capacidad profética. Es verdad que hay algo de pose en el victimismo de Melville, porque Hawthorne, que el año anterior había publicado La letra escarlata, era mucho más que un escritor mayor y respetado, mucho más que un padrino literario: era casi un ídolo. Pero Melville, aun antes de la recepción decepcionante de Moby Dick, ya se había percatado de que el éxito no era parte de su destino. (Aquí, lo confieso, he estado a punto de lanzar una breve invectiva contra los críticos de la época, que fueron incapaces de reconocer la ambición formal, los virtuosismos estilísticos, la sublime vitalidad y los atrevimientos metafísicos del relato de Ismael; pero entonces he recordado que Joseph Conrad, con el beneficio de más de medio siglo de perspectiva, redujo Moby Dick a una «rapsodia más bien forzada con la caza de ballenas como tema» y aun se atrevió a declarar que en todo el libro no había «una sola línea sincera». Así que he preferido guardar silencio.) Sea como fuere, por más consciente que estuviera Melville de que los lectores le harían pagar las osadías y los hermetismos de la rapsodia sobre ballenas, no creo que nada lo preparara para lo que ocurrió con su siguiente novela. Tras la publicación de Pierre en 1852, las reseñas fueron un festival del desastre, una verdadera catástrofe para cualquier reputación literaria. Un titular es la cifra devastadora de la actitud de la crítica: «Herman Melville, loco».
Aquel periodista no era el único, aparentemente, que lo pensaba. En la familia de Melville se empezaba a hablar con preocupación de sus cambios de ánimo. «Este esfuerzo constante de la mente, esta excitación de la imaginación, están desgastando a Herman», escribió su madre en abril de 1853. Otras cosas lo estaban desgastando: sus finanzas no iban bien (el fracaso de los libros también era económico); su amistad con Hawthorne se enfriaba inescrutablemente. Para procurarle un cambio de ambiente que a todo el mundo le parecía necesario, su padre trató de conseguirle un puesto diplomático: se habló de Honolulú, se consideró Inglaterra y aun Amberes, pero nada resultó. Tanto en la familia como en la prensa se empezaba a considerar la posibilidad de que Herman Melville, a sus treinta y cuatro años, estuviera acabado. En alguna de esas cartas se habla de sus ojos, que de tanto trabajar se han vuelto «delicados como gorriones», y yo no puedo dejar de pensar en Bartleby, el protagonista de este relato inagotable que Melville, milagrosamente, publicó a finales de ese año malhadado de 1853. Bartleby, cuyos ojos «velados y mortecinos» le meten al narrador una idea en la cabeza: la diligencia en su trabajo —por lo menos durante los primeros días— puede haberle perjudicado la vista. El narrador se compadece de él, y nosotros también. Igual que lo hemos hecho hasta ese momento; igual que lo seguiremos haciendo, lo queramos o no, por el resto de nuestras vidas.
Las ficciones de Melville siempre explotan o canibalizan su experiencia y sus memorias: no he encontrado una sola página de su obra que no esté construida sobre una vivencia. Así ocurre con «Bartleby». Con veinte años, Melville, que ya había descubierto el mar (durante un viaje a Liverpool) y el interior de su país (en un viaje que lo llevó de los grandes lagos al río Mississippi), volvió a Nueva York para buscarse la vida en un mundo que se le había vuelto hostil. Su amigo Eli Fly, compañero de aventuras, se empleó como copista; pero a Melville la vida de oficina ya le generaba una convencida repulsa, aparte de que sus talentos con la pluma no eran los adecuados para esos oficios. No deja de divertirme el hecho de que Bartleby, el escribiente, sea la creación o la invención de un hombre de educación imperfecta, que debió abandonar la escuela por los problemas económicos de su familia de buen abolengo y malas finanzas, y que tenía pésima ortografía y una caligrafía descuidada y aun fea. Sea como sea, los recuerdos de esos días son como una remota semilla del relato; también lo son otros recuerdos, muy posteriores. Pues años después, tras haber viajado por el mundo en barcos balleneros y haber escrito un primer libro de éxito modesto, Melville volvió nuevamente a Nueva York (siempre estaba, aparentemente, volviendo a Nueva York) y visitó las oficinas de abogados en las que trabajaban sus hermanos. Se sentaba en un escritorio desocupado y pasaba el día escribiendo, según se rumoreaba, un relato sobre experiencias eróticas en los mares del sur. Cuando lo imagino allí, metido en la redacción de Omoo, el ambiente que lo rodea es el mismo que rodea a Bartleby. Pero sin duda me equivoco.
Como el futuro Joseph K. (a quien prefigura y de alguna manera permite), Bartleby es más que un personaje: con el tiempo y los lectores, se ha transformado en un símbolo. Es un símbolo como lo fue, antes que él, el capitán Ahab; siempre me ha gustado pensar que es un Ahab de signo contrario y a escala mínima, otra forma de la monomanía. Su frase —las palabras que, con pocas variaciones, son las únicas que le escuchamos decir en todo el relato: «Preferiría no hacerlo»— se ha convertido en una seña de identidad, igual que lo sería casi medio siglo más tarde la de Kurtz en El corazón de las tinieblas: «¡El horror! ¡El horror!». Con «Bartleby», Melville fue uno de los primeros en explorar las nuevas realidades laborales de un mundo en brutal transformación; uno de los primeros, digo, en percatarse de las delicadas tragedias que vivían debajo de la pátina de respetabilidad de aquel mundo urbano. Pero en la resistencia (civil) de aquel hombre misterioso hay mucho más que una callada rebelión contra una época deshumanizante, contra un orden social que se descubre poco a poco pero que ya muestra su capacidad para consumir las vidas de los hombres. No: «Bartleby, el escribiente» no es una parábola. Se acerca a ella, coquetea con ella, pero la supera o trasciende, y en eso también se parece a angustiadas meditaciones como El proceso o El castillo, esos universos claustrofóbicos donde nunca sabemos por qué pasa realmente lo que pasa, pero que leemos como si nos hablaran de nuestra vida. Señalaré finalmente otro vínculo extraño que existe entre el relato de Melville y los de Kafka: el lector, en ellos, se sorprende de repente soltando una risa más o menos culpable.
La figura de Bartleby, este curioso rebelde que se niega a entrar en la comunión de los hombres civilizados, tiene algo sobrenatural. Cuando aparece por primera vez, el narrador del relato, un abogado cuya dicción y cuya vida son la cifra perfecta de esa civilización, habla de su «pulcra palidez», y también de su ánimo «mortecino»; la palabra «cadavérico» se usa con frecuencia para describirlo a él o a sus acciones; y en algún momento se da cuenta el narrador de que este hombre misterioso no se alimenta como los demás, no se comporta como los demás, no sale nunca de ese despacho que no es suyo: ese despacho donde se niega a escribir (para gran dicha de Enrique VilaMatas, que lo convirtió en metáfora) pero donde tampoco (y esto se nos olvida con frecuencia) se interesa por leer. No es un ser de este mundo: parece abúlico, parece un primo lejano de Oblómov o un remoto descendiente de Hamlet, pero un lector sensible se percatará muy pronto de que su drama es de otro orden. El problema es saber de cuál; el problema, digo, y también el centro de gravedad del relato, porque esa es precisamente la invitación que nos hace Melville: un viaje hacia el misterio del otro, del otro que es todos los otros. Y esta es, quizás, la razón por la que vuelvo al relato con frecuencia. Pues se habla siempre y se habla mucho de Bartleby, pero yo tengo para mí que lo más emotivo del relato no es esa figura patética y desamparada, tierna y risible, del escribiente que prefiere no trabajar, prefiere no ir al correo, prefiere no moverse de donde está. Lo realmente conmovedor es el abogado que cuenta la historia, o, por mejor decir, su esfuerzo maravilloso —y humano, tan humano— por entender a esa criatura que lo saca de sus casillas. En otras palabras, por encontrar su verdad oculta, por penetrar su secreto. Lo que vemos en el relato es un hombre en el acto de poner a prueba los límites de la imaginación moral. En eso, pero no solo en eso, el narrador de «Bartleby» se comporta como un escritor de ficciones.
Los últimos dos párrafos del relato —sobre los que no daré detalles, para no quitarle al lector el placer de descubrirlos— todavía son capaces de causarme ese escalofrío que, según Nabokov, era la prueba de que estamos en presencia de una obra de arte. Hay en ellos, desde un punto de vista estrictamente narrativo, un atrevimiento notable; por otra parte, al lector interesado en estas cosas le contaré que lo que en ellos se cuenta muy bien pudo corresponder a un hecho verídico, ocurrido en la primavera de 1853, que iluminó a Melville o le susurró la idea para el destino de su escribiente. Luego habremos de considerar si otro escritor —Hawthorne, digamos, o Edgar Poe—, alguien que no pasara por sus horas más bajas, que no tuviera los síntomas de lo que hoy llamaríamos maniacodepresión, hubiera sido capaz de hacer lo que hizo Melville: transformar una noticia curiosa en este relato inmortal que hoy, mucho más de siglo y medio después, nos sigue tocando el alma.
Juan Gabriel Vásquez
Soy un hombre de edad más bien avanzada. La naturaleza de mis ocupaciones durante los últimos treinta años me ha mantenido en contacto más que frecuente con un grupo de hombres interesante y, en cierto modo, singular, acerca del cual no me consta que se haya escrito nada hasta la fecha: me refiero a los amanuenses o copistas judiciales. He tenido tratos con muchos de ellos, tanto en mi vida profesional como en el ámbito privado, y podría relatar, si me apeteciera, diversas historias capaces de provocar la sonrisa de los caballeros más benévolos y el llanto de las almas sensibles. Sin embargo, en nada valoro las biografías completas de todos los demás amanuenses frente a unos pocos episodios de la vida de Bartleby, el escribano más extraño del que jamás haya tenido noticia. Así como podría escribir la vida entera de otros copistas, nada parecido puede hacerse con Bartleby. No disponemos de material suficiente para una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de los que nada se puede verificar sin acudir a las fuentes originales, que en este caso son muy limitadas. Solo sé de él aquello que mis ojos vieron con asombro, salvo, claro está, un rumor indefinido que aparecerá en el epílogo.
Antes de presentar al amanuense tal como lo vi en la primera ocasión, parece apropiado que mencione algunos datos sobre mí, mis empleados, mi empresa, mis oficinas y, en general, cuanto me rodea; una descripción por el estilo se hace indispensable para la adecuada comprensión del personaje principal que me dispongo a presentar.
De entrada: soy un hombre que, desde la juventud, ha vivido con la profunda convicción de que la vida es mejor cuanto más fácil. De ahí que, si bien me dedico a una profesión que genera energías y nervios proverbiales, a veces hasta el extremo del alboroto, jamás haya tolerado que esa clase de comportamientos turbaran mi paz. Soy uno de esos abogados carentes de ambición que nunca se dirigen a un jurado ni atraen en modo alguno el aplauso del público; al contrario, en la fresca tranquilidad de mi cómodo retiro, practico cómodos negocios entre bonos, hipotecas y escrituras de hombres adinerados. Todo aquel que me conoce me tiene por hombre fiable. El difunto John Jacob Astor, un personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudó en aseverar que mi primera gran virtud era la prudencia; la siguiente, el método. No hablo por vanidad, sino que me limito a consignar el dato de que contara con mis servicios profesionales el difunto John Jacob Astor; un nombre que me encanta repetir, lo reconozco, porque tenía un sonido redondo, orbicular, y resonaba como un lingote de oro. Me tomaré la libertad de añadir que la buena opinión del difunto John Jacob Astor no me dejaba indiferente.
En algún momento previo al período en que tuvo su inicio esta pequeña historia, mis ocupaciones habían aumentado de modo considerable. Me habían ofrecido el noble y viejo cargo, ahora suprimido, de asesor del Tribunal de Equidad del Estado de Nueva York. No se trataba de una tarea especialmente ardua, pero tenía una muy grata remuneración. No suelo dejarme llevar por el enojo, ni mucho menos permitirme una peligrosa indignación ante ciertos errores e injusticias; sin embargo, debo permitirme la imprudencia de declarar que la supresión repentina y violenta del cargo de asesor del Tribunal de Equidad en la nueva Constitución me parece un acto prematuro, en la medida en que yo contaba con un uso vitalicio de sus beneficios y tan solo pude cobrarlos durante unos pocos años. Pero eso es otra historia.
Mis oficinas ocupaban la planta alta del número X de Wall Street. Por un lado daban al muro blanco de un espacioso patio interior que recorría el edificio de arriba abajo, cubierto por una amplia claraboya. Dicha visión podía considerarse más bien monótona, carente de eso que los pintores paisajistas llaman «vida». En cambio, la vista desde el otro extremo de mis oficinas ofrecía, al menos, un contraste. En esa dirección, mis ventanas contaban con vistas libres hacia un muro alto de ladrillos, oscurecido por el tiempo y las sombras permanentes; para rescatar las bellezas escondidas de dicho muro no hacía falta ningún catalejo, pues quedaba pegado apenas a tres metros de mis ventanales, para mayor disfrute de cualquier espectador corto de vista. Dada la gran altura de los edificios que me rodeaban, y por estar mis oficinas en la segunda planta, el espacio entre dicho muro y mi fachada parecía una gigantesca cisterna cuadrada.
Durante el período inmediatamente precedente a la llegada de Bartleby, yo empleaba a dos personas como copistas y a un joven prometedor como chico de los recados. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger Nut. Tal vez no se parezcan a los nombres que suelen salir en los directorios. En verdad, eran motes con los que mis tres empleados se habían etiquetado entre ellos y se suponía que expresaban sus respectivas personalidades. Turkey era un inglés bajito y abotargado que tendría más o menos mi edad, es decir, no andaba lejos de los sesenta. Podría decirse que por las mañanas su rostro tenía un fino tono rubicundo, pero a partir de las doce, el mediodía —su hora de almorzar—, resplandecía cual hornalla de carbones navideños; seguía reluciendo —si bien con un progresivo declive— hasta las seis de la tarde, aproximadamente, momento en que yo dejaba de ver al propietario de ese rostro que alcanzaba su meridiano con el sol, como si con él se acostara para volver a levantarse, culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y su gloria intacta. He presenciado muchas casualidades singulares en el transcurso de mi vida, y no es la menor entre ellas el hecho de que exactamente en el momento en que Turkey emitía en plenitud los rayos de su semblante rojo y radiante, justo entonces, en ese instante crítico, empezaba el período del día en que, a mi juicio, su capacidad de trabajo quedaba seriamente perturbada para el resto de las veinticuatro horas. No es que a partir de entonces permaneciera ocioso por completo, o rechazara el trabajo; más bien al contrario. La dificultad residía en su capacidad de mostrarse enérgico en exceso. Su actividad se contagiaba de una imprudencia extraña, inflamada, frenética y veleidosa. Hundía la pluma en el tintero sin la menor cautela. Siempre que había una mancha en alguno de mis documentos, la había hecho él a partir del mediodía. Desde luego, por las tardes no solo se volvía imprudente y tendía a mancharme los documentos, sino que algunos días iba más allá y se volvía bastante ruidoso. En esas ocasiones, además, su rostro llameaba con una impudicia exagerada, como si alguien hubiera añadido hulla grasa en un montón de antracita. Armaba un jaleo desagradable con su silla; desparramaba el serrín; al arreglar sus plumillas, las destrozaba de pura impaciencia y, llevado por una pasión repentina, las tiraba al suelo; a continuación, se levantaba, se inclinaba sobre el escritorio y recogía en una caja todos sus papeles con modales tan indecorosos que daba pena contemplarlos en un hombre de su edad. Sin embargo, como por muchas razones era para mí una persona muy valiosa y, hasta que llegaba el mediodía, también era la criatura más rápida y constante, lo cual le permitía avanzar una gran cantidad de trabajo con una clase difícil de igualar… Por todas esas razones yo estaba más bien predispuesto a perdonar sus excentricidades, si bien es cierto que de vez en cuando lo regañaba por ellas. De todos modos, lo hacía con la mayor amabilidad, pues si bien por las mañanas era el más civilizado o, más aun, el más dócil y reverencial de los hombres, la tarde lo predisponía a hablar, a la menor provocación, en un tono más brusco o incluso insolente. En resumidas cuentas, valoraba mucho sus servicios matinales y estaba decidido a no prescindir de los mismos; sin embargo, al mismo tiempo me incomodaban sus modales exacerbados a partir de las doce; como soy un hombre de paz y no deseaba que mis reprimendas provocaran una respuesta impropia por su parte, resolví insinuarle, un sábado a mediodía (los sábados siempre estaba peor), con la mayor amabilidad, que tal vez, visto que ya se iba haciendo mayor, le convendría recortar sus tareas; en pocas palabras, no hacía falta que se presentara en mis oficinas a partir de las doce. Al contrario, acabado el almuerzo, lo mejor que podía hacer era irse a casa y descansar hasta la hora del té. Mas no pudo ser: insistió en cumplir con sus deberes vespertinos. Su semblante adquirió un aspecto intolerablemente ferviente mientras me aseguraba con gran oratoria —gesticulando con una larga regla desde el otro extremo de la sala— que si sus servicios matinales eran útiles, tanto más indispensables serían los de la tarde.
—————————————
Autor: Herman Melville. Título: Bartleby, el escribiente. Editorial: Navona. Traducción:Enrique de Hériz. Prólogo: Juan Gabriel Vásquez Venta: Amazon y Fnac


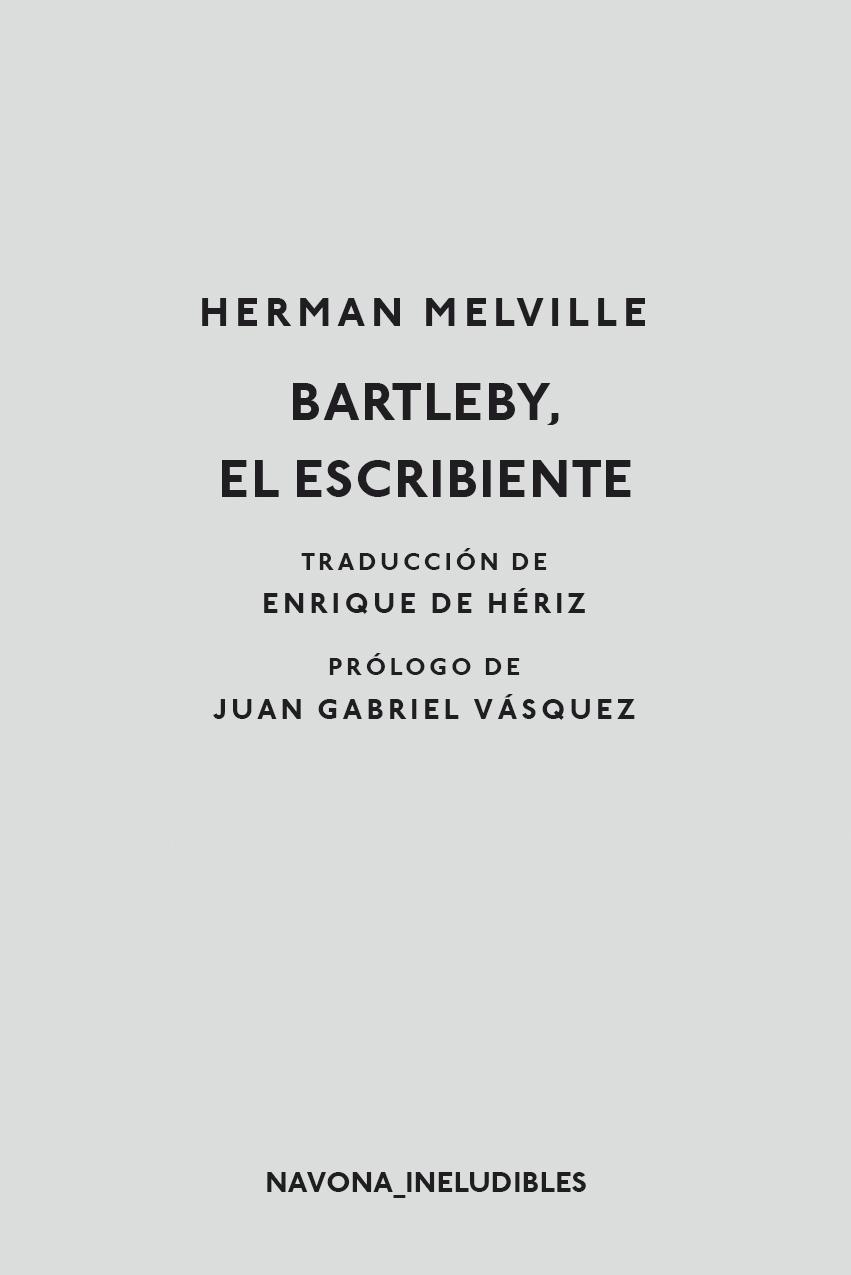



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: