Dicen que abandonar los orígenes es la mejor forma de permanecer anclado a ellos para siempre. Eduardo Blanco Amor (Orense, 1897-Vigo, 1979) apenas contaba veintidós años cuando dejó su ciudad natal para buscar una nueva vida al otro lado del océano, pero la melancolía y la distancia se aliaron para impedir que se desligara por completo de una tierra que glosó y reinventó en sus escritos hasta transformarla en todo un paisaje literario. Quien hoy recorra las calles de Orense, encontrará aquí y allá rótulos de comercios o placas conmemorativas en los que se remite al topónimo ficticio de Auria, que fue como él se refirió al lugar que lo vio nacer cuando ya era en él un forastero, por más que los vínculos no llegaran a deshacerse nunca del todo. Esa proliferación de referencias a algo que no existe —o que existe a medias, o que empezó existiendo sólo en la imaginación de una persona para instalarse después en la conciencia de las personas que fueron leyendo las páginas que esa persona dio a imprenta— constituye el recordatorio más notable de la vida y la obra de un escritor con el que la posteridad no ha sido excesivamente generosa, pese a que algunos estudiosos lo consideren uno de los mejores autores que conoció la literatura española a partir de 1939.
Blanco Amor tuvo la primera noción del desarraigo a los tres años de edad, cuando su padre abandonó el hogar familiar. Es curioso que él mismo, en la solapa de sus libros, eligiera como año de nacimiento el 1900. Unos dicen que se debió a su vocación, irrealizable, de nacer con el siglo, pero quizá tuviera que ver también con la necesidad de ahuyentar al fantasma paterno de una vida en la que no había estado presente. No tardó mucho en decantar su porvenir por los terrenos de la letra impresa: en 1915 obtuvo un puesto de secretario de dirección en el Diario de Orense y pronto empezó a frecuentar las tertulias de Vicente Risco, que le acabarían convirtiendo en un gran defensor y promotor de la cultura gallega. Cuatro años más tarde hacía sus maletas y tomaba un barco para instalarse en Buenos Aires, donde se integró de manera muy activa en la Federación de Sociedades Galega que se fundaría en 1921. Allí mantuvo una relación constante y fructífera con los intelectuales de su tierra que, como él, habían buscado su sustento en la emigración. La capital argentina —que para muchos es también la quinta capital gallega— jugó un papel importantísimo en su formación intelectual y en el afianzamiento de los lazos que le unían a su tierra madre. Puso en marcha, con Ramiro Isla Couto, la revista Terra, donde publicaban textos escritos en su lengua materna, y colaboró en la cabecera galleguista Céltiga. En La Nación, diario en cuya disciplina se integró a partir de 1926, pudo conocer a Horacio Quiroga, Ernesto Sabato, Leopoldo Lugones o Jorge Luis Borges. Con tales mimbres, no había que esperar mucho para que el joven Blanco Amor decidiera iniciar su carrera literaria. Lo hizo al año siguiente con la publicación de una novela, Os nonnatos. En 1928 vería la luz el poemario Romances galegos.
Pronto pudo presagiar que su biografía iba a convertirse en un constante ir y venir entre las dos orillas atlánticas. Los responsables de La Nación creyeron que valía la pena enviar a su nuevo redactor a Galicia para que oficiase allí de corresponsal. El regreso a su tierra le sirvió para conocer a Castelao y entrar en contacto con los intelectuales del Partido Galeguista y, muy especialmente, con los miembros del grupo Nós, en cuya revista publicaría —ya tras su regreso a Buenos Aires, en 1931— algunos poemas y unos pocos capítulos de A escadeira de Jacob, una novela que dejaría inconclusa para siempre. También desde Argentina daría a conocer el Poema en catro tempos que pergeñó en el transcurso de esa breve estancia gallega. Su nuevo alejamiento de España, sin embargo, no fue definitivo ni iba a durar mucho tiempo. En 1933 su periódico volvió a enviarle a su país natal, donde permaneció a lo largo de un bienio que resultó fundamental. En Madrid conoció a algunos de los integrantes de la Generación del 27 y trabaría con Federico García Lorca una gran amistad que llevó al poeta andaluz a escribir sus Seis poemas galegos, que el propio Blanco Amor se encargó de dar a imprenta.
El estallido de la Guerra Civil le sorprendió instalado otra vez en Buenos Aires, y desde allí defendió la causa republicana con todo el ardor que era posible en la distancia. Fue publicando el grueso de su obra, alternando el gallego y el castellano, con títulos en prosa como La catedral y el niño (1948), Os biosbardos (1962) o Los miedos (que vio la luz en 1963, tras ser finalista del Nadal en 1961), poemarios como Horizonte evadido (1936), La soledad amena (1941) o Cancioneiro (1956) o los ensayos Chile a la vista (1950) y Las buenas maneras (1963). En 1959 vio la luz el que se considera de forma unánime su libro fundamental, la novela corta A esmorga, que él mismo tradujo como La parranda y que supuso un inmenso acicate para la renovación de la literatura gallega. Entre tanto, fundaba y dirigía en la capital porteña el Teatro Popular Galego y encabezaba la redacción de la revista Galicia, que publicaba el Centro Gallego de Buenos Aires.
Eduardo Blanco Amor regresó definitivamente a España en 1965 y comenzó a desarrollar la parte más prolífica de su carrera, aunque su nombre no se encontrara ya en alza en aquellos tiempos. Como fruto de su última experiencia bonaerense, comenzó a mostrar un gran interés por el teatro que se concretaría en Farsas para títeres (1973), Teatro pra xente (1974) y Proceso en Jacobusland (Fantasía xudicial en ningures) (1980). También alumbraría su ambiciosa Xente ao lonxe (1972), que muchos juzgan la mejor novela de la literatura gallega. Tras su muerte, aparecerían los Poemas galegos (1980) y el ensayo Castelao escritor (1986).
Igual que ocurrió con otros escritores que practicaron la doble militancia lingüística en sus obras —el caso de Álvaro Cunqueiro quizá sea el más paradigmático—, la posteridad no ha sido muy benevolente con Eduardo Blanco Amor, que es casi un total desconocido fuera de Galicia. Sólo A esmorga / La parranda —que ha conocido dos adaptaciones cinematográficas, la primera a cargo de Gonzalo Suárez (1977) y la segunda y más reciente gracias a Ignacio Vilar (2014)— ha sido más o menos leída y apreciada por varias generaciones que han encontrado en ella una narración tan potente como definitoria acerca de la condición humana. Sin embargo, resulta muy injusto considerar a Eduardo Blanco Amor como el autor de un único título. En su obra narrativa, donde pone en pie el mundo de Auria para reconstruir desde la ficción el Orense de su infancia —«Mi niñez fue triste, muy triste. Yo era un niño triste en un pueblo triste», le dijo en una ocasión a Víctor F. Freixanes—, se revela como un portentoso dominador del lenguaje y sus entresijos y teje una prosa sonora y rica que discurre sin estridencias ni altibajos al tiempo que crea un mundo propio tan subyugante como inconfundible. Fue un gran fabulador capaz de convertir las antiguas desazones infantiles en el germen de prodigios inesperados como La catedral y el niño —la odisea de un zagal en una ciudad levítica y permanentemente dominada por el influjo de la seo; Carlos Ruiz Silva dice que esta novela bebe de La Regenta y Doña Perfecta, y Vicente Araguas ve en ella el anuncio de Los gozos y las sombras— o de esa joya que es Los miedos, arrinconada por obra y desgracia de la censura, que se revela hoy como una maravilla adelantada a su tiempo en torno al tránsito de la infancia a la madurez.







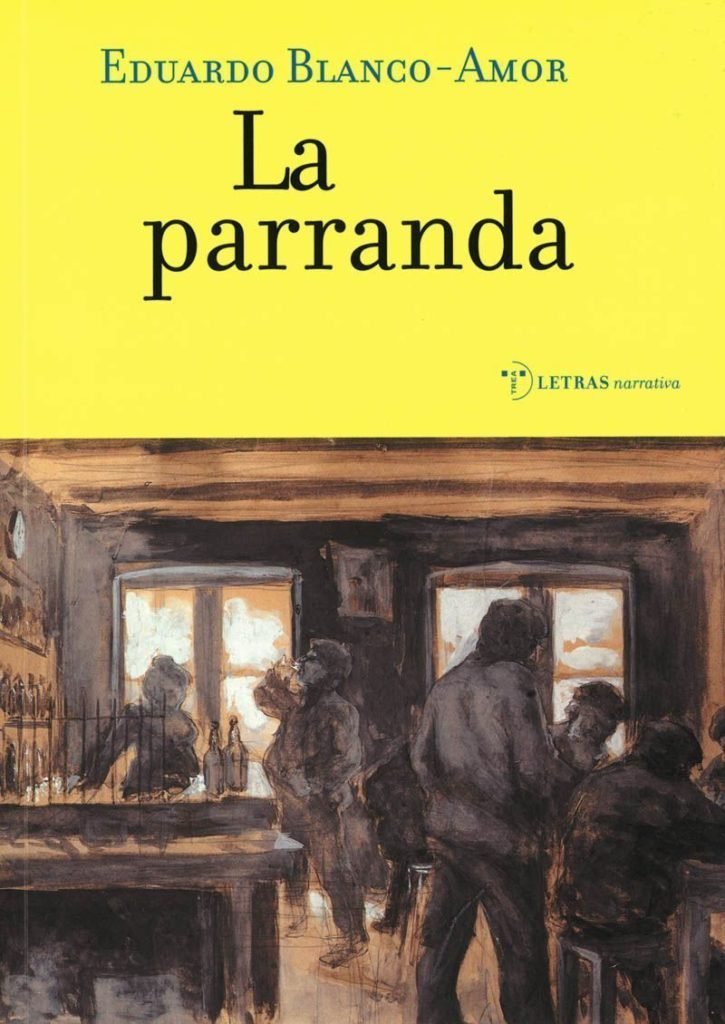



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: