En su primera novela, Gabriel Smith muestra otra forma de afrontar el duelo. El narrador regresa a la casa de su infancia tras la muerte de su padre. Tiene que vaciarla y, mientras ordena los objetos que le rodean, fuma marihuana, se emborracha, toma ansiolíticos y tiene visiones.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Brat (Chai), de Gabriel Smith.
***
Estaba en la sala de espera. Luego entré al consultorio. Había una silla, y otra silla, y una de esas camillas hidráulicas de hospital. El médico me indicó que me sentara. No sabía dónde. En la camilla no, me dijo. Me senté en una de las sillas.
—¿Qué lo hace pensar eso? —preguntó el médico.
—Mi sobrino me pegó.
—¿Le pegó?
—En la nariz. Y luego en la nuca.
—¿Cuántos años tiene? —preguntó el médico.
—Catorce —respondí.
—Bueno —dijo—. Quítese la camisa.
—¿Hace falta? —pregunté.
—Claro —dijo el médico.
Me desabroché la camisa. Me iluminó las pupilas.
La luz salía de un cono. El cono estaba colocado a noventa grados, en la punta de una vara de metal. Era como esas lámparas que usan los dentistas para mirar dentro de la boca.
—Ninguna conmoción cerebral —dijo el médico.
No parecía algo que se pudiera determinar tan solo con colocar una luz en los ojos.
—Aquí tiene una dermatitis —dijo.
Me señaló el pecho y luego se alejó rodando en su silla.
Bajé la vista para mirarme. Había una mancha roja en medio de mi pecho, la piel estaba despegada, muerta. A la derecha del lugar donde, supuse, estaba mi corazón.
—Ajá —dije.
—No se preocupe —me dijo, mientras miraba la pantalla de su ordenador—, se puede tratar. Le estoy preparando una receta. Para una crema con hidrocortisol.
—¿Hidrocortisona, querrá decir?
—Sí —respondió—. Hidrocortisona. Es lo que he dicho.
Cuando volví a la casa, la mujer de mi hermano me dijo que no debería haberlo provocado.
—Es muy sensible —me dijo.
—¿Qué? —pregunté—. Yo no lo provoqué.
—Quería mucho a tu papá —dijo la mujer de mi hermano—. Tenían una conexión especial.
—No entiendo qué tiene que ver.
—¿En serio te vas a poner eso? —me preguntó.
Yo tenía puesta una camiseta con las caras de muchos “Phil”. Phil Leotardo, Phil Neville, las Filipinas, el concepto de filantropía, Philadelphia (el queso), la filarmónica de Londres, y el príncipe Philip.
—¿Cómo? —pregunté—. No. Voy a ponerme un traje.
—Tiene una mancha. No puedes usarla.
—Me voy a cambiar —aseguré.
Mi hermano entró a la cocina, le dio un beso en la frente a su mujer y ella aprovechó para salir. Él se puso a buscar algo en la alacena.
—Qué buena idea usar esa camiseta de los Phil para el funeral de papá —me dijo.
—Me voy a cambiar —dije, y me fui.
Me miré en el espejo todavía empañado. Estábamos en la casa donde me había criado.
El médico tenía razón sobre la piel de mi pecho, justo a la derecha de donde, supuse, estaba mi corazón. Se la veía rara.
Cogí un poco de piel. Se desprendió sin dolor.
Al principio fue solo un poco. Era un colgajo grueso, transparente y blanquecino. Hurgué en la piel con la uña. Tiré del colgajo. Se desprendía como papel mojado. Por sobre mi pezón izquierdo hasta mi axila.
Me empezó a arder un poco, como si se resistiera. Dejé de tironear. Y la piel quedó colgando.
Luego seguí.
No podía ir por ahí con la mitad del pecho colgando.
Cuando logré arrancar el colgajo casi por completo, me quedé con un pedazo de piel muerta bastante intimidante en las manos. Lo miré durante unos segundos.
Era yo, pero sin forma, aunque todavía conservaba el relieve en el lugar donde había surcado mis costillas.
Me miré el cuerpo en el espejo.
Había una gran grieta ahí donde me había arrancado la piel muerta. Tenía una saliente casi imperceptible, imposible de encontrar, como el extremo de un rollo de cinta adhesiva.
No sabía qué hacer con el colgajo que me acababa de arrancar. No podía dejarlo en el cesto de basura del baño porque mi hermano o su mujer lo encontrarían. Tampoco quería tirarlo por el inodoro.
Consideré la posibilidad de metérmelo en el bolsillo y llevarlo a la planta baja, envolverlo en una bolsa de plástico y deshacerme de él más tarde, en secreto. Pero solo pensarlo me pareció un delirio. Y no quería que me descubrieran haciendo una cosa así.
Tiré el colgajo en la bañera. Cuando cayó sonó como una bofetada.
Abrí la ducha al máximo. La apunté a la piel. Al cabo de un rato, empezó a resquebrajarse, como descomponiéndose, el remolino de agua se llevaba los pedacitos sobre la loza resbaladiza y se perdían por el desagüe.
Después del entierro, en la recepción que ofrecimos en la casa, mi sobrino me pidió disculpas por haberme pegado.
—Perdón por pegarte en la cabeza —me dijo.
—No pasa nada —respondí.
—A veces me pongo furioso —dijo.
—Ya veo —dije yo.
—¿Tú no? —preguntó él.
Me serví más vino de la botella que estaba acaparando para que nadie más se sirviera. Bajo mi camiseta y bajo mi abrigo, mi nueva piel se sentía suave.
La sala era grande pero estaba llena de parientes. Mi tío político había encargado de la comida.
—Sí, lo he pedido prestado en el trabajo —dijo—. Del comedor.
Se refería a un recipiente de metal grande con agua humeante para servirse.
—Imaginé que mucha gente iba a querer té —dijo mi tío—, y este aparato nos facilitaría las cosas.
—Debe haber sido difícil moverlo —dije— con toda esa agua hirviendo dentro.
—¿Cómo?
—¿Te haces una idea de lo que pasaría si cayera sobre alguien? —insistí—. Se quemaría vivo.
—No —me respondió—, no se lo transporta si está lleno. Sería peligroso.
—Precisamente de eso estoy hablando —dije.
—¿En qué estás trabajando ahora? —me preguntó—. ¿Sigues escribiendo? ¿Como tus padres?
—Seh —respondí.
—¿Y te alcanza para vivir? Leí un artículo hace poco en el que decían que los libros ya no son rentables. En esa industria nadie gana un centavo.
Mi hermano pasó caminando. Tenía en la mano una copa de vino y una cerveza.
—Veo que tomas dos bebidas a la vez —le dije—. Muy bien.
Intentó darle la cerveza a mi tío, que la rechazó levantando las manos, puso cara de tonto e hizo el gesto de sostener un volante.
—Gracias por disculparte con tu sobrino —dijo mi hermano, dirigiéndose a mí.
—No lo he hecho —respondí.
—Ha sido importante para él.
—No me he disculpado. Él se ha disculpado conmigo.
—Seguro —dijo mi hermano.
—Oye —dije—, hace un rato se me ha salido un poco de piel.
Mi hermano era cirujano plástico. A eso se dedicaba.
—¿Qué?
—En la ducha. Como a un reptil.
—¿Se te ha salido la piel?
—Como a un reptil —repetí.
—Suena a dermatitis. Deberías ir a ver un médico.
—Tú eres médico.
—No soy especialista en piel.
—Sí que eres un especialista en piel.
—No, no lo soy. Soy cirujano. No voy a revisar tu dermatitis.
—Hoy he ido a ver un médico —dije—. Me ha recetado una crema.
Traté de servirme más vino de la botella, pero estaba vacía.
—Usa esa crema, entonces —dijo mi hermano.
Me fui a buscar con qué rellenar mi copa.
De vuelta en la cocina, escuché a una vecina que vivía unos metros más allá en la misma calle decir que había sido una ceremonia preciosa.
—Ha sido una ceremonia preciosa —dijo.
Tenía más de sesenta años y siempre usaba prendas de color violeta. Incluso para ir a un funeral.
—¿Lo ha sido? —pregunté.
Ella creyó que solo estaba confirmando lo que había dicho.
—Le habría encantado.
—¿Le habría encantado?
—Le habría parecido muy conmovedora.
—Pensé que a lo mejor le habría parecido decepcionante. Digo, por lo de estar muerto.
—Sí, le habría parecido muy conmovedora —dijo ella—. Era un hombre muy sensible. Un verdadero artista.
[…]
—————————————
Autor: Gabriel Smith. Título: Brat. Traducción: Damián Tullio. Editorial: Chai.




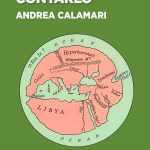

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: