Francisco de Asís (Mickey Rourke) junto a Clara de Asís (Helena Bonham Carter) en su juventud
Durante la adolescencia vi una película que me impresionó: Francesco, dirigida en 1989 por Liliana Cavani y hoy olvidada. Traté de volver a verla para escribir este artículo, pero no la encontraba en ninguna plataforma, salvo en Amazon en inglés. También la vi pirateada en YouTube, pero en italiano. Lamentablemente, el sonido era inaudible.
Basada en una novela de Hermann Hesse, al protagonista, Francisco de Asís, lo interpretó el galán de moda, Mickey Rourke, famoso por encarnar pocos años antes a un personaje antagónico: el pervertido especulador bursátil de Nueve semanas y media. Renuncié finalmente a ver la película. Hubiera podido comprarla en DVD, pero no quería cargarme con otro disco, de modo que regresé a la versión italiana inaudible y, con paciencia y unos cascos, volví a ver la escena que más me había impresionado de joven.
Francisco era hijo de un rico comerciante de paños de Asís. Tenía la vida resuelta, con tal de continuar el negocio familiar, cuando decidió seguir los pasos de Jesús de Nazaret: dejarlo todo y dedicar su vida al servicio del prójimo. Una de sus primeras decisiones —y esta es la escena a la cual me refiero— consiste en repartir todas sus pertenencias entre los vecinos más necesitados de Asís, hasta no poseer ningún bien material más allá del hábito que viste. A tal fin, anuncia públicamente la donación y permite a la ciudadanía entrar en su casa para llevárselo todo.
La barahúnda que se organiza a continuación resulta dantesca: decenas, centenares de vecinos, pobres o ricos, irrumpen en su residencia y comienzan a increparse, a insultarse, a tirarse de los pelos, a darse de puñetazos para arramblar con las vasijas, con la cubertería, con el arcón, con una bolsa de monedas de oro, con las vajillas. El pobre Francisco, cuando trata de poner orden en semejante pandemonio, es insultado y golpeado por varios patanes avariciosos, mientras su padre anciano contempla la escena con tristeza, como si su hijo lo hubiera deshonrado y traicionado.
Al fin, cuando ya no queda nada que repartir y la casa está por completo vacía, dos discípulos que han decidido seguir a Francisco se acercan a él para ayudarle. Yace en el suelo arrollado por la marabunta. Lo levantan y uno exclama con ironía: “¡Vaya agradecimiento!”. El santo continúa la broma y responde: “¿Acaso esperabais que alguien nos agradeciera algo?”, y rompe a reír, contagiando su risa a los demás.
El poder de la risa de Francisco es el poder de la felicidad. ¿De dónde emana esa felicidad? Nace de no esperar resultado alguno de su acto salvo la consecución del acto en sí mismo. Si fuéramos capaces de actuar del mismo modo, por convicción, deseando únicamente nuestras propias acciones, con independencia de sus efectos, también empezaríamos a ser más felices. Lo cual no debe confundirse con hacer siempre lo que nos plazca, dejando de cumplir con obligaciones y responsabilidades, que nos sirven para sostener nuestras vidas.
Sin embargo, más allá de obligaciones, las cuales, por cierto, conviene acometer con la mayor alegría y serenidad posibles, resulta necesario para ser feliz dedicar el resto del tiempo a hacer literalmente lo que más nos satisfaga; teniendo siempre claro que lo hacemos porque nos apetece, porque obtenemos un placer inmediato de ello, sin resultados mediatos cuya ocurrencia ignoramos si se producirá o no. La verdadera dicha la llevamos dentro, nunca está fuera.
Aunque a muchos pueda parecer extraño, Francisco de Asís se sentía dichoso liberándose del lastre de sus bienes terrenales. Creía que era su deber si deseaba por encima de todo imitar a Jesús. No lo hacía para que sus conciudadanos lo consideraran generoso, virtuoso o lo agradecieran. Si así fuera, hubiera sido desgraciado; en cambio, las risas, las bromas entre él y sus discípulos nos muestran la esencia de la felicidad.
Pero, para formular esta breve teoría de la felicidad, a la idea de que nuestros actos nos satisfagan íntimamente con independencia de sus resultados, debo añadir otra que, por completar esta hagiografía, puede encarnarse también en Francisco de Asís: es la idea de la concentración, la de vivir en el presente, en el instante. Hace unas semanas, leía a un célebre monje vietnamita llamado Thich Nhat Hanh —amigo de Martin Luther King—, afirmar que planificar el futuro y recordar el pasado era necesario solo hasta cierto punto. Según Hanh, lo que nos angustia y nos hace infelices es pensar demasiado. Debemos residir sobre todo en el presente, centrar nuestra atención en lo exterior o, directamente, dejar la mente en blanco, lo cual los orientales llaman meditar. A lo largo de la película, Francisco así lo hace: o reza en soledad, o comparte el tiempo con discípulos y fieles, entregándoles toda su atención y afecto.
Hay otro momento de la película que me gusta especialmente. Se trata del comienzo de la versión italiana: Francisco acaba de morir. Unos soldados transportan su cadáver al interior de una iglesia y lo dejan sobre el suelo de piedra frente a una gran cruz románica. Los acompaña una sombra que se quita la capucha. Es una mujer: Clara de Asís, interpretada por Helena Bonham Carter. De adolescente, ella se enamoró de Francisco. Cuando él abrazó la fe, en vez de dejarlo y casarse con otro hombre, se convirtió en su discípula y lo siguió. Su cara está ajada tras años de peregrinación. En vida de Francisco, acostumbraba a compartirlo con el resto de discípulos y con centenares de fieles que se acercaban a tocarlo. Ahora al fin, aunque está muerto, él es solo para ella en esa iglesia silenciosa y sombría. Le coge la mano fría, se acaricia la mejilla con el dorso, besa la mano, sonríe con picardía mirando su rostro inerte, se tumba a su lado…
A continuación, la escena se corta y en pantalla aparece un subtítulo: “ALGUNOS AÑOS DESPUÉS…”. Unos franciscanos levantan una tienda de campaña en lo alto de los montes. “¿Creéis que vendrá?” —pregunta uno—. “Seguro que sí, lo prometió…” —le responde otro—. En el interior de la tienda, al abrigo del viento, todos esperan a Clara. Francisco murió hace varios años, pero su presencia sigue viva y se han reunido allí para evocarlo.
Al llegar, Clara de Asís se quita la capucha y se sienta entre los hombres como un discípulo más. El espectador intuye que todos van a pasar allí varias jornadas entregados a la nostalgia. Entonces, uno de los monjes toma una pluma y comienza a anotar.
Es Clara quien habla. Silba el viento de fondo. Con timidez, en tono quedo, afirma: “Él era siempre tan elegante…”








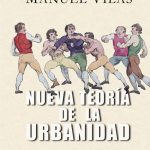
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: