La primera vez que oí hablar de Manuel Iribarren caía el agua por las ventanas de los pisos. El vecindario, siguiendo la secular tradición, nos empapaba «cubo va, cubo viene» a los chavales que recorríamos la calle Estafeta el 6 de julio, muy poco después del chupinazo. Nuestra ropa blanca era color del vino y ya nos habíamos conjurado para no dormir hasta el día siguiente. Mi amigo Miguel me gritó al oído: «¡Ahí está la placa de mi abuelo!».
Le grité a mi amigo: «¡Joder! ¿Tu abuelo ganó el Premio Nacional de Literatura y no me lo habías dicho?». A partir de ahí, durante aquella semana de fiesta y muchas de las noches que vinieron, presenté a Miguel como «el nieto del gran Manuel Iribarren». Acto seguido, me ponía a relatar la vida del insigne escritor, que es lo que me propongo transcribir ahora en estas páginas.
Miré al cielo. Seguía cayendo el agua desde los balcones. Seguíamos mojando los labios donde podíamos. Luego lo entendí. Es la misma sensación… que cuando se descubre a un gran escritor entre los muertos.
Miguel no había leído todavía a su abuelo. Al poco de llegar a Madrid, en una librería de viejo, en Malasaña, me topé con uno de sus libros. Indiqué: «Si hay algo más de él, me lo llevo también». Miguel y yo fuimos descubriendo a su abuelo simultáneamente. En mi caso, con una inusitada obsesión que a él siempre le ha hecho muchísima gracia. Carlos, su hermano, otro de los nietos, piensa que estoy totalmente loco. Y tiene razón.
No sólo me sorprendió que el abuelo de mi amigo hubiera sido escritor. Lo que más me sorprendió es que le hubiesen dado el Nacional de Literatura a un navarro… ¡por publicar novelas! Los navarros, para qué andarnos con rodeos, siempre hemos estado a otras cosas. Pío Baroja, que pasó su niñez en Pamplona, hablaba de la «cleromilitarina» que pasaba por nuestras venas. Y el propio Iribarren, en el prólogo de su diccionario de escritores navarros, ironizaba diciendo que en Navarra siempre ha habido más escritores que lectores; lo que disuadía de la novela a los potenciales hombres de letras.
Entre los navarros de aquella época, ¡qué narices!, también entre los de ahora, abundan —la cita es del propio Iribarren— «los contratistas de obras, los solterones acomodados, las madres superioras y los respetables cabezas de familia con el porvenir resuelto». Se nos ha dado mucho mejor inspirar novelas que escribirlas. El dato más escalofriante, pero que mejor puede transmitir mi sorpresa al descubrir a este novelista, lo anotó García Serrano: esta tierra ha dado 389 escritores en toda la historia… y 40.000 voluntarios en apenas una mañana para el golpe de Estado que inició la guerra de 1936.
Así que, si tenía un paisano que se entregó en cuerpo y alma a la literatura, mi misión de periodista, como poco, era descubrir parte de ese cuerpo y llegar al fondo de esa alma. Fui leyendo en orden cronológico los libros de Iribarren. A partir de ahí, comencé a cruzar las reflexiones que nacían de esos títulos con sus vivencias.
La familia Iribarren Santesteban es un milagro porque ha conservado el legado de su padre con un mimo extraordinario. Recuerdo perfectamente el día en que visité por primera vez la casa donde vivió don Manuel hasta su muerte. Los papeles viejos, crujientes y amarillos; la biblioteca, su correspondencia, esta novela inédita que ahora se publica y un montón de obras de teatro todavía hoy pendientes de llevarse a escena.
Iribarren fue sofisticado hasta el extremo. Un «francotirador de las letras», le decían. Guardaba los mecanoscritos originales, las anotaciones de la censura y las reseñas que, de sus obras, aparecían en prensa. Escribía a lápiz, luego con tinta y finalmente a máquina. Ocho horas todos los días, como un funcionario. «A veces le salían tres cuartillas y a veces veinticuatro», contó en una entrevista.
Pero empecemos por el principio. Manuel Iribarren Paternáin llegó con el siglo XX a la calle Estafeta. Su padre fue «integrista» —el adjetivo es de sus amigos— y la madre también debió de ser muy religiosa. Recuerdo unos sonetos que le escribió a su muerte y que decían: «Por ti pude yo ser santo o asceta, pero humilde y humano en el intento, por ti soy soñador y soy poeta». En eso, en la religiosidad, Iribarren sí fue un navarro prototípico. Por cierto, su poesía, que él mismo antologó al final de su vida, también continúa inédita.
En aquella época, solía contarse este chiste en Pamplona:
—¡Viva el rey!
—¿Qué rey? ¿Don Juan o don Carlos?
—Calla, coño, ¡eso ya nos lo dirá el cura!
Eso éramos los navarros. Y eso era, en cierto modo, Iribarren.
Lo que más sorprende de este autor es que se formara “independientemente en los libros y en la vida” —decían las solapas de sus títulos—. Hablando en plata: autodidacta. Educación elemental y para de contar. Un niño enamorado de la literatura, la historia y la poesía hasta el punto de convertirse, él solo y a la luz de un candil, en un verdadero intelectual. Porque aparte de sus novelas, su poesía y su teatro, están sus ensayos, que son de gran hondura. Cito: «Los grandes hombres ante la muerte» y «Pequeños hombres ante la vida»: investigaciones financiadas por la Fundación Juan March que relatan la relación con la muerte de Sócrates, Julio César y compañía; además de la relación con la vida de los asaltacaminos y villanos más seductores.
Recuerdo cuando leí Los grandes hombres…. Pensé que sucumbiría, pero es un ensayo fascinante por el tema y el modo en que se aborda. En este capítulo también conviene mencionar su biografía El príncipe de Viana, que publicó la mítica colección Austral y que le valió grandes elogios de Gregorio Marañón y Jacinto Benavente. Iribarren jamás ocultó su ausencia de estudios. Es más: presumió de ella. ¡Con lo fácil que hubiera sido, sin internet, haberse inventado un par de carreras!
Entonces, igual que hoy, los escritores no sólo necesitaban de talento para prosperar, sino también de una importante red de alianzas que les permitiera publicar con grandes editoriales y darse a conocer. Por eso, Iribarren se fue a Madrid.
Llegó a la ciudad recomendado por dos padrinos importantes: Valentín Gayarre, prohombre del Partido Liberal y sobrino del mítico tenor Julián Gayarre; y Víctor Pradera, autor de buena parte de la doctrina carlista. El trágico final de Pradera, además de algunos sucesos vividos en el Madrid republicano, determinaron la conducta de Iribarren a partir de 1936, cuando sintió la guerra como suya y quiso ganarla con disparos de palabras.
Víctor Pradera, un anciano de 64 años, estaba en San Sebastián cuando le advirtieron: «Cruza a Francia o te matarán». No quiso cruzar porque su hija estaba a punto de dar a luz. Cuando las tropas del general Mola estaban ya tomando la ciudad, Pradera fue fusilado en el cementerio junto a otros presos. Pero luego hablaremos de la guerra.
Estamos en ese Madrid brillante de los años veinte y treinta. Manuel Iribarren quiere escribir teatro y novela. Frecuenta a Jacinto Benavente, que lo acoge como una suerte de discípulo. Así me lo muestran sus autógrafos y unas cartas donde el Nobel aconseja y opina sobre los libros que va publicando nuestro protagonista. Don Jacinto, dicen los que saben, era gay. La vida puede ser maravillosa: Iribarren, el hijo del integrista, le debe a un homosexual la entrada en los círculos literarios de Madrid.
En esos años, visitó con regularidad también a otras dos estrellas de la comedia: los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Conoció a Antonio Machado, su poeta preferido. Tuve constancia de ello una noche de cerveza, en casa de la familia Iribarren, trasteando en esa biblioteca repleta de primeras ediciones. Al lado de El romancero gitano de Lorca había unas Canciones escogidas dedicadas por el autor de Soledades.
Si Benavente era el dramaturgo de referencia para el joven Iribarren, Pío Baroja fue su novelista de cabecera. De ahí que asistiera con regularidad a la tertulia libresca que tenía lugar en la librería Tormos, muy cerca de la Gran Vía. Aunque aparentemente era una tertulia, la conversación siempre giraba en torno a don Pío, que sorprendía con sus dardos tremendistas. Muchos de ellos iban dirigidos contra la Iglesia y los curas, lo que inquietaba a Iribarren. Un día, cuando ya tenían confianza, dijo don Pío: «La Biblia es una majadería y los Evangelios son una sandez». Iribarren le respondió: «No diga usted cosas raras, don Pío». A pesar de todo, Iribarren soñaba con parecerse a Baroja. Le fascinaba que hubiera alcanzado el éxito con personajes rurales, nacidos en los pueblos y las montañas. Iribarren vivía en aquel tiempo inmerso en una paradoja: creía en el campo como materia principal de la novela, pero debía ganarse el pan en la ciudad. Esa defensa de lo que hoy se llama «España vacía» le hizo sintonizar con Miguel Delibes, con quien se cartearía mucho. Recuerdo unas líneas postales que le mandó el autor de El camino: «Confío en que esta amistad iniciada en La Mancha amarillee en Pamplona y Valladolid. ¡Vivan las provincias modestas!».
Manuel intenta ganarse el don muy joven, escribiendo en los periódicos, redactando obras de teatro y apuntalando su primera novela. Pero resultaba muy difícil pagar una pensión, los cafés y las fiestas de esa manera. Manuel le debe mucho a su hermano Juan, un funcionario de Correos que, desde Pamplona, le giraba dinero cuando lo necesitaba. Esta dedicatoria, en el frontispicio de una de las novelas, es en realidad un poema: «A mi hermano Juan. Hombre laborioso, maestro de constancia. Mi primer lector, mi primer espectador y piloto exclusivo de mi aventura solitaria rumbo al Ideal. ¡Quiera Dios que los bajíos de la indiferencia no rompan la quilla de mi nave! ¡Llegaremos a buen puerto!».
Iribarren encontró el éxito que buscaba al llegar la República. De 1931 es Retorno, su primer título, que sacó Espasa. Figurar en aquel catálogo era estar entre los grandes. «Sólo yo sé las páginas que he escrito en silencio antes de mostrarme a la luz», dijo entonces.
Aquella novela incluyó un prólogo que nos dice mucho sobre la verdad de Manuel Iribarren. Personalidad, ambiciones, ideología… No pudo resistir la tentación de describir cómo la revolución republicana se abría paso al otro lado de la ventana mientras terminaba su libro. Se definió como «un republicano improvisado». Pero lo hizo con cierta ironía y algo de cinismo: «El pueblo se inflama de alegría. Desde mañana se suprimirá el dolor: el pobre será rico; el torpe, inteligente; el malo, bueno».
También aprovechó para declararse enemigo teorizante del comunismo. Porque el marxismo —subrayó— aplaca el estímulo y la diferencia. Lo explicó con el paisaje. Según Iribarren, el comunismo no puede funcionar porque en las montañas hay valles, colinas, ríos, bosques… Nada es ni puede ser igual.
Me sorprendió mucho que el autor quisiera descubrirse así en la publicación de una novela que nada tiene que ver con la política. Ya entrando en harina literaria, defendía la necesidad de que las novelas incluyeran «expresiones vigorosas y capítulos escabrosos». Atención a este párrafo: «No cabe duda de que en los tiempos modernos la moral ha cambiado. Pero la verdad no puede ser inmoral nunca. Y verdad es que la vida está llena de capítulos inmorales. Si una novela pretende reflejar la verdad de la vida, necesariamente tiene que asomarse al borde de lo inmoral».
Con la primera quema de iglesias, Iribarren tornó en ferviente antirrepublicano. Paradójicamente, el mejor Manuel Iribarren se desarrolló en los tiempos que más desafección política le generaron: el auge de la República y el final del franquismo. Sus mejores libros nacieron republicanos y con Franco moribundo. Por eso, lo tengo claro, el Iribarren más necesario es el de Retorno, pero también el de sus dos últimos títulos, este inédito que se publica ahora —El miedo al mañana— y Las paredes ven. Entre 1936 y 1970, se sintió responsable de hacer ideología con sus novelas. «Todo arte es propaganda», le gustaba recordar. Y tiene sobrados títulos para acreditarlo. Véase Pugna de almas o Encrucijadas. No obstante, de los años duros de la dictadura debemos salvar —¡ojalá un editor valiente volviera a publicarla!— San Hombre: una novela de parte, es cierto, pero una novela literariamente bellísima. Quizá las páginas más hermosas que se hayan escrito sobre la ciudad de las murallas. Llegó a prepararse un guion cinematográfico, pero nunca empezó el rodaje. La suelo rescatar yo mismo con frecuencia llamando San Hombre a mi amigo Miguel, el nietísimo, cada vez que protagoniza una proeza.
El Iribarren inmoral, si se puede decir así, es el mejor Iribarren. El de este El miedo al mañana, el de Las paredes ven, que empieza con una mujer estampada en la carretera, caída de una azotea; un cadáver en ropa interior a la vista de los vecinos. Ese que, desde el más allá, voló la cabeza de su nieto. Me llamó Miguel: «¡Joder con mi abuelo! ¡Acabo de leer esa escena en la que una mujer le rebana la chorra a un tío!».
La guerra lo alteró todo. Incluso a algunos grandes escritores se les escapó el hecho de que en ocasiones los cadáveres pueden presentarse de manera inesperada, incluso en lencería fina; y que una mujer puede recompensar de esa forma, con la castración, a un hombre insoportable.
El Manuel Iribarren de la República escribió que «el estómago y el sexo» son lo que nos explican: «Debemos aceptar esa verdad biológica e ineludible en toda su crudeza». Retorno, por cierto, se volvió a publicar años después… tremendamente censurada. La primera edición de esa novela, prácticamente inencontrable hoy, es sensacional.
Hay, incluso, un libro en que se puede palpar, ¡en directo!, la conversión de la novela libre de Iribarren en otra cosa. Se titula La ciudad. La tenía prácticamente acabada en 1936, pero estalló la guerra y, justo antes de publicarla, cambió algunas partes para sumarse al golpe a través de la literatura. Es una buena novela, muy bien escrita como todas las suyas, traducida al italiano y no recuerdo si al alemán. Fueron aquellos libros moralizantes, como bañados por la obsesión unamuniana de que todo lo que se escribe debe ayudar al lector a «hacerse un alma».
Llegó 1936. Iribarren tiene una novela publicada con Espasa que ha recibido elogiosas críticas y, en el mes de marzo, ¡ha logrado estrenar una comedia en el Teatro Español! Se tituló La otra Eva y contó con un reparto de primera. No cosechó un éxito atronador, pero sí el suficiente como para que se le incluyera en la nómina de dramaturgos con futuro. Pero la guerra… la guerra truncó demasiadas vidas. Iribarren pasó de ser un escritor que se abría paso en Madrid, a uno de provincias que tuvo que pelear contra viento y marea para que se le siguiera publicando en los grandes sellos. A él, eso le pesó. Lo veo en sus cartas, en sus viajes improvisados a Madrid para recordar los viejos tiempos. Como a casi toda esa generación, le cambiaron las ideas. Extraviaron algunas de las mejores y se les endurecieron muchas de las peores. «El terror se contagia», llegó a confesar.
Para cuando se estrenó aquel verano sangriento, ya era un autor que se había significado políticamente. Sabía que podía tener problemas. El sereno de su barrio, su mejor agente de información, le aconsejó dejar de salir por la noche. En la familia Iribarren recuerdan que un día fueron a por él, pero ya se había ido. No le encontraron.
Iribarren llegó a Pamplona cuando empezaba la segunda semana de julio. Lo hizo con motivo de los sanfermines, pero el golpe era una realidad a punto de escribirse. En la ciudad navarra se conspiraba abiertamente en los cafés. De camino, en el autobús, tuvo un enganchón con un hombre prorruso.
El 18 de julio le habían pasado muchas cosas. El caldo de cultivo que explica el nuevo tono de sus novelas es más o menos este: han intentado matarlo, han asesinado a su querido Víctor Pradera tienen presos a sus admirados hermanos Álvarez Quintero y concibe que la quema de iglesias «pone en riesgo la civilización occidental».
Tenía 33 años. No le tocó ir al frente. En Pamplona, como ya se ha dicho, hubo voluntarios de sobra. Pero Iribarren quería participar de alguna manera y pronto se presentó en los talleres del recién fundado Arriba España. Aquel diario impulsado por Fermín Yzurdiaga, primer delegado nacional de propaganda del naciente franquismo, se instaló en lo que había sido La Voz de Navarra, una cabecera nacionalista vasca que okuparon.
A Iribarren tuvo que impactarle. Porque él, antes de la guerra, durante y después, siempre sostuvo que las culturas vasca y navarra son en realidad la misma. Fue un gran amante de lo euskaldún. Este parecer lo hizo, en democracia, irrecuperable para algunos sectores de la derecha. No les encajaba.
Ese Arriba España merece una mención más concreta: allí coincidieron las mejores plumas del bando sublevado. Además de Iribarren, participaron Gonzalo Torrente Ballester, Pedro Laín Entralgo, Eugenio d’Ors, Luis Felipe Vivanco, Dionisio Ridruejo, José María Pemán o Luis Rosales.
El tono de lo que publicaban era violento y fantasmagórico, pero era impresionante el amor que profesaban por la tipografía y la escritura. Resulta muy difícil encontrar un diario donde se escriba tan bien como en aquel, donde se mime tanto la estética. Me viene a la cabeza Pedro J. gritándonos en la redacción: «¡Vigilad la sintaxis!»… y pienso que no habría estado mal un Gandhi en aquella otra gritando: «¡Vigilad los derechos humanos!».
Rafael García Serrano, periodista en el Arriba, habló del ambiente de retaguardia en aquel palacio medieval del barrio viejo. Había una habitación noble, «el salón del arquero». Y después estaban los talleres y la imprenta, donde se manchaban las manos de tinta. Empezaba la cosa con mucho café a eso de las diez de la noche. Acababa al amanecer, con el periódico impreso y un desayuno de churros y aguardiente. De Iribarren nos dice García Serrano: «Era grave, socarrón, ameno conversador y se conocía muy al dedillo la vida literaria madrileña. Era un católico barojiano y las cosas de don Pío le hacían gracia [¡salvo las de los Evangelios!] Al menos una vez por semana aparecía por el periódico y bajaba a la cueva, donde a veces corregía pruebas, porque era muy meticuloso y le sacaban de quicio las erratas. También hizo censura y alguna vez le fui a ver a una sala en el Gobierno Civil. Atendía más a los temas estrictos de la censura militar que a otra cosa porque tenía amplio criterio y yo creo que jamás tachó a nadie ni media palabra».
Cuando acabó la guerra, don Manuel buscó a sus amigos de la vida anterior. Logró contactar, al mes de entrar Franco en Madrid, con Joaquín Álvarez Quintero. Serafín, el querido hermano, había muerto de una hemorragia cerebral tras sufrir una detención, registros e interrogatorios varios. Se le pudo poner el crucifijo en el ataúd gracias a la intervención de Melchor Rodríguez, conocido como «el ángel rojo».
Escribió Joaquín Álvarez Quintero, triste por la muerte de su hermano, pero alegre de que aquel chaval de Pamplona, Manolo Iribarren, hubiera sobrevivido a la salida de Madrid: «Mi estimado amigo, su carta me libra de una preocupación que he tenido constantemente entre las muchas que me acosan y obsesionan. He temido por su vida. Ya veo que vive, a Dios gracias, y barrunto que con ánimos y fuerzas para seguir la lucha. Mi dolor por la muerte de Serafín no tiene consuelo, aunque sí el lógico alivio que dan las horas en su incesante caminar».
Empezó una vida apacible para Manuel Iribarren. Cumplidos los 55, se casó con Ángeles Santesteban, una navarrica diecisiete años menor que él, con la que llevaba de novios desde hacía tres lustros. Escribía don Manuel en los años de la República que, para él, el hogar era un fuego tan resplandeciente como inalcanzable. Se lamentaba por ser incapaz de formar uno, aunque estoy seguro de que, en esa época, casarse a los cincuenta era sinónimo de haber exprimido mucho la vida. Me acuerdo, por ejemplo, de los tripulantes de la Nave de Baco, aquellos intelectuales pamploneses que iban por la noche al cabaré y amanecían en misa de ocho en carmelitas.
Pero don Manuel, por fortuna, se casó. Nacieron Juan Manuel, Santiago —arquitecto que ilustra con brillantez estas páginas— y María Eugenia. Y digo por fortuna porque gracias a ese matrimonio, don Manuel encontró al fin «el fuego del hogar»… y nació mi amigo Miguel.
Tener tres hijos supuso un cambio en su vida. Don Manuel tuvo que buscar un sueldo fijo. Se empleó en la Diputación y acabó dirigiendo la Biblioteca General de Navarra. También fue autor de la todavía letra del himno oficial de su tierra. Encontró el éxito mayor, el Premio Nacional de Literatura, con la publicación de El misterio de Obanos, una leyenda en verso que se sigue representando cada año.
Una de las cosas más emocionantes que me pasó en casa de los Iribarren fue descubrir, en algunas cajas bien ordenadas, los libros inacabados. Había guiones, papeles escritos a mano, cartas donde contaba a sus amigos esa sensación tan maravillosa que es el libro en marcha; esa especie de música que te agarra por las solapas y te lleva a construir personajes, a buscar datos en lo más profundo de un archivo, a no poder dormir por culpa de las páginas que se van escribiendo en la cabeza, cuando la ciudad duerme y la luz está apagada, pero tú no quieres cerrar los ojos, ¡no puedes!, sólo quieres escribir, te hablan y no escuchas. Escribir, ¡sólo escribir!
Tenía los papeles en mis manos y era como si palpitaran. Junto a El miedo al mañana —esta novela inédita que ya no lo es, desde ahora— reposaba el acta de un jurado. Don Manuel la había presentado a un premio prestigioso, el del Ateneo de Oviedo. Había logrado pasar a la final, pero un solo voto le dejó sin el dinero del premio… y sin lo más importante: la publicación del libro.
Como si fuera consciente de que la vida se le acababa, el escritor se puso en contacto con varias editoriales. Tenía prisa, sabía que la novela valía la pena, que era una de las mejores entre las suyas, pero las respuestas editoriales son lentas como el invierno en Pamplona. Sin recibir el OK de alguna, don Manuel se murió.
Pero era de noche, era Navidad. Santiago, mi amigo Miguel y yo ya podíamos mirar todos esos papeles de otra manera. La editorial Almuzara había decidido embarcarse con nosotros en el proyecto. Toda esa búsqueda entre viejos papeles ya no era rebuscar entre las cosas de un fallecido, sino tocar con las manos a un resucitado.
Aquel 11 de noviembre de 1973, él se encontró mal al mediodía. Infarto y edema pulmonar. Murió por la noche. Ya había tenido antes dos sustos en el corazón. El primero ocurrió durante un viaje a Madrid y se conchabó con el amigo que le acompañaba, Jesús Lacasia, para ocultárselo a su mujer.
Don Manuel se murió sin haber ido apenas al médico. Era normal. En su tertulia había trece doctores. Además, fue amigo de Gregorio Marañón. Debió de ser cierta la proverbial paciencia del más famoso de nuestros galenos. Se me acumulan en la memoria todas esas cartas que Marañón le enviaba a Iribarren: «Mi querido amigo. Con todo interés he visto a su recomendada, la señorita Carmen Ezcurra, que padece una forma intensa de miastenia. Haremos todo lo posible por ella. Tendré el mayor gusto en verle cuando pase por aquí […] Mi querido amigo. He visto a su recomendado Alberto María Murillo, que padece un trastorno del crecimiento»…
Una vez, en una entrevista, le pregunté a José Luis Garci por la existencia de Dios. Me respondió contándome una noche con Severo Ochoa en Oviedo. Estaban tomándose un Martini. El Nobel de Medicina le dijo: «No hay nada. Desengáñate, somos física y química». Respondió nuestro Garci: «Naturalmente, pero con una gota de misterio».
Manuel Iribarren lo escribió de otra forma. Asumía que la física y la química nos explican, que el estómago y el sexo nos determinan, pero añadió que «hay algo por encima de las nubes y las estrellas que nutre de anhelos el corazón humano».
Martín Vidaurre, el protagonista de San Hombre, solía preguntarse: «¿Cómo será el cielo?». Él mismo se respondía: tiene que ser como Pamplona, con su frío, su lluvia y su música de campanas. Es verdad: el cielo, si existe, debe de ser como Pamplona. Un lugar donde resulta más sencillo amasar la felicidad. Un lugar donde, de vez en cuando, cada cincuenta o cien años, se redescubre y se publica la novela inédita de un gran escritor que el tiempo había sepultado en el olvido.
—————————————
Autor: Manuel Iribarren. Título: El miedo al mañana. Editorial: Almuzara. Venta: Todos tus libros.



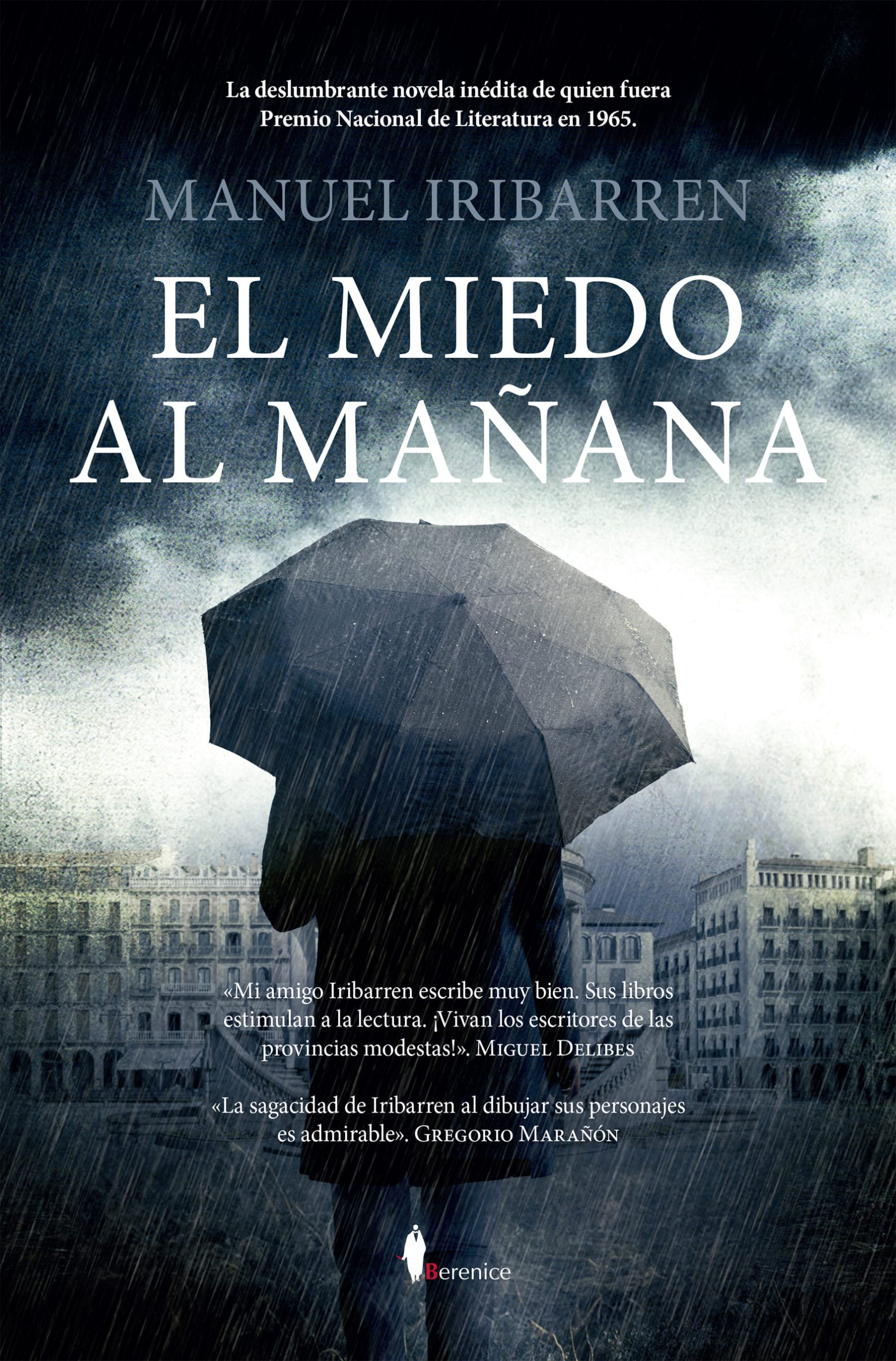



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: