Cartas abiertas, la nueva novela de Juan Esteban Constaín publicada por PRH, cuenta la historia de un personaje raro y curioso, anacrónico, erudito: un tahúr y un héroe, Marcelino Quijano y Quadra, que roba cartas ajenas (cartas de papel, cuando las había) para rastrear en ellas no sólo la novela apasionante y fragmentaria que es siempre la vida de los otros, sino también para descubrir allí algún destino desastrado y sin suerte, alguna tragedia menor en la que él, con su ingenio y su fortuna, pueda intervenir como un dios discreto y anónimo, un benefactor en la sombra.
Este es un fragmento del libro, inspirado en una historia de la vida real, que acaba de salir en España y en toda América dentro del “mapa de las lenguas”.
*******
Alguna vez oyó decir que Tales de Mileto decía que los imanes tienen alma. No recordaba muy bien quién se lo dijo, fue en el colegio de los jesuitas. Igual no importaba: cogió el imán que llevaba en el bolsillo, uno grande y negro que había estado acariciando toda la mañana, y lo acercó a la tierra. Lo puso con delicadeza, arrastrándolo bien, casi hasta tocar el suelo de ese jardín en Tully sobre el que no llovía desde el jueves pasado. Por eso la tierra estaba seca, por eso la vio volar hacia el imán y pegarse allí, quedar convertida en lanzas al acecho o en una piel recién tocada, quizás con frío o con miedo. En realidad no era toda la tierra la que se desprendía, solo la que es de metal y les pertenece a los imanes. Y como este era grande y poderoso quedó repleto, igual que un puercoespín. Entonces cogió también el papel con el que iba, la vieja carta que le acababan de entregar y a la que apenas se le veía la letra sepia ya muy borrosa y el nombre de una ciudad y una fecha: «Tunja, agosto de 1867». Tenía los bordes quemados o más bien un solo borde así, oscurecido por el fuego. Otra vez le había oído a alguien decir una frase que le gustó mucho; una especie de verso, o al menos eso le pareció a él y así se le quedó para toda la vida, así la recordaba siempre que había humo o siempre que oía una fogata crepitar o extinguirse muy lento, o cuando una vela estaba prendida o un horno se cerraba o se abría. “Que el fuego no empañe nada, que no haga sombra”, era la frase, y al ver esa carta volvió a pensar en ella y en lo extraña y lo cierta y lo bella que era. Que el fuego no se apague pero que tampoco se riegue sobre lo que no debe.
Entonces cogió el imán lleno de ese polvo que acababa de arrancar de la tierra y lo fue limpiando sobre la carta vieja y amarilla y quemada: «Tunja, agosto de 1867». Lo sacudió, lo agitó varias veces, le pasó la mano. Y el polvo iba cayendo como si fuera la nieve, ahí en ese papel brillaba con la luz del mediodía. Más que brillar, ardía. Puso el imán por debajo de la carta y lo empezó a mover, y era de verdad como si aquello fuera magia: como si un ejército de hormigas empezara a marchar a toda prisa; como si las letras se fueran levantando solas, como si esa fuerza arrolladora que le arrancaba el hierro a la tierra fuera capaz también de hacer que las palabras se levantaran de su tumba. Eso, eso parecía esa carta vieja ahora: un cementerio del que se paraban los muertos abriendo de un portazo cada lápida para marchar con sus lanzas al acecho. Quiso seguir la huella que había dejado el fuego, su rastro sobre el papel, pero lo distrajo un nombre escrito allí con esa letra delicada y ya borrosa que era la misma, sin duda, por qué no habría de serlo, de la fecha y la ciudad. El nombre estaba abajo y se leía sin problema, nada lo empañaba, nada le hacía sombra: “José Milagros Gutiérrez Fonseka, Ciudadano Presidente”. Le pareció un título hermoso y sonoro, “Ciudadano Presidente”, así que prefirió quedarse leyendo un poco más y dejar quieto el imán. Incluso sopló la limadura de hierro que ahora le tapaba lo que leía, ya no era el alma de las letras parándose del suelo a caminar sobre el papel. Y al soplar ese polvo ahora sí que parecía una lluvia de oro, porque aunque voló en mil pedazos se le sentía su peso y su vigor, no en vano era hierro y fue cayendo otra vez sobre la tierra como la nieve. Eso también lo distrajo: el recuerdo de una tarde de invierno en una calle de Berlín, la Welserstraße. Había nevado toda la noche y toda la mañana pero a las dos de la tarde salió el sol. Iba caminando hacia la plaza de Victoria Luisa y un viento helado sopló en la misma dirección, o eso parecía, no sabe uno nunca para dónde va el viento. Entonces vio el espectáculo más bello de su vida: la nieve volando de abajo hacia arriba, no al revés, no como siempre, un vapor que parecía correr y levantarse, incluso sonar. Le pareció también —me lo contó luego— que esa era una estampida de fantasmas. Como esas hormigas a las que acababa de hacer marchar sobre el papel, los imanes tienen alma. Por eso lo distrajo la limadura de hierro al soplarla, porque le pareció una tempestad de acero. Entonces se acordó de la nieve esa tarde en Berlín, hacía muchísimos años, aún era joven, se acordó del viento arrastrándola por las calles hasta llegar a algún lado, quizás hasta la plaza de Victoria Luisa, adonde él iba también y adonde llegó un poco después caminando por la Welserstraße, cogió el metro y fue a visitar a su amigo el librero que siempre le regalaba un libro o dos: era un viejito que debía de llevar ahí toda la vida, en la Hauptstraße, la misma en la que mucho después vivió David Bowie, ya no entraba nadie a su librería. Pero todos los días se despertaba a la misma hora, muy temprano en la mañana. Le hacía el desayuno a su esposa, leían juntos el periódico, y a las 9 abría sin falta, de lunes a viernes, los sábados a las 10 y hasta la 1, la puerta de un local que cada vez visitaba menos gente. De hecho había días, la mayoría, en los que no llegaba ni un solo cliente, ninguno. Sin embargo él estaba siempre allí con la radio prendida y un lápiz en la oreja, limpiando los libros, organizándolos por tema y en cada tema por orden alfabético, sacando promociones que muy pocos afuera iban a aprovechar, leyendo y releyendo a sus maestros adorados de toda la vida que lo acompañaban en esa soledad: Leo Perutz, Karl Marx, Peter Altenberg. Sabía con exactitud, sin vacilación, dónde estaba cada libro, y si alguien entraba por casualidad y preguntaba por lo que fuera, él lo señalaba de inmediato o negaba con la cabeza si no lo tenía, y solo si se lo pedían daba su consejo y su opinión, con una sabiduría abrumadora. Incluso ejercía una especie de censura moral con la mirada si algún comprador quería un libro de un autor que a él no le gustaba, no solo decía que no lo tenía sino que lo decía con énfasis y disgusto, con una mirada de reprobación que ya no se le iba en el resto de ese trato. Eso también lo distrajo después de quitarle el polvo a la carta: el recuerdo de Berlín y el de su amigo el librero y el de la belleza de Gabrielle cuando la vio por fin en Alexanderplatz aquella vez, aquel día en que vio a la nieve volar por los aires. Sonrió. Entonces volvió a leer el nombre en la carta que llevaba entre las manos: «José Milagros Gutiérrez Fonseka, Ciudadano Presidente…».
—————————————
Autor: Juan Esteban Constaín. Título: Cartas abiertas (Mapa de las lenguas). Editorial: Random House. Venta: Todostuslibros


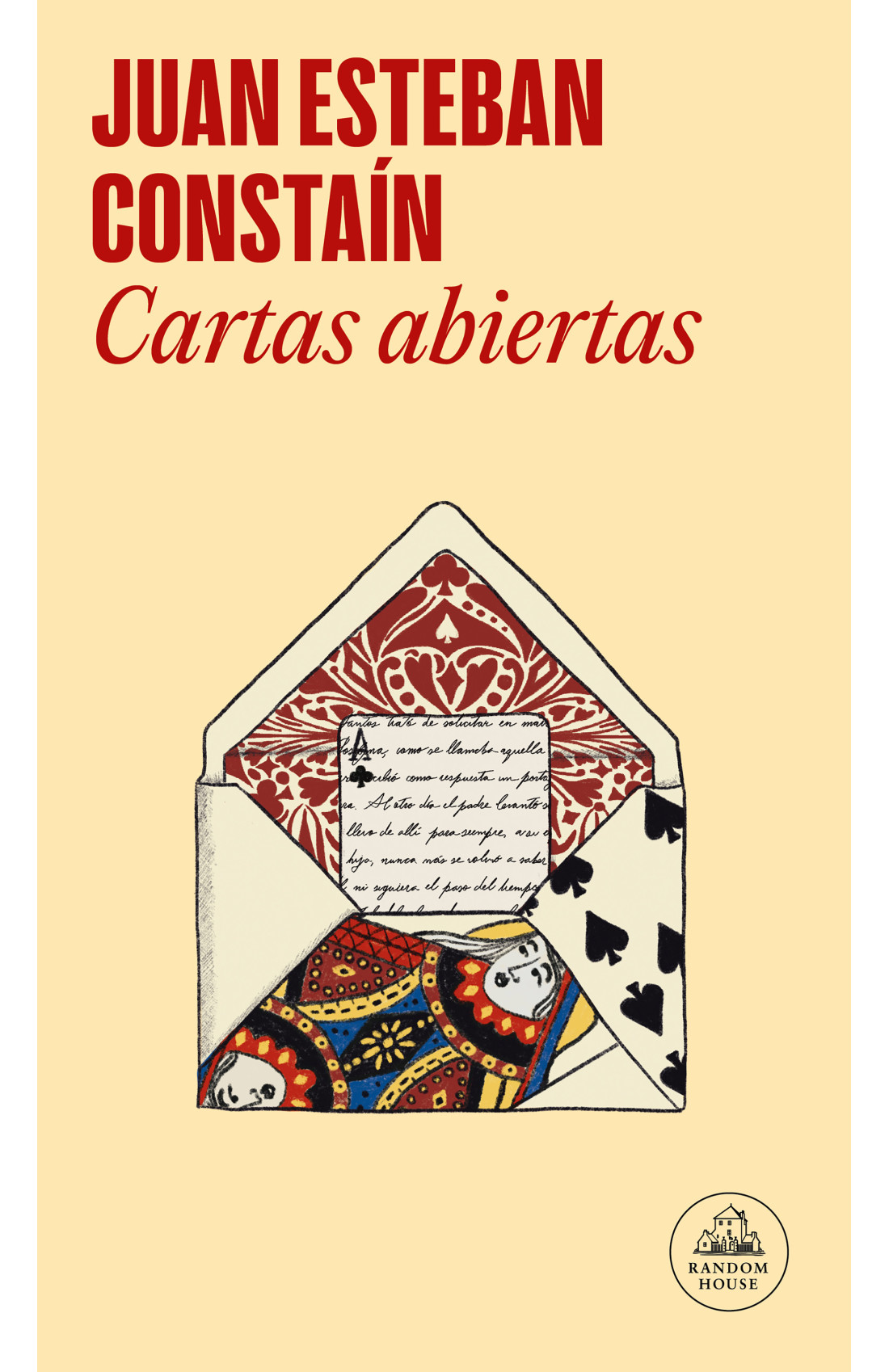



Acaso bien garciamarquiano el relato. Mucha influencia.